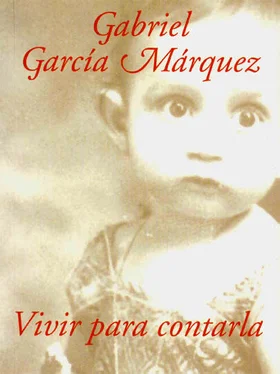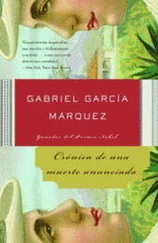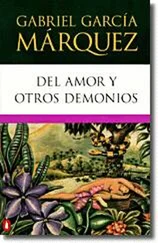Di vueltas por las calles ardientes tratando de encontrar el coraje para llevarle a mi madre una respuesta que la pusiera a salvo de sus ilusiones. Ya a plena noche, con el corazón adolorido, me enfrenté a ella con la noticia seca de que el buen filántropo había muerto desde hacía varios meses. Lo que más me dolió fue el rosario que rezó mi madre por el eterno descanso de su alma.
Cuatro o cinco años después, cuando escuchamos por radio la noticia verdadera de que el filántropo había muerto el día anterior, me quedé petrificado a la espera de la reacción de mi madre. Sin embargo, nunca podré entender cómo fue que la oyó con una atención conmovida, y suspiró con el alma:
– ¡Dios lo guarde en su Santo Reino!
A una cuadra de la casa nos hicimos amigos de los Mosquera, una familia que gastaba fortunas en revistas de historietas gráficas, y las apilaba hasta el techo en un galpón del patio. Nosotros fuimos los únicos privilegiados que pudimos pasar allí días enteros leyendo Dick Tracy y Buck Rogers. Otro hallazgo afortunado fue un aprendiz que pintaba anuncios de películas para el cercano cine de las Quintas. Yo lo ayudaba por el simple placer de pintar letras, y él nos colaba gratis dos y tres veces por semana en las buenas películas de tiros y trompadas. El único lujo que nos hacía falta era un aparato de radio para escuchar música a cualquier hora con sólo tocar un botón. Hoy es difícil imaginarse qué escasos eran en las casas de pobres. Luis Enrique y yo nos sentábamos en una banca que tenían en la tienda de la esquina para la tertulia de la clientela ociosa, y pasábamos tardes enteras escuchando los programas de música popular, que eran casi todos. Llegamos a tener en la memoria un repertorio completo de Miguelito Valdés con la orquesta Casino de la Playa, Daniel Santos con la Sonora Matancera y los boleros de Agustín Lara en la voz de Toña la Negra. La distracción de las noches, sobre todo en las dos ocasiones en que nos cortaron la luz por falta de pago, era enseñarles las canciones a mi madre y a mis hermanos. Sobre todo a Ligia y a Gustavo, que las aprendían como loros sin entenderlas y nos divertían a reventar con sus disparates líricos. No había excepciones. Todos heredamos de padre y madre una memoria especial para la música y un buen oído para aprender una canción a la segunda vez. Sobre todo Luis Enrique, que nació músico y se especializó por su cuenta en solos de guitarra para serenatas de amores contrariados. No tardamos en descubrir que todos los niños sin radio de las casas vecinas las aprendían también de mis hermanos, y sobre todo de mi madre, que terminó por ser una hermana más en aquella casa de niños.
Mi programa favorito era La hora de todo un poco, del compositor, cantante y maestro Ángel María Camacho y Cano, que acaparaba la audiencia desde la una de la tarde con toda clase de variedades ingeniosas, y en especial con su hora de aficionados para menores de quince años. Bastaba con inscribirse en las oficinas de La Voz de la Patria y llegar al programa con media hora de anticipación. El maestro Camacho y Cano en persona acompañaba al piano y un asistente suyo cumplía con la sentencia inapelable de interrumpir la canción con una campana de iglesia cuando el aficionado cometía un ínfimo error. El premio para la canción mejor cantada era más de lo que podíamos soñar -cinco pesos-, pero mi madre fue explícita en que lo más importante era la gloria de cantarla bien en un programa de tanto prestigio.
Hasta entonces me había identificado con el solo apellido de mi padre -García- y mis dos nombres de pila -Gabriel José-, pero en aquella ocasión histórica mi madre me pidió que me inscribiera también con su apellido -Márquez- para que nadie dudara de mi identidad. Fue un acontecimiento en casa. Me hicieron vestir de blanco como en la primera comunión, y antes de salir me dieron una pócima de bromuro de potasio. Llegué a La Voz de la Patria con dos horas de anticipación y el efecto del sedante me pasó de largo mientras esperaba en un parque cercano porque no permitían entrar en los estudios hasta un cuarto de hora antes del programa. Cada minuto sentía crecer dentro de mí las arañas del terror, y por fin entré con el corazón desbocado. Tuve que hacer un esfuerzo supremo para no regresar a casa con el cuento de que no me habían dejado concursar por cualquier pretexto. El maestro me hizo una prueba rápida con el piano para establecer mi tono de voz. Antes llamaron a siete por el orden de inscripción, les tocaron la campana a tres por distintos tropiezos y a mí me anunciaron con el nombre simple de Gabriel Márquez. Canté «El cisne», una canción sentimental sobre un cisne más blanco que un copo de nieve asesinado junto con su amante por un cazador desalmado. Desde los primeros compases me di cuenta de que el tono era muy alto para mí en algunas notas que no pasaron por el ensayo, y tuve un momento de pánico cuando el ayudante hizo un gesto de duda y se puso en guardia para agarrar la campana. No sé de dónde saqué valor para hacerle una seña enérgica de que no la tocara, pero fue tarde: la campana sonó sin corazón. Los cinco pesos del premio, además de varios regalos de propaganda, fueron para una rubia muy bella que había masacrado un trozo de Madame Butterfly. Volví a casa abrumado por la derrota, y nunca logré consolar a mi madre de su desilusión. Pasaron muchos años antes de que ella me confesara que la causa de su vergüenza era que había avisado a sus parientes y amigos para que me oyeran cantar, y no sabía cómo eludirlos.
En medio de aquel régimen de risas y lágrimas, nunca falté a la escuela. Aun en ayunas. Pero el tiempo de mis lecturas en casa se me iba en diligencias domésticas y no teníamos presupuesto de luz para leer hasta la medianoche. De todos modos me desembrollaba. En el camino de la escuela había varios talleres de autobuses de pasajeros, y en uno de ellos me demoraba horas viendo cómo pintaban en los flancos los letreros de las rutas y los destinos. Un día le pedí al pintor que me dejara pintar unas letras para ver si era capaz. Sorprendido por mi aptitud natural, me permitió ayudarlo a veces por unos pesos sueltos que en algo ayudaban al presupuesto familiar. Otra ilusión fue mi amistad casual con tres hermanos García, hijos de un navegante del río Magdalena, que habían organizado un trío de música popular para animar por puro amor al arte las fiestas de los amigos. Completé con ellos el Cuarteto García para concursar en la hora de aficionados de la emisora Atlántico. Ganamos desde el primer día con un estruendo de aplausos, pero no nos pagaron los cinco pesos del premio por una falta insalvable en la inscripción. Seguimos ensayando juntos por el resto del año y cantando de favor en fiestas familiares, hasta que la vida acabó por dispersarnos.
Nunca compartí la versión maligna de que la paciencia con que mi padre manejaba la pobreza tenía mucho de irresponsable. Al contrario: creo que eran pruebas homéricas de una complicidad que nunca falló entre él y su esposa, y que les permitía mantener el aliento hasta el borde del precipicio. Él sabía que ella manejaba el pánico aun mejor que la desesperación, y que ése fue el secreto de nuestra supervivencia. Lo que quizás no pensó es que a él le aliviaba las penas mientras que ella iba dejando en el camino lo mejor de su vida. Nunca pudimos entender la razón de sus viajes. De pronto, como solía ocurrir, nos despertaron un sábado a medianoche para llevarnos a la agencia local de un campamento petrolero del Catatumbo, donde nos esperaba una llamada de mi padre por radioteléfono. Nunca olvidaré a mi madre bañada en llanto, en una conversación embrollada por la técnica.
– Ay, Gabriel -dijo mi madre-, mira cómo me has dejado con este cuadro de hijos, que varias veces hemos llegado a no comer.
Читать дальше