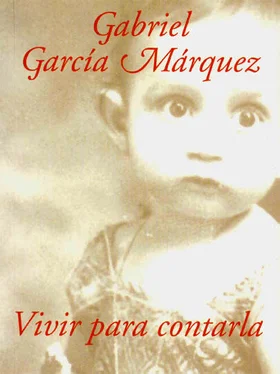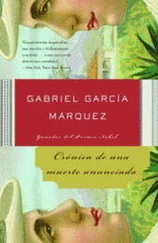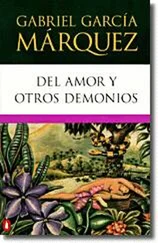– De acuerdo -dijo él-, siempre que no pierdas de vista que tienes en tus manos la suerte de la familia.
La condición sobraba. Era tan consciente de mi debilidad, que cuando lo despedí en el último autobús, a las siete de la noche, tuve que sobornar al corazón para no irme en el asiento de al lado. Para mí era claro que se había cerrado el ciclo, y que la familia volvía a ser tan pobre que sólo podía sobrevivir con el concurso de todos. No era una buena noche para decidir nada. La policía había desalojado por la fuerza a varias familias de refugiados del interior que estaban acampados en el parque de San Nicolás huyendo de la violencia rural. Sin embargo, la paz del café Roma era inexpugnable. Los refugiados españoles me preguntaban siempre qué sabía de don Ramón Vinyes, y siempre les decía en broma que sus cartas no llevaban noticias de España sino preguntas ansiosas por las de Barranquilla. Desde que murió no volvieron a mencionarlo pero mantenían en la mesa su silla vacía. Un contertulio me felicitó por «La Jirafa» del día anterior que le había recordado de algún modo el romanticismo desgarrado de Mariano José de Larra, y nunca supe por qué. El profesor Pérez Domenech me sacó del apuro con una de sus frases oportunas: «Espero que no siga también el mal ejemplo de pegarse un tiro». Creo que no lo habría dicho si hubiera sabido hasta qué punto podía ser cierto aquella noche. Media hora después llevé del brazo a Germán Vargas hasta el fondo del café Japy. Tan pronto como nos sirvieron le dije que tenía que hacerle una consulta urgente. El se quedó a mitad de camino con el pocillo que estaba a punto de probar -idéntico a don Ramón-, y me preguntó alarmado:
– ¿Para dónde se va?
Su clarividencia me impresionó.
– ¡Cómo carajo lo sabe! -le dije.
No lo sabía, pero lo había previsto, y pensaba que mi renuncia sería el final de Crónica, y una irresponsabilidad grave que pesaría sobre mí por el resto de mi vida. Me dio a entender que era poco menos que una traición, y nadie tenía más derecho que él para decírmelo. Nadie sabía qué hacer con Crónica pero todos éramos conscientes de que Alfonso la había mantenido en un momento crucial, incluso con inversiones superiores a sus posibilidades, de modo que nunca logré quitarle a Germán la mala idea de que mi mudanza irremediable era una sentencia de muerte para la revista. Estoy seguro de que él, que lo entendía todo, sabía que mis motivos eran ineludibles, pero cumplió con el deber moral de decirme lo que pensaba.
Al día siguiente, mientras me llevaba a la oficina de Crónica, Álvaro Cepeda dio una muestra conmovedora de la crispación que le causaban las borrascas íntimas de los amigos. Sin duda ya conocía por Germán mi decisión de irme y su timidez ejemplar nos salvó a ambos de cualquier argumento de salón.
– Qué carajo -me dijo-. Irse para Cartagena no es irse para ninguna parte. Lo jodido sería irse para Nueva York, como me tocó a mí, y aquí estoy completito.
Era la clase de respuestas parabólicas que le servían en casos como el mío para saltarse las ganas de llorar. Por lo mismo no me sorprendió que prefiriera hablar por primera vez del proyecto de hacer cine en Colombia, que habríamos de continuar sin resultados por el resto de nuestras vidas. Lo rozó como un modo sesgado de dejarme con alguna esperanza, y frenó en seco entre la muchedumbre atascada y los ventorrillos de cacharros de la calle San Blas.
– ¡Ya le dije a Alfonso -me gritó desde la ventanilla que mande al carajo la revista y hagamos una como Time!
La conversación con Alfonso no fue fácil para mi ni para él porque teníamos una aclaración atrasada desde hacía unos seis meses, y ambos sufríamos de una especie de tartamudez mental en ocasiones difíciles. Ocurrió que en uno de mis berrinches pueriles en la sala de armada había quitado mi nombre y mi título de la bandera de Crónica, como una metáfora de renuncia formal, y cuando la tormenta pasó me olvidé de reponerlos. Nadie cayó en la cuenta antes que Germán Vargas dos semanas después, y lo comentó con Alfonso. También para él fue una sorpresa. Porfirio, el jefe de armada, les contó cómo había sido el berrinche, y ellos acordaron dejar las cosas como estaban hasta que yo les diera mis razones. Para desgracia mía, lo olvidé por completo hasta el día en que Alfonso y yo nos pusimos de acuerdo para que me fuera de Crónica. Cuando terminamos, me despidió muerto de risa con una broma típica de las suyas, fuerte pero irresistible.
– La suerte -dijo- es que ni siquiera tenemos que quitar su nombre de la bandera.
Sólo entonces reviví el incidente como una cuchillada y sentí que la tierra se hundía bajo mis pies, no por lo que Alfonso había dicho de un modo tan oportuno, sino porque se me hubiera olvidado aclararlo. Alfonso, como era de esperarse, me dio una explicación de adulto. Si era el único entuerto que no habíamos ventilado no era decente dejarlo en el aire sin explicación. El resto lo haría Alfonso con Álvaro y Germán, y si hubiera que salvar el barco entre todos también yo podría volver en dos horas. Contábamos como reserva extrema con el consejo editorial, una especie de Divina Providencia que nunca habíamos logrado sentar a la larga mesa de nogal de las grandes decisiones.
Los comentarios de Germán y Álvaro me infundieron el valor que me hacía falta para irme. Alfonso comprendió mis razones y las recibió como un alivio, pero de ningún modo dio a entender que Crónica pudiera acabarse con mi renuncia. Al contrario, me aconsejó que tomara la crisis con calma, me tranquilizó con la idea de construirle una base firme con el consejo editorial, y ya me avisaría cuando pudiera hacerse algo que en realidad valiera la pena.
Fue el primer indicio que tuve de que Alfonso concebía la posibilidad inverosímil de que Crónica se acabara. Y así fue, sin pena ni gloria, el 28 de junio, al cabo de cincuenta y ocho números en catorce meses. Sin embargo, medio siglo después, tengo la impresión de que la revista fue un acontecimiento importante del periodismo nacional. No quedó una colección completa, sólo los seis primeros números, y algunos recortes en la biblioteca catalana de don Ramón Vinyes.
Una casualidad afortunada para mí fue que en la casa donde vivía querían cambiar los muebles de sala, y me los ofrecieron a precio de subasta. La víspera del viaje, en mi arreglo de cuentas con El Heraldo, aceptaron anticiparme seis meses de «La Jirafa». Con parte de esa plata compré los muebles de Mayito para nuestra casa de Cartagena, porque sabía que la familia no llevaba los de Sucre ni tenía modo de comprar otros. No puedo omitir que con cincuenta años más de uso siguen bien conservados y en servicio, porque la madre agradecida no permitió que los vendieran.
Una semana después de la visita de mi padre me mudé para Cartagena con la única carga de los muebles y poco más de lo que llevaba puesto. Al contrario de la primera vez, sabía cómo hacer cuanto hiciera falta, conocía a todo el que necesitara en Cartagena, y quería de todo corazón que a la familia le fuera bien, pero que a mí me fuera mal como castigo por mi falta de carácter. La casa estaba en un buen lugar del barrio de la Popa, a la sombra del convento histórico que siempre ha parecido a punto de desbarrancarse. Los cuatro dormitorios y los dos baños de la planta baja estaban reservados para los padres y los once hijos, yo el mayor, de casi veintiséis años, y Eligió el menor, de cinco. Todos bien criados en la cultura caribe de las hamacas y las esteras en el piso y las camas para cuantos tuvieron lugar. En la planta alta vivía el tío Hermógenes Sol, hermano de mi padre, con su hijo Carlos Martínez Simahan. La casa entera no era suficiente para tantos, pero el alquiler estaba moderado por los negocios del tío con la propietaria, de quien sólo sabíamos que era muy rica y la llamaban la Pepa. La familia, con su implacable don de burla, no tardó en encontrar la dirección perfecta con aires de cuplé: «La casa de la Pepa en el pie de la Popa». La llegada de la prole es para mí un recuerdo misterioso. Se había ido la luz en media ciudad, y tratábamos de preparar la casa en las tinieblas para acostar a los niños. Con mis hermanos mayores nos reconocíamos por las voces, pero los menores habían cambiado tanto desde mi última visita, que sus ojos enormes y tristes me espantaban a la luz de las velas. El desorden de baúles, bultos y hamacas colgadas en las tinieblas lo sufrí como un 9 de abril doméstico. Sin embargo, la impresión mayor la sentí cuando traté de mover un talego sin forma que se me escapaba de las manos. Eran los restos de la abuela Tranquilina que mi madre había desenterrado y los llevaba para depositarlos en el osario de San Pedro Claver, donde están los de mi padre y la tía Elvira Carrillo en una misma cripta.
Читать дальше