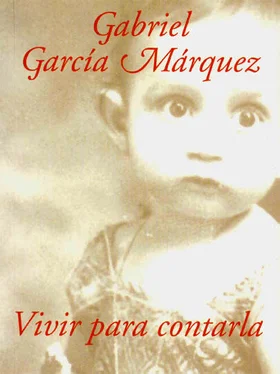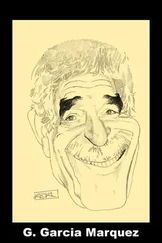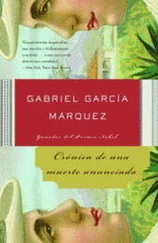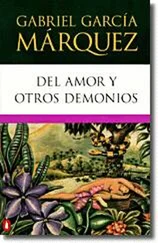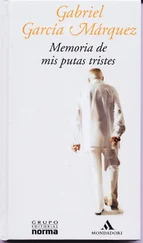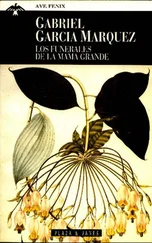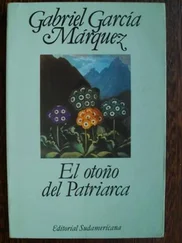Tan resueltos estaban mis ánimos que improvisé de emergencia mi cuento número diez -«Alguien desordena estas rosas»-, porque sufrió un infarto grave el comentarista político al que habíamos reservado tres páginas de Crónica para un artículo de última hora. Sólo cuando corregí la prueba impresa de mi cuento descubrí que era otro drama estático de los que ya escribía sin darme cuenta. Esta contrariedad acabó de agravarme el remordimiento de haber despertado a un amigo poco antes de la medianoche para que me escribiera el artículo en menos de tres horas. Con ese ánimo de penitente escribí el cuento en el mismo tiempo, y el lunes volví a plantear en el consejo editorial la urgencia de echarnos a la calle para sacar la revista de su marasmo con reportajes de choque. Sin embargo, la idea -que era de todos- fue rechazada una vez más con un argumento favorable a mi felicidad: si nos echábamos a la calle, con la concepción idílica que teníamos del reportaje, la revista no volvería a salir a tiempo -si salía-. Debí entenderlo como un cumplido, pero nunca pude superar la mala idea de que la razón verdadera de ellos era el recuerdo ingrato de mi reportaje sobre Berascochea.
Un buen consuelo de aquellos días fue la llamada telefónica de Rafael Escalona, el autor de las canciones que se cantaban y se siguen cantando de este lado del mundo. Barranquilla era un centro vital, por el paso frecuente de los juglares de acordeón que conocíamos en las fiestas de Aracataca, y por su divulgación intensa en las emisoras de la costa caribe. Un cantante muy conocido entonces era Guillermo Buitrago, que se preciaba de mantener al día las novedades de la Provincia. Otro muy popular era Crescencio Salcedo, un indio descalzo que se plantaba en la esquina de la lunchería Americana para cantar a palo seco las canciones de las cosechas propias y ajenas, con una voz que tenía algo de hojalata, pero con un arte muy suyo que lo impuso entre la muchedumbre diaria de la calle San Blas. Buena parte de mi primera juventud la pasé plantado cerca de él, sin saludarlo siquiera, sin dejarme ver, hasta aprenderme de memoria su vasto repertorio de canciones de todos.
La culminación de esa pasión llegó a su clímax una tarde de sopor en que el teléfono me interrumpió cuando escribía «La Jirafa». Una voz igual a las de tantos conocidos de mi infancia me saludó sin fórmulas previas:
– Quihubo, hermano. Soy Rafael Escalona.
Cinco minutos después nos encontramos en un reservado del café Roma para entablar una amistad de toda la vida. Apenas si terminamos los saludos, porque empecé a exprimir a Escalona para que me cantara sus últimas canciones. Versos sueltos, con una voz muy baja y bien medida, que se acompañaba tamboreando con los dedos en la mesa. La poesía popular de nuestras tierras se paseaba con un vestido nuevo en cada estrofa. «Te voy a dar un ramo de nomeolvides para que hagas lo que dice el significado», cantaba. De mi parte, le demostré que sabía de memoria los mejores cantos de su tierra, tomados desde muy niño en el río revuelto de la tradición oral. Pero lo que más le sorprendió fue que yo le hablaba de la Provincia como si la conociera.
Días antes, Escalona había viajado en autobús de Villanueva a Valledupar, mientras componía de memoria la música y la letra de una nueva canción para los carnavales del domingo siguiente. Era su método maestro, porque no sabía escribir música ni tocar ningún instrumento. En alguno de los pueblos intermedios subió al bus un trovador errante de abarcas y acordeón, de los ya incontables que recorrían la región para cantar de feria en feria. Escalona lo sentó a su lado y le cantó al oído las dos únicas estrofas terminadas de su nueva canción.
El juglar descendió feliz en Villanueva, y Escalona siguió en el bus hasta Valledupar, donde tuvo que acostarse a sudar la fiebre de cuarenta grados de un resfriado común. Tres días después fue domingo de carnaval, y la canción inconclusa, que Escalona le había cantado en secreto al amigo casual, barrió con toda la música vieja y nueva desde Valledupar hasta el cabo de la Vela. Sólo él supo quién la divulgó mientras sudaba su fiebre de carnaval, y quién le puso el nombre: «La vieja Sara».
La historia es verídica, pero no es rara en una región y en un gremio donde lo más natural es lo asombroso. El acordeón, que no es un instrumento propio ni generalizado en Colombia, es popular en la provincia de Valledupar, tal vez importado de Aruba y Curazao. Durante la segunda guerra mundial se interrumpió la importación de Alemania, y los que ya estaban en la Provincia sobrevivieron por el cuidado de sus dueños nativos. Uno de ellos fue Leandro Díaz, un carpintero que no sólo era un compositor genial y un maestro del acordeón, sino el único que supo repararlos mientras duró la guerra, a pesar de ser ciego de nacimiento. El modo de vida de esos juglares propios es cantar de pueblo en pueblo los hechos graciosos y simples de la historia cotidiana, en fiestas religiosas o paganas, y muy sobre todo en el desmadre de los carnavales. El de Rafael Escalona era un caso distinto. Hijo del coronel Clemente Escalona, sobrino del célebre obispo Celedón y bachiller del liceo de Santa Marta que lleva su nombre, empezó a componer desde muy niño para escándalo de la familia, que consideraba el cantar con acordeón como un oficio de menestrales. No sólo era el único juglar graduado de bachiller, sino uno de los pocos que sabían leer y escribir en aquellos tiempos, y el hombre más altivo y enamoradizo que existió jamás. Pero no es ni será el último: ahora los hay por cientos y cada vez más jóvenes. Bill Clinton lo entendió así en los días finales de su presidencia, cuando escuchó a un grupo de niños de escuela primaria que viajaron desde la Provincia a cantar para él en la Casa Blanca.
Por aquellos días de buena fortuna me encontré por casualidad con Mercedes Barcha, la hija del boticario de Sucre a la que le había propuesto matrimonio desde sus trece años. Y al contrario de las otras veces, me aceptó por fin una invitación para bailar el domingo siguiente en el hotel del Prado. Sólo entonces supe que se había mudado a Barranquilla con su familia por la situación política, cada vez más opresiva. Demetrio, su padre, era un liberal de racamandaca que no se amilanó con las primeras amenazas que le hicieron cuando se recrudeció la persecución y la ignominia social de los pasquines. Sin embargo, ante la presión de los suyos, remató las pocas cosas que le quedaban en Sucre e instaló la farmacia en Barranquilla, en los límites del hotel del Prado. Aunque tenía la edad de mi papá, mantuvo siempre conmigo una amistad juvenil que solíamos recalentar en la cantina de enfrente y más de una vez terminamos en borracheras de galeote con el grupo completo en El Tercer Hombre. Mercedes estudiaba entonces en Medellín y sólo iba con la familia en las vacaciones de Navidad. Siempre fue divertida y amable conmigo, pero tenía un talento de ilusionista para escabullirse de preguntas y respuestas y no dejarse concretar sobre nada. Tuve que aceptarlo como una estrategia más piadosa que la indiferencia o el rechazo, y me conformaba con que me viera con su padre y sus amigos en la cantina de enfrente. Si él no vislumbró mi interés en aquellas vacaciones ansiosas fue por ser el secreto mejor guardado en los primeros veinte siglos de la cristiandad. En varias ocasiones se vanaglorió en El Tercer Hombre de la frase que ella me había citado en Sucre en nuestro primer baile: «Mi papá dice que todavía no ha nacido el príncipe que se casará conmigo». Tampoco supe si ella se lo creyó, pero se comportaba como si lo creyera, hasta las vísperas de aquella Navidad en que aceptó que nos encontráramos el domingo siguiente en el baile matinal del hotel del Prado. Soy tan supersticioso que atribuí su resolución al peinado y el bigote de artista que me había hecho el peluquero, y al vestido de lino crudo y la corbata de seda comprados para la ocasión en un remate de turcos. Seguro de que iría con su padre, como a todas partes, invité también a mi hermana Aída Rosa, que pasaba sus vacaciones conmigo. Pero Mercedes se presentó sola en alma, y bailó con una naturalidad y tanta ironía que cualquier propuesta seria iba a parecerle ridícula. Aquel día se inauguró la temporada inolvidable de mi compadre Pacho Galán, creador glorioso del merecumbé que se bailó durante años y fue el origen de nuevos aires caribes todavía vivos. Ella bailaba muy bien la música de moda, y aprovechaba su maestría para sortear con argucias mágicas las propuestas con que la acosaba. Me parece que su táctica era hacerme creer que no me tomaba en serio, pero con tanta habilidad que yo encontraba siempre el modo de seguir adelante.
Читать дальше