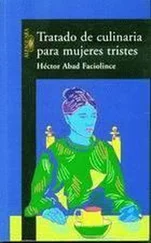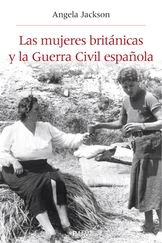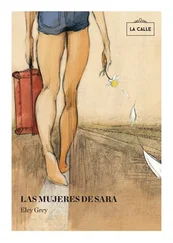Floreana se sentó a su lado, en el borde de la cama.
– ¿No fuiste a la gimnasia?
– No.
– Estás con mala cara, ¿no te sientes bien?
– Dormí en el suelo, fue atroz.
– ¿Por qué en el suelo?
– Así dormía cuando él me dejó.
– ¡Pobrecita! -Floreana se sorprende ante el arrebato de dulzura que le inspira esta mujer.
– Acostaba a los niños, me encerraba en mi pieza, me acurrucaba en un rincón en posición fetal, me mordía las manos, me chupaba el dedo, lloraba y sólo así me dormía. En el suelo. Al amanecer, entre el sueño, volvía a mi cama.
– ¿No te daba un poco de vergüenza?
– Sí, no sé… Me lo dictaba el cuerpo, no tenía opción.
– Ay, Constanza, qué dolor… -Floreana viene de otro universo, viene de Puqueldón, viene de Flavián con sus manos cuadradas, manos que tocaron las suyas. Viene de la implacabilidad de la noche que no fue perturbada. Le acaricia el pelo a Constanza, no sabe qué más hacer, temerosa de la amargura en que caen las románticas fallidas.
Constanza sigue inmóvil.
– Levántate, yo te ayudo. Estamos a tiempo para nuestra incursión en el bosque. Escampó, mujer, y este aire lleno de olores podría despertar a un muerto… Después podemos ir juntas a trabajar a la cocina, no te voy a dejar sola.
Prepara una tina muy caliente para los entumecidos huesos de Constanza y le elige la ropa, registrando su ropero. La otra la mira hacer, entregada. Luego, siempre ausente, le pregunta:
– ¿Estudiaste alguna vez a las nutrias?
– No, nunca.
– La hembra busca una roca resguardada para cuidar sus heridas; el macho se va a buscar otra hembra por los alrededores. Tiene que pasar un tiempo para que surja nueva vida cerca de las grutas.
La acompaña al baño, la ve desnudarse descuidadamente mientras sigue hablando. Es primera vez que Floreana la mira entera desnuda y no puede dejar de admirarla, su cuerpo es de tal armonía, con la carne firme donde corresponde, las curvas ricamente cinceladas, como si hubiesen esculpido esa figura a mano. Algo le duele a Floreana: ¿qué le pasaría a Flavián frente a ese cuerpo? Si Constanza hubiese estado anoche en Puqueldón, ¿Flavián habría compartido la cama con ella?
– Te odio por ser tan hermosa -le dice risueñamente.
Así le arranca a Constanza la primera sonrisa, aunque su respuesta sea amarga: ¿y para qué me sirve?
Tras el aseo matinal, vuelve milagrosamente a ser ella misma, la que el país admira en las pantallas de televisión. Al constatar que el cuello de su camisa estaba mal abotonado, Floreana sonrió para sus adentros ante ese inocente signo de abandono.
Camino al bosque, el viento les golpea la cara y las despeja.
– ¿Piensas contarme algo de anoche, del doctor?
– Más tarde, con Toña y Angelita, que querrán saber.
– Pero dame un adelanto… ¿Pasó algo?
– Menos de lo que yo hubiese querido.
– Es atractivo ese hombre, Floreana. No sé cómo será en la intimidad, pero arriba de su caballo negro, como lo he visto tantas veces, dan unas ganas de subirse al anca y arrimársele…
Pero a Floreana cualquier narración le resulta demasiado temprana: antes quiere hundirse a concho en la experiencia, y quiere que se lo permitan. Sabe que a Constanza, sólo a ella, se lo contará todo. Sonríe. En sus oídos, la voz de Flavián, esa mañana: «Las vidas de todos nosotros son iguales, por eso no es entretenido conversar entre hombres. Somos incapaces de salimos de la balanza de pagos, del recalentamiento de la economía, de los senadores designados o, a lo más, de nuestros trabajos… o del último libro que leímos. Nos gustan las mismas cosas, buscamos las mismas metas y de las mismas maneras. Las mujeres se las arreglan para que sus vidas sean diferentes o, si no, las inventan. Por eso se juntan tanto entre ustedes y lo pasan mucho mejor que nosotros.»
Cada tarea del día fue cumplida con meticulosidad. Así, Floreana se siente contenida. Se dirigió a la capilla para la hora del silencio y el silencio la encontró llena de añoranzas.
En el atardecer, recién escondido el sol, contó once colores en el arrebol. El primero fue el morado, pasó por varios rojos, hasta que el marengo se emparejó con el celeste. Y eso fue todo.
Inmóvil, caía Floreana con la tarde.
Durmiente, masa dorada de sombras y abandono.
Hasta que se borró la acuarela; no hay más que la tinta de la noche. La oscuridad conforta, ejerce su compasión al escondernos. Apura el paso, porque Constanza la espera junto a Toña y Angelita. Ve al Curco moverse entre la arboleda, le hace un saludo y él la saluda de vuelta, siempre saltando.
Floreana piensa que su cuerpo está frío.
Piensa que el congelamiento del aire en la isla puede introducirse en los espíritus.
Piensa en Flavián.
Piensa en su hermana Dulce y también en esta mujer que es ella misma.
Piensa que la mezquindad se ha instalado en las terminaciones nerviosas de los hombres.
Piensa que, paulatinamente, las sensaciones son cada vez menores. Avanza el siglo, helando a sus habitantes.
Cada día todos dicen menos.
Cada día todos sienten menos.
Cada día todos aman menos.
Y emprende el camino de regreso a la cabaña, buscando el abrigo, preguntándose una vez más aquello que la atormenta desde que advirtió que la patria no era más un territorio, que el sitio de la pertenencia profunda debía buscarse en el contraste entre la estación del cuerpo y el lugar del alma.
Por favor, alguien respóndame: ¿dónde, dónde está la patria?
Segunda parte: La Cuarta de Brahms
Las hijas nunca fueron
verdaderas novias del padre;
las hijas fueron, para empezar,
novias de la madre,
luego novias una de otra
bajo una ley distinta.
Deja que me sostenga y te cuente.
Adrienne Rich,
Misterios de hermanas

Deja que me sostenga y te cuente, Elena, porque son muchas las cosas que me recorren… Si estas páginas no fuesen más que un desahogo, las nombraría un largo e inevitable suspiro. Pero no: esto es también un petitorio.
Son mis hermanas las que enturbian la nueva oportunidad de ensoñación que el cielo me ha dispuesto, y sobre ellas quisiera hablarte. Prepárate un trago. Lástima que no fumes, el humo de un cigarrillo te haría más ligero el extenso momento que compartiremos. Por mi parte, me regalaré un día de parlamentaria irresponsable, no voy a asistir a la sesión del Congreso; y dudo que la orden del día se altere por mi ausencia.
Verás, Elena: se rompió entre nosotras el círculo de la inmortalidad.
Que el cuerpo de Dulce albergue un tumor, y éste sea maligno, es una idea apenas soportable. El cáncer dentro de Dulce es algo que ninguna puede tolerar. Ni como palabra ni como pensamiento.
La Ráfaga Azul de la Incredulidad nos envolvió.
La familia empezó a vivir como en una alucinación, nos negábamos a enfrentar la verdad. Pero la operación urgente que tuvieron que hacerle a Dulce para extraer el tumor de su mama nos puso en un ineludible movimiento. Avisamos a Estados Unidos (ya sabes, mis padres y hermanos viven allá), e Isabella -como siempre- se puso al mando: la antigua mina de cobre provee, se viaja a Cabildo, se ajustan diversos arreglos económicos. El ex marido de Dulce se presenta, quién sabe con qué remordimientos el muy fresco, e Isabella le dice que no lo necesitamos. Dulce observa todo desconcertada, no toma el asunto muy en serio y -el mundo al revés- termina siendo ella quien nos consuela.
La primera operación nos reunió a las tres mujeres en la clínica mientras Dulce está en el quirófano. Isabella hace cosas prácticas: desocupa el maletín, distribuye potes en el botiquín del baño, arregla flores en un pequeño jarrón. Floreana, la segunda en edad, seria, privada, rigurosa, ovilla su desmadejado cuerpo contra la pared y clava allí sus ojos; sólo el que la conoce mucho sabe que esa timidez cerrada convive con una tumultuosa audacia. Ya no le cuelga esa trenza negra que la caracterizó la vida entera y su pelo cae en desorden hasta los hombros, sobre el suéter largo y desaliñado. (Para mi gusto, a veces descuida en exceso su aspecto.) En cuanto a mí, muerdo mis cutículas con verdadera concentración. Mi delgadez -«delicada», como tú decías- pone nerviosas a mis hermanas: mis huesos sobresalen en manos, rodillas y clavículas.
Читать дальше