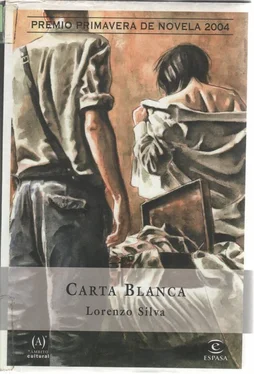Junto a él, en aquella tarde emponzoñada y amarga de Zeluán, como en otros muchos instantes atroces de los últimos tiempos (aunque ninguno pudiera compararse a aquél en cuanto al dolor que Bermejo sentía), estaban los hombres de su pelotón. Con ellos había desembarcado en Melilla, cuando los rifeños envalentonados tenían acogotada la ciudad. Con ellos había estado en la inmediata reconquista del territorio adyacente a la plaza, y después entre las peñas del monte Gurugú, desalojándolo del enemigo que aprovechando sus alturas los hostigaba con tiradores y piezas de artillería. Habían asaltado trincheras, defendido blocaos, batido barrancos; habían atravesado las líneas enemigas para llevar el socorro a gente sitiada o sorprender por la espalda a los sitiadores. Habían matado y habían visto morir a los suyos, aparte de hartarse de recoger aquellos muertos descompuestos que infestaban las cunetas de todos los caminos. Pero en aquel instante, ante la piltrafa amojamada en que se había convertido el hermano del sargento, ante la desolación y el abatimiento de aquel hombre, por lo común de pedernal, que los mandaba bajo el fuego, a alguno que otro se le saltaron las lágrimas. Y no eran gente tierna, precisamente. Allí, junto a Bermejo, estaba Casals, rufián cosido a navaja más de una vez, en la cárcel y en los tugurios del lumpen barcelonés donde se había forjado una tenebrosa reputación; Balaguer, un mulato originario de La Habana, de donde había salido por razones que nadie había conseguido hacerle explicar; Klemper, antiguo suboficial del ejército austrohúngaro, que con treinta y cinco años, y después de haber hecho y perdido una guerra, no había dudado en apuntarse a otra; López, que, pese al apellido, supuesto, como se estilaba entre los legionarios, era serbio y juraba haber sido oficial en su país (aunque los más suspicaces achacaban su previa instrucción militar a la Legión Francesa con la que habría zanjado su compromiso mediante el fulminante expediente de la deserción); Navia, un asturiano picajoso y esquinado que según su propia declaración se había cansado de comer polvo de carbón en la mina, aunque todos se maliciaban que otra cosa había tras la decisión de alistarse; Gallardo, un gaditano de chiste fácil y mano larga, de la que se jactaba sin especial remordimiento, aunque también le había costado presidio; y Faura, un valenciano taciturno que nunca había dicho ni una palabra, cierta o falsa, de por qué estaba allí, y que era el más joven pero a la vez el tirador más aplomado y certero del pelotón.
Aquellos hombres fueron quienes cavaron, antes de que oscureciera y se ordenara retirarse, la zanja para el cabo Rafael Bermejo, caído en Zeluán un abrasador día de agosto, después de una vida corta y una muerte excesiva. Y lo hicieron con la solemnidad propia del caso, aunque no lo conocieran y aunque su oficio consistiera justamente en llenar las fosas y no en ahuecarlas. Aquellos hombres eran también quienes iban a acompañar al sargento Bermejo en la venganza que había de imponerse como una sacrosanta misión para apaciguar el hervor de su sangre. Importa anotar que estuvieron allí, porque mientras hacían lo que después hicieron, siempre acudirían, para enardecerse, a la imagen y el tacto del bulto quebradizo que depositaron al fondo del hoyo como una reliquia. Si no lo hubieran visto y tocado, acaso habrían podido cavilar y obrar de otro modo. Pero en todo momento iba a pesarles, con una persistencia fatal, el recuerdo de aquel ser humano reducido a nada que había hecho estallar la compasión y la rabia en sus pechos de fieras ya casi impedidas para cualquier sentimiento.
Por eso la historia comienza aquí. También para el silencioso legionario Faura, a quien aguardaba un viaje más largo y paradójico, hasta orillas que los otros no iban a conocer. En esta primera estampa, en este cuadro de hombres barbudos y mugrientos mirando la tumba de un muerto de cuya vida sólo uno habría podido dar testimonio, se sitúa al fondo y al margen, apenas visible. Pero convendrá empezar a decir que ésta, por encima de todo, es su historia.
Aquella noche, después de caer en el catre que le correspondía en una de las tiendas del campamento de Segangan, el legionario Faura tuvo un sueño. En él, avanzaba con sus compañeros por un campo repleto de cadáveres momificados. Era la hora incierta del crepúsculo, y no pudo saber (aunque debería haberle sido evidente, por la diferente táctica que regía una y otra maniobra) si estaban atacando o replegándose. Mientras caminaba, con el fusil prevenido y la vista atenta a cualquier irregularidad del terreno que pudiera ofrecer parapeto o atalaya a un tirador enemigo, había de estar también pendiente, con el rabillo del ojo, para no pisar o dar una patada a las osamentas y los cráneos de los camaradas difuntos. El aire olía a muerte, pero no a la muerte acre y nauseabunda que tanto había experimentado en los últimos meses el olfato de Faura, sino a una mucho más sutil: la misma que encontraba en el cementerio cuando de niño su madre lo llevaba a visitar la tumba de su abuela prematuramente fallecida. También la sensación que experimentaba era semejante a la de entonces. Sentía la afinidad con aquellos muertos, que eran hombres como él, con quienes habría podido emborracharse, abrazarse, cubrirse tras el borde de una misma trinchera. Pero el caso era que nunca los había conocido, y que así sólo podían despertar en su ánimo una conmiseración desdibujada y abstracta. Como el afecto que sentía por la abuela, a quien su madre añoraba frente a la tumba del luminoso cementerio valenciano, mientras lamentaba que la hubiera dejado sola siendo apenas una muchacha, y a la que él, por más que se esforzaba, no lograba llorar. Porque, sí, corría por sus venas la misma sangre, y hasta le debía en última instancia la vida, pero nunca la había oído reír, ni la había olido, ni había sentido su calor, y en la fotografía que le ofrecían para metérsela en la memoria aparecía una señora como cualquier otra de las que colgaban en el establecimiento del fotógrafo, una mujer envarada y casi como asustada en el trance de ofrecer su imagen a la cámara, presintiendo acaso mientras lo hacía que estaba dejándosela capturar para el instante en que hubiera muerto y alguien ajeno tuviera que hacerse una idea de cómo era.
Por eso, el odio que Faura sentía, mientras progresaba con el resto de su pelotón por aquel paraje calcinado, hacia los hombres cuyas chilabas esperaba atisbar en cualquíer instante tras un matojo o un pedrusco, era seco y frío como el filo de un cuchillo. Por eso sabía que en cuanto apareciera alguno alzaría el máuser, lo clavaría en la mira y, si ofrecía blanco durante más de un segundo, le metería una bala entre los hombros. Aunque apenas llevaba ocho meses vistiendo aquel uniforme, Faura había aprendido a calcular, con la saña del soldado bregado, que era inútil el alarde, al que en su fanfarronería tan dados eran los moros, de acertarle en la cabeza al enemigo. El cuerpo era más grande, y bastaba con pegarle un tiro ahí, en el pecho o la barriga, para sentenciar al sujeto. Si no moría del impacto, moriría un poco después, porque los moros no tenían médicos que mereciesen tal nombre, y todas sus heridas estaban abocadas a infectarse. Sólo había que estar atento y recargar deprisa, por si después del balazo el adversario seguía en condiciones de disparar, cosa que sin ninguna duda intentaría hacer. Ahí, Faura sí que procuraba afinar el tiro y matar. Pero ya era más fácil, porque un hombre herido se mueve despacio y se esconde mal, y más uno que está embarazado con un fusil.
El joven legionario se había hecho a pensar así en la muerte que administraba, y a no pensar de ninguna manera en la propia, que se jugaba cada día que al toque de cometa veía amanecer en el cielo abrasado de Segangan. El hábito le llevaba a manejar en sueños la idea del mismo modo, reduciéndola a estas consideraciones prácticas v mecánicas, en las que se mostraba tan meticuloso como a la hora de limpiar y engrasar su fusil: el único cuerpo, animado o inanimado, que desde hacía mucho tiempo había dado en acariciar, bien que lo hiciera distraídamente y con ese aire remoto que ponía en todos sus actos.
Читать дальше