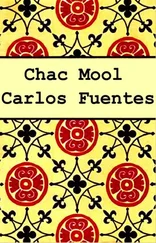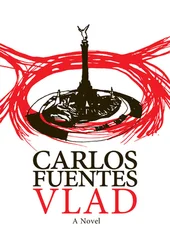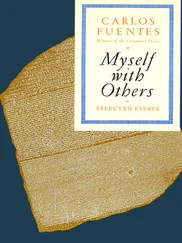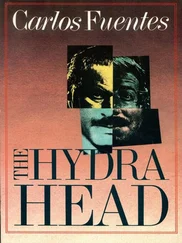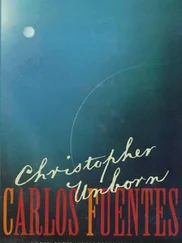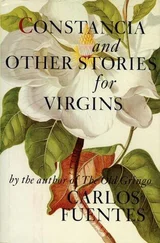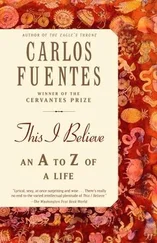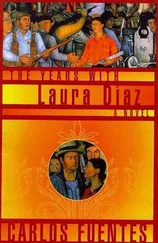aquellas de peluche, de rayas chillonas como un sarape convertido en toalla- le entró un ataque de risa pensando que su marido podía ser el hijo secreto de aquel asaltante de caminos de la época de Juárez, El Guapo de Papantla.
– ¿De qué te ríes, mujer?
– De que vamos a ser abuelos, viejo -dijo ella con carcajadas histéricas.
De una manera inconsciente, la noticia de la preñez de su nuera la muchachita Ayub Longoria enterró de una buena vez a Juan Francisco. Era como si el anuncio de un parto próximo exigiese el sacrificio de una muerte apresurada, para que el recién nacido tomase el lugar ocupado, inútilmente, por el viejo que ya iba arriba de los sesenta y cinco. A ojo de buen cubero, se dijo sonriendo Laura, porque nadie ha visto nunca su acta de nacimiento. Lo vio muerto a partir de esa noche en la que abrió la puerta del hogar solitario. Es decir, le quitó el tiempo que le quedaba.
Ya no habría tiempo para unas cuantas caricias tristes.
Lo vio cerrar la puerta y echarle doble llave y candado, como si hubiese algo digno de ser robado en este triste y pobre lugar.
Ya no habría tiempo para decir que tuvo, al final de todo, una vida feliz.
Se fue chancleteando a la cocina a prepararse el café que simultáneamente lo adormilaba y le daba la sensación de hacer algo útil, algo propio, sin ayuda de Laura.
Ya no habría tiempo para cambiar esa sonrisa invernal.
Sorbió lentamente el café, mojó los restos de una telera en el brebaje.
Ya no habría tiempo de rejuvenecer un alma que se volvió vieja, ni creyendo en la inmortalidad del alma podría concebirse que la de Juan Francisco sobreviviese.
Se escarbó los dientes con un palillo.
Ya no habría tiempo para dar marcha atrás, recuperar los ideales de la juventud, crear un sindicalismo independiente.
Se puso de pie y dejó los trastes sucios en la mesa para que la criada los lavara.
Ya no habría tiempo para una nueva y primera mirada del amor, jamás buscada o prevista, sino asombrosa.
Salió de la cocina y le echó una ojeada a los periódicos viejos destinados al bóiler de agua caliente.
Ya no habría tiempo para la piedad que merecen los viejos aun cuando han perdido el amor y el respeto ajenos.
Atravesó la sala de muebles aterciopelados donde tuvieron lugar hace años las largas esperas de Laura mientras su marido discutía la política obrera en el comedor.
Ya no habría tiempo de indignarse cuando le pidiesen resultados, no palabras.
Dio media vuelta y regresó al comedor, como si hubiese dejado perdido algo, un recuerdo, una promesa.
Ya no habría tiempo para justificarse diciendo que entró al partido oficial para convencer a los gobernantes de sus errores.
Se agarró tambaleando del pasamanos de la escalera.
Ya no habría tiempo para tratar de cambiar las cosas desde adentro del gobierno y el partido.
Cada escalón le duró un siglo.
Ya no habría tiempo de sentirse juzgado por ella.
Cada escalón se volvió de piedra.
Ya no habría tiempo para sentirse condenado o satisfecho de que sólo ella le juzgara, nadie más.
Logró llegar al segundo piso.
Ya no habría tiempo de que su propia conciencia lo condenara.
Se sintió desorientado, ¿adónde quedaba la recámara, cuál puerta daba al baño?
Ya no habría tiempo para recuperar el prestigio acumulado durante años y perdido en un solo instante, como si nada contase sino ese instante en que el mundo te da la espalda.
Ah sí, éste era el baño.
Ya no habría tiempo de oírla decir qué hiciste hoy y contestar lo de siempre ya sabes.
Tocó pudorosamente con los nudillos.
Ya no habría tiempo de vigilarla cada segundo, ponerle detectives, humillarla un poco porque la quería demasiado.
Entró al baño.
Ya no habría tiempo de que ella pasara del tedio y el desprecio al amor y la ternura. Ya no.
Se miró al espejo.
Ya no habría tiempo de que los trabajadores lo amaran, de que él se sintiese amado por los trabajadores.
Tomó la navaja, la jabonera y la brocha.
Ya no habría tiempo de revivir las ¡ornadas históricas de las huelgas de Río Blanco.
Formó lentamente espuma con la brocha húmeda y el jabón de rasurar.
Ya no habría tiempo de formar otra vez los Batallones Rojos de la Revolución.
Se embarró el jabón espumoso en las mejillas, el labio superior y el cuello.
Ya no habría tiempo de reanimar la Casa del Obrero Mundial.
Se rasuró lentamente.
Ya no habría tiempo de que le reconociesen sus méritos revolucionarios, ya nadie se acordaba.
Acostumbraba rasurarse de noche antes de acostarse, asi ganaba tiempo en la mañana para salir a trabajar.
Ya no habría tiempo de que le dieran su lugar, chingada madre, él era alguien, él hizo cosas, él merecía un lugar.
Terminó de rasuratse.
Ya no habría tiempo sino para admitir el fracaso.
Se secó la cara con un paño.
Ya no habría tiempo de preguntarse, ¿dónde estuvo la falla?
Se rió largamente en el espejo.
Ya no habría tiempo de abrirle una puerta al amor.
Miró a un viejo desconocido, otro hombre que era él mismo avanzando desde el fondo del espejo a encontrarse con él ahora.
Ya no habría tiempo de decir te quiero.
Miró las arrugas de las mejillas, el mentón vencido, las orejas curiosamente alargadas, las bolsas de la mirada, las canas salién-dole por todas partes, por las orejas, por la cabeza, por los labios, como heno helado, viejo ahuehuete.
Sintió una ganas inmensas, dolorosas y placenteras a la vez, de sentarse a cagar.
Ya no habría tiempo de cumplir la promesa de un destino admirable, glorioso, heredable.
Se bajó el pantalón del pijama a rayas que su hijo Dantón le regaló de cumpleaños y se sentó en el excusado.
Ya no habría tiempo…
Pujó muy fuerte y cayó hacia adelante, se descargó su vientre y se detuvo su corazón.
Pinche viejo ahuehuete.
En el velorio de Juan Francisco, Laura se dispuso a olvidar a su marido, es decir, a borrar todos los recuerdos que le pesaban como una lápida prematura, la tumba de su matrimonio, pero en vez del duelo por Juan Francisco, cerró los ojos, detenida al lado del féretro, y pensó en el dolor del parto, pensó en cómo nacieron sus hijos, con tanto dolor y eternidades entre contracción y contracción el hijo mayor, suave como quien traga un dulce de leche el nacimiento del segundo, líquido y suave como mantequilla derretida… Pero con la mano sobre el féretro de su marido ella decidió vivir el dolor del parto, no el de la muerte, dándose cuenta de que el dolor ajeno, la muerte de otro, acaba por ser ajeno a nuestra mente, ni Dantón ni Santiago sintieron los dolores del parto de su madre, para ellos entrar al mundo fue un grito ni de felicidad ni de tristeza, el grito de victoria del recién nacido, su ¡aquí estoy!, mientras la madre era la que sufría y quizás como ella al nacer con traumas terribles y Santiago, gritaba sin importarle que la oyeran el médico y las enfermeras, «¡maldita sea! ¿para qué tuve un hijo? ¡qué horror es éste! ¿por qué no me avisaron? ¡no aguanto, no aguanto, mejor mátenme, me quiero morir, maldito escuincle, que se muera él también!»…
Y ahora, Juan Francisco estaba muerto y no lo sabía. No sentía dolor alguno.
Ella tampoco. Por eso prefería recordar el dolor del parto, para que en su rostro los que acudieron al velorio -antiguos cama-radas, sindicalistas, funcionarios menores del gobierno, uno que otro diputado y, en brutal contraste, la familia y los amigos adinerados de Dantón- vieran las huellas de un dolor compartido, pero que era falso porque el dolor, el verdadero dolor, sólo lo siente el que lo siente, la mujer al parir, ni el doctor que la asiste ni el niño que nace, sólo lo siente el fusilado cuando le penetran las balas, no el pelotón ni el oficial que da la orden, sólo lo siente el enfermo, no las enfermeras…
Читать дальше