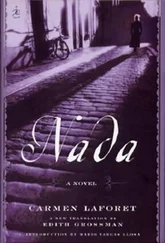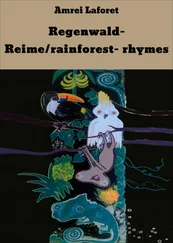– Sigue, cobarde, sigue.
Y ya no hablaron más. Sólo existía el polvo blanco, cegador, el ritmo de la marcha y el dolor del hombro de Martín donde Carlos se apoyaba. También aquel gemido entre dientes de Carlos que era ya como un acompañamiento necesario. El gemido de Carlos era el gemido de Martín también. A Martín -sin pensamiento alguno en la cabeza, sólo con el objetivo constante de dar un paso detrás de otro paso- la sensasión de que él y Carlos eran un solo cuerpo en aquella caminata le causaba una pesada embriaguez. Arrastraba aquel cuerpo dolorido y grande y tenía que arrastrarlo hasta el fin del mundo sin desmayo. No había más. El polvo con el sol encima y sus pasos uno detrás de otro. Nada más.
Cuando llegaron al pueblo Martín no podía creerlo. Le pareció un espejismo aquel pueblo de muros encalados y casi le dio mareo el filo de sombra en la calle estrecha que subían hasta llegar a casa de don Clemente. La frescura del zaguán era increíble. Martín agarró la cadena de la campanilla y tiró de ella furiosamente. Le pareció que tiraba de ella mil veces. Una mujer vieja con flores en el moño llegó corriendo. Y otra mujer joven. Y otra más. Todas llevaban delantal.
Carlos estaba apoyado por el lado del brazo sano en un rincón del zaguán. Jadeaba. Tenía los ojos enrojecidos, la cara negra de polvo y de sudor y se acercó a la cancela como un borracho.
– Mi hermana -dijo-, Anita.
– Díganle a don Clemente que venga. Mi amigo se ha caído del tejado de su casa. Está malo. Que venga don Clemente.
No entendían las muchas palabras que decían a la vez todas aquellas mujeres. Martín captó algo de que don Clemente dormía la siesta a aquella hora y Carlos, las palabras de la más vieja de las criadas que quería echarlos, diciendo que allí no había hermanas de nadie. No abrían la cancela del patio. Hablaban todas a la vez. Carlos, con la cara entre aquellas rejas de la cancela, dio dos gritos terribles.
– ¡Ana!… ¡Anita!
Y después sucedió algo espantoso a los ojos de Martín. Las rodillas de Carlos se fueron doblando hasta que el chico quedó arrodillado en el suelo junto a la verja aquella, gimiendo y como inconsciente.
Se oyó el ruido de una ventana del corredor que se abría. Las mujeres franquearon la cancela entonces, asustadas. Y Anita apareció en el fondo del patio.
MARTÍN, MUY CANSADO, no se molestó en dar la vuelta por el camino de las dunas. Atravesó el pinar lleno de sombras y blancas manchas de luna, trepó a lo alto del muro y cayó en el jardín de su casa. Estaba abierta la ventana del comedor y vio las figuras de su padre y de Adela. El padre estaba en mangas de camisa y Adela llevaba su eterno quimono. Cuando Martín entró en el recibidor Adela empezó a interrogarle.
– Tenía ganas de verte. ¿Qué ha pasado esta tarde? Ven aquí en seguida y cuéntaselo a tu padre.
Martín apareció con cara de sonámbulo en la luz cruda del comedor. No hacía más que mirar hacia todas aquellas mariposas y hormigas con alas que daban vueltas alrededor de la lámpara y preguntó a su vez por la pequeña Adelita.
– La niña está durmiendo -dijo Adela con impaciencia-, y yo te estoy preguntando a ti qué es lo que pasó esta tarde en casa de don Clemente. Sabemos que estabas allí cuando encontraron a la fresca esa de casa del inglés acostada en la cama con Pepe y sabemos que doña María está mala del disgusto.
– No… No es verdad.
– Coño, no te quedes con esa cara de tonto, Martín. En la Batería no se hablaba esta tarde de otra cosa. Alguien dio el soplo por teléfono desde el pueblo y desde el capitán hasta el último recluta cuentan la historia. Di de una vez lo que pasó.
– Carlos se cayó desde el tejado de su casa y dice don Clemente que tiene un brazo roto. Eso es todo lo que hay.
– Bien, Jabato, bien, ¿conque eso es todo? ¿No había ido antes esa chica a meterse en el cuarto de Pepe? Mañana se enterará Adela por la misma doña María.
– Carlos tiene un brazo roto. Don Clemente dice que si quieren que lo lleven a Murcia para que vean la rotura a rayos X.
Adela con la cara crispada por una sonrisa de incredulidad empujó la sopera que contenia gazpacho hasta el sitio de Martín.
– Entonces la niña esa, ¿no estaba con Pepe? Entonces ¿no es verdad que vinisteis juntos todos en la tartana de Perico? Porque si no es verdad el pueblo entero vio visiones. Y si es mentira que doña María le dio una bofetada a la fresca esa, todo el pueblo miente y si tú no te has enterado de nada tú eres un idiota y un lelo, eso es lo que eres.
– Anita fue a casa de don Clemente para avisar que íbamos.
– No mientas, coño, que se te ponen las orejas coloradas.
Martín dejó su cuchara al borde del plato.
– No sé nada.
Adela se enfadó a su manera, alborotando y chillando. Eugenio miró pensativo a su hijo y Martín sintió una oleada del viejo cariño hacia su padre.
– Déjalo, mujer. Déjalo, coño. Si el chico no quiere hablar que no hable. Mañana te enterarás tú de todo lo que quieras enterarte.
– Carlos es un tío valiente -dijo Martín despacio-. Fue al pueblo andando con el brazo roto. Otro no lo hubiera hecho.
– ¿Un tío valiente? Tiene pinta de marica el guapito ese. Y la hermana un pendoncillo. Eso es lo que son tus amigos.
– Para mí no son eso.
– ¿Has visto este sinvergüenza, Eugenio, plantándome cara? ¿Has visto?
– Calla ya, coño. Calla y déjalo. Es un hombre. Déjalo.
Lo que Martín veía era la cara de Carlos cuando le tendieron en el diván forrado de hule del despacho de don Clemente. La cara de Carlos, con los ojos casi negros de tan dilatadas las pupilas, cuando apareció doña María a ver qué pasaba y miró a Pepe que estaba allí, en un rincón, medio escondido, y miró hacia Anita que acariciaba a su hermano. Doña María se dirigió a Anita con los dientes apretados y con una voz que salla cortante entre aquellos dientes le dijo:
– ¡Vayase usted de aquí, zorra!
Pepe fue el que salió de la habitación, de prisa, con la cabeza gacha, escondiéndose detrás de las criadas. Anita en cambio levantó sus ojos brillantes y sus severas cejas fruncidas hacia doña María.
– ¿Es usted el médico? Cuando el médico me diga que salga, saldré, pero creía que el médico era su marido.
– Mi marido vendrá a ver a este chico aunque debería mandarlo a otra parte, ¿entiende usted? Pero usted no vuelve a pisar esta casa, grandísima sinvergüenza. A mi hijo no lo atrapa usted. Porque si usted es menor de edad, también mi hijo es menor de edad. ¡Fuera, fuera de aquí!
Anita soltó la mano de Carlos y se puso de pie delante de aquel brazo tembloroso y tendido de doña María.
– He venido invitada por su hijo para estudiar filosofía. Pero ahora no me voy porque mi hermano está malo.
Lo dijo levantando la cabeza, muy rabiosa a pesar del miedo que Martín le notaba. Esto es lo que sucedía con Anita: a veces se le notaba miedo. Martín se lo había notado en muchas ocasiones, sobre todo en las correrías del año anterior cuando entraban en los huertos y había que correr delante de los perros o en cualquier otro momento de peligro. Pero a pesar del miedo, Anita nunca se daba por vencida.
Doña María, aquella doña María de cara severa y triste, tan alta, tan majestuosa, crispó la cara con rabia y dio una tremenda bofetada a Anita y luego gritó en un ataque de histerismo que echaran a aquella mala mujer de allí.
Todas Jas criadas empujaban a Anita, que se dejó llevar y sacar fuera de la puerta de la consulta metida en su gran aturdimiento. Carlos gritó entonces llamándola y quiso incorporarse, pero con tan mala fortuna que se apoyó en el brazo enfermo y el dolor fue demasiado grande para permitirle realizar su intento. Las criadas rodearon a doña María, que estaba sollozando con la cara entre las manos en el momento en que apareció don Clemente, muy pulcro, con su cara de hurón y sus sienes plateadas. Martín se había sentado junto a Carlos. Sólo le atendía a él.
Читать дальше