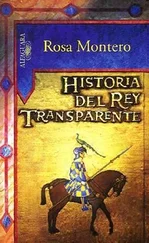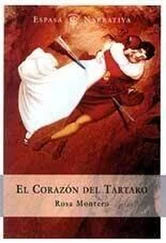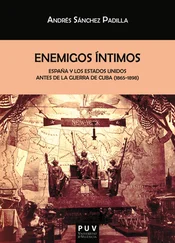– Echa más agua caliente, que tengo frío. Abrí el grifo y aproveché para ponerme un rato de pie: me dolían un poco las piernas de tanto permanecer de rodillas. Desde luego, el reloj estaba definitivamente roto: las manecillas no se habían movido ni un milímetro en los cinco últimos minutos. El agua debía de salir hirviendo porque soltaba pequeñas columnas de vapor. Al otro extremo de la bañera, la Vieja chapoteaba torpe y ridículamente, como si fuera una niña chica. Estaba contenta, la Vieja. Yo no. El agua le llegaba ahora casi a los hombros y en realidad sólo se le veía la cabeza, cubierta con un gorro de plástico rosa calado hasta las cejas para evitar que se le mojaran los cuatro pelos blancos que le quedan. Palmoteaba la Vieja en la bañera salpicándolo todo, cuando de repente desapareció. Se torció, escoró, naufragó, quizá resbaló, no sé. Pero de repente desapareció debajo del agua. Durante unos instantes sólo vi una quieta superficie de espuma y sólo escuché el tronar del grifo. Y después la Vieja empezó a patalear y a manotear y a retorcerse frenéticamente intentando incorporarse, su cabeza aparecía y desaparecía entre la espuma, y tosía y jadeaba y escupía y gritaba y tragaba agua y el chorro caía y caía y el cuarto de baño estaba lleno de vapor y yo pensé en ayudarla, pero no lo hice. Así que me quedé muy quieto y la Vieja seguía luchando’ qué energía la suya, luchando contra la ley de la gravedad y contra su cuerpo débil y contra la resbaladiza porcelana y contra esa agua jabonosa de la que ya debía de haberse tragado medio litro, y lanzaba sus esqueléticos brazos en todas direcciones intentando encontrar un punto de apoyo, y al fin una de sus manos cayó sobre el borde de la bañera y la Vieja se agarró y tiró y reptó y empezó a emerger penosamente, y yo pensé en empujarla, pero tampoco lo hice. Y en ese momento entró alguien en la habitación, y yo pregunté a gritos que quién era, «la camarera para abrir las camas, señor», pero la Vieja ya había conseguido incorporarse y estaba apoyada contra el borde de la bañera y aullaba y tosía al mismo tiempo, con el gorro torcido y el volante de plástico chorreándole agua sobre la cara.
Me arrodillé en el suelo encharcado y enderecé a la Vieja y le ayudé a echar lo que se había tragado golpeándole la espalda, mientras ella gimoteaba y se asfixiaba y abría mucho sus diminutos ojos. «Casi me ahogo, casi me ahogo», empezó a lamentarse cuando tuvo resuello suficiente, «lo siento», le dije yo, «lo siento». Entonces levanté la cabeza y vi a la camarera en el quicio de la puerta, una muchacha gorda y reluciente que me miraba con la misma cara de espanto con que hubiera mirado al asesino de su madre. El agua había empezado a rebosar por encima de la bañera, caliente, muy caliente. Cerré el grifo con la mano izquierda, porque con la derecha sostenía a la Vieja. Me volví hacia la chica:
– ¿Desea usted algo? -No, yo… ¿Necesitaban algo los señores? -Nada. Haga el favor de irse.
No esperó a que se lo repitiera. Desapareció como una sombra y al poco oí cómo cerraba la puerta de la habitación. La Vieja temblaba violentamente aunque el agua achicharraba y el cuarto parecía una sauna. La saqué de la bañera, la envolví en una toalla gigante tamaño hotel de lujo y la llevé en brazos hasta la cama, dejando un reguero de charcos por toda la habitación.
Así, enrollada en su toalla blanca como un gusano en su capullo, parecía una momia más que nunca. Todavía llevaba puesto el gorro rosa. Una momia con un gorro de plástico.
– Llama al médico del hotel. Le llamé. -Pídeme un ponche bien caliente. Lo pedí. -Me he puesto enferma, estoy segura, este susto me va a matar.
Es inmortal. Me senté en un sofá a esperar a que llegaran los médicos, el ponche y el resto de mi vida. Mis pantalones y mi camisa estaban empapados y se me pegaban a la piel, helados y desagradables. Anochecía rápidamente y la habitación se llenaba de sombras. La Vieja apenas si era ya un bulto blanquecino sobre la cama, una momia de contornos difusos que rezongaba y se lamentaba. La puerta entreabierta del cuarto de baño dibujaba un rectángulo de luz eléctrica en la penumbra de la habitación. Miré la hora en un gesto automático y redescubrí mi reloj roto, la esfera empañada, la gota de agua. El reloj más elegante y señorial del mundo, y sólo me había durado un mes. Claro que los verdaderos señores no se dedican a bañar viejas. Al otro lado de la ventana la ciudad se iba encendiendo poco a poco y el cielo era una delgada franja gris marengo. Me hubiera dado igual el estar muerto. «Se me ha estropeado el reloj, dije en voz alta hacia la oscuridad. La Vieja sólo tardó un par de segundos en contestar: «No te preocupes, Omar, te compraré uno nuevo».
El zumbido era una lanza clavándose sañudamente en su cerebro en carne viva. Braceó a tientas, aún medio dormido, en un torpe pero determinado empeño de destrozar el despertador. Un ruido confuso de objetos caídos le hizo comprender que había errado su objetivo. Lo intentó otra vez: era como nadar fatigosamente contra el embozo de la cama.
Ahora escuchó un tintineo de cristales rotos, pero el zumbido continuaba. Abrió un ojo y sus neuronas aullaron bajo el ataque de la luz. Lentamente, heroicamente, Pedro giró la cabeza. Su cerebro, a estas alturas definitivamente licuado, se estrelló como un maremoto contra sus sienes. La mesilla, que siempre estaba atestada, se encontraba insólitamente despejada gracias a sus manotazos. Y en medio de la inmensa planicie berreaba con malignidad el despertador. Alzó el brazo con el mismo esfuerzo sobrehumano con que el agonizante, en su aliento postrero, señala acusadoramente a aquel que ha sido su asesino; y después dejó caer el puño pesadamente sobre el maldito chisme. El reloj crujió, patinó y quedó barriga arriba, como una alimaña reventada. Callado al fin el muy canalla. Cielos.
Veamos, ¿era verano, era invierno? ¿Era lunes o domingo? El despertador zumbaba por puro sadismo o quizá avisaba de algún quehacer concreto. ¿Y qué demonios podría ser, en ese caso, ese enigmático quehacer? ¿Quién era él, en suma, además de un residuo de carne dolorida? Durante unos instantes, Pedro se esforzó en pescar la información en el tembloroso mar de su cerebro. Sí, claro, ya se iba acordando. El era economista. Y había una oficina. Él trabajaba. La condena de su empleo cayó sobre él como una losa. Además era invierno, jornada laborable. Era exactamente el 5 de enero. Mañana, día de Reyes, sería fiesta. Pero hoy tenía que acudir a la oficina. Se ovilló en la cama, sobrecogido. Imposible. No se sentía con fuerzas para hacerlo. Los moribundos no trabajan, y era obvio que él se encontraba medio muerto. La noche anterior. La noche anterior había bebido mucho. Recordaba el barullo borroso de las gentes, las copas vacías. ¿Por qué se pasó la noche sosteniendo copas siempre vacías en la mano? Una fiesta. Eso es. Lola había dado una fiesta en su apartamento. Pedro se veía llegando a la casa, pero no saliendo. Y en el tránsito neblinoso que unía ambos momentos había pasado algo. Algo quizá tremendo. Pedro no lo recordaba, pero en su olvido latía un dolor, una vergüenza, un deseo de no saber. Perfectamente, entonces: no quería saber lo en absoluto. Empujó su desazón a las profundidades de la desmemoria más total. Se encontraba demasiado enfermo como para luchar con los recuerdos.
Se sentó en la cama, y en el encierro de su cráneo se desencadenó una vez más un ceremoto. Sintió náuseas. Contempló con ojos rencorosos el despertador. Las agujas marcaban las once. ¡Las once! ¿Cómo era posible? Sin duda lo había puesto mal la noche anterior, esa noche de brumas tan densas. Verificó la hora con su reloj de pulsera. Sí, no cabía duda, eran las once. Y la humanidad, es decir, sus compañeros de trabajo, llevaba ya más de ciento veinte minutos de laboriosísima existencia. Está bien, pensó, es el destino. Hoy no apareceré por la oficina. Y, enardecido por ese regalo de los hados, Pedro apoyó airosamente los pies en el suelo y se clavó un cristal en el talón.
Читать дальше