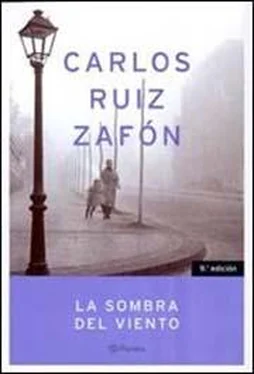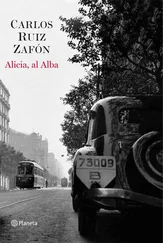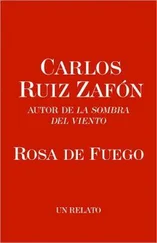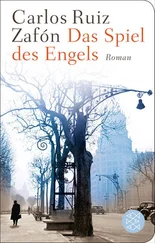– A usted le enseñan un par de tetas bien puestas y cree que ha visto a santa Teresa de Jesús, lo cual a su edad tiene disculpa que no remedio. Déjemela a mí, Daniel, que la fragancia del eterno femenino ya no me emboba como a usted. A mis años, el riego sanguíneo a la cabeza adquiere preferencia al destinado a las partes blandas.
– Menudo fue a hablar.
Fermín extrajo su monedero y procedió a contar el montante.
– Lleva usted ahí una fortuna -dije-. ¿Todo eso ha sobrado del cambio de esta mañana?
– Parte. El resto es legítimo. Es que hoy llevo a mi Bernarda por ahí. Yo a esa mujer no le puedo negar nada. Si hace falta, asalto el Banco de España para darle todos los caprichos. ¿Y usted qué planes tiene para el resto del día?
– Nada en especial.
– ¿Y la nena esa, qué?
– ¿Qué nena?
– La moños. ¿Qué nena va a ser? La hermana de Aguilar.
– No sé.
– Saber sabe; lo que no tiene, hablando en plata, es cojones para coger el toro por los cuernos.
A éstas se nos acercó el revisor con gesto cansino, haciendo malabarismos con un palillo que paseaba y volteaba entre los dientes con destreza circense.
– Ustedes perdonen, que dicen esas señoras de ahí que si pueden utilizar un lenguaje más decoroso.
– Y una mierda -replicó Fermín, en voz alta.
El revisor se volvió a las tres damas y se encogió de hombros, dándoles a entender que había hecho cuanto podía y que no estaba dispuesto a liarse a bofetadas por una cuestión de pudor semántico.
– La gente que no tiene vida siempre se tiene que meter en la de los demás -masculló Fermín-. ¿De qué estábamos hablando?
– De mi falta de redaños.
– Efectivamente. Un caso crónico. Hágame caso. Vaya a buscar a su chica, que la vida pasa volando, especialmente la parte que vale la pena vivir. Ya ha visto lo que decía el cura. Visto y no visto.
– Pero si no es mi chica.
– Pues gánesela antes de que se la lleve otro, especialmente un soldadito de plomo.
– Habla usted como si Bea fuese un trofeo.
– No, como si fuese una bendición -corrigió Fermín-. Mire, Daniel. El destino suele estar a la vuelta de la esquina. Como si fuese un chorizo, una furcia o un vendedor de lotería: sus tres encarnaciones más socorridas. Pero lo que no hace es visitas a domicilio. Hay que ir a por él.
Dediqué el resto del trayecto a considerar esta perla filosófica mientras Fermín emprendía otra cabezadita, menester para el que tenía un talento napoleónico. Nos bajamos del autobús en la esquina de Gran Vía y paseo de Gracia bajo un cielo de ceniza que se comía la luz. Abotonándose la gabardina hasta el gaznate, Fermín anunció que partía a toda prisa rumbo a su pensión con la intención de acicalarse para su cita con la Bernarda.
– Hágase cargo de que con una presencia mayormente modesta como la mía, la toilette no baja de noventa minutos. No hay genio sin figura; ésa es la triste realidad de estos tiempos faranduleros. Vanitas pecata mundi.
Le vi alejarse por la Gran Vía, apenas un bosquejo de hombrecillo amparado en su gabardina gris que aleteaba como una bandera raída al viento. Puse rumbo a casa, donde planeaba reclutar un buen libro y esconderme del mundo. Al doblar la esquina de Puerta del Ángel y la calle Santa Ana, el corazón me dio un vuelco. Fermín, como siempre, había estado en lo cierto. El destino me aguardaba frente a la librería luciendo traje de lana gris, zapatos nuevos y medias de seda, y estudiando su reflejo en el escaparate.
– Mi padre cree que estoy en misa de doce -dijo Bea sin alzar la vista de su propia imagen.
– Como si lo estuvieses. Aquí, a menos de veinte metros, en la iglesia de Santa Ana llevan en sesión continua desde las nueve de la mañana.
Hablábamos como dos desconocidos detenidos casualmente frente a un escaparate, buscándonos la mirada en el cristal.
– No es como para hacer broma. He tenido que recoger una hoja dominical para ver de qué iba el sermón. Luego me pedirá que le haga una sinopsis detallada.
– Tu padre está en todo.
– Ha jurado partirte las piernas.
– Antes tendrá que averiguar quién soy. Y mientras yo las tenga enteras, corro mas que él.
Bea me observaba tensa, mirando por encima del hombro a los transeúntes que se deslizaban a nuestra espalda en soplos de gris y de viento.
– No sé de qué te ríes -dijo-. Lo dice en serio.
– No me río. Estoy muerto de miedo. Pero es que me alegra verte.
Una sonrisa a media asta, nerviosa, fugaz.
– A mí también -concedió Bea.
– Lo dices como si fuese una enfermedad.
– Es peor que eso. Pensaba que si volvía a verte a la luz del día, a lo mejor entraba en razón.
Me pregunté si aquello era un cumplido o una condena.
– No pueden vernos juntos, Daniel. No así, en plena calle.
– Si quieres podemos entrar en la librería. En la trastienda hay una cafetera y…
– No. No quiero que nadie me vea entrar o salir de aquí. Si alguien me ve hablar ahora contigo, siempre puedo decir que me he tropezado con el mejor amigo de mi hermano por casualidad. Si nos ven dos veces juntos, levantaremos sospechas.
Suspiré.
– ¿Y quién va a vernos? ¿A quién le importa lo que hagamos?
– La gente siempre tiene ojos para lo que no le importa, y mi padre conoce a media Barcelona.
– ¿Entonces por qué has venido hasta aquí a esperarme?
– No he venido a esperarte. He venido a misa, ¿te acuerdas? Tú mismo lo has dicho. A veinte metros de aquí…
– Me das miedo, Bea. Mientes todavía mejor que yo.
– Tú no me conoces, Daniel.
– Eso dice tu hermano.
Nuestras miradas se encontraron en el reflejo.
– Tú me enseñaste algo la otra noche que no había visto jamás -murmuró Bea-. Ahora me toca a mí.
Fruncí el ceño, intrigado. Bea abrió su bolso, extrajo una tarjeta de cartulina doblada y me la tendió.
– No eres el único que sabe misterios en Barcelona, Daniel. Tengo una sorpresa para ti. Te espero en esta dirección hoy a las cuatro. Nadie debe saber que hemos quedado allí.
– ¿Cómo sabré que he dado con el sitio correcto?
– Lo sabrás.
La miré de reojo, rogando que me estuviese tomando el pelo.
– Si no vienes, lo entenderé -dijo Bea-. Entenderé que ya no quieres verme más.
Sin concederme un instante para responder, Bea se dio la vuelta y se alejó a paso ligero hacia las Ramblas. Me quedé sosteniendo la tarjeta en la mano y la palabra en los labios, persiguiéndola con la mirada hasta que su silueta se fundió en la penumbra gris que precedía a la tormenta. Abrí la tarjeta. En el interior, en trazo azul, se leía una dirección que conocía bien.
Avenida del Tibidabo, 32
La tormenta no esperó al anochecer para asomar los dientes. Los primeros relámpagos me sorprendieron al poco de tomar un autobús de la línea 22. Al rodear la plaza Molina y ascender Balmes arriba, la ciudad ya se desdibujaba bajo telones de terciopelo líquido, recordándome que apenas había tomado la precaución de coger un mísero paraguas.
– Hay que tener valor -murmuró el conductor cuando solicité parada.
Pasaban ya diez minutos de las cuatro cuando el autobús me dejó en un eslabón perdido al final de la calle Balmes a merced de la tormenta. Al frente, la avenida del Tibidabo se desvanecía en un espejismo acuoso bajo cielo de plomo. Conté hasta tres y eché a correr bajo la lluvia. Minutos más tarde, empapado hasta la médula y tiritando de frío, me detuve al amparo de un portal para recuperar el aliento. Ausculté el resto del trayecto. El aliento helado de la tormenta arrastraba un velo gris que enmascaraba el contorno espectral de palacetes y caserones enterrados en la niebla. Entre ellos se alzaba el torreón oscuro y solitario del palacete Aldaya, varado entre la arboleda ondulante. Me retiré el pelo empapado que me caía sobre los ojos y eché a correr hacia allí, cruzando la avenida desierta.
Читать дальше