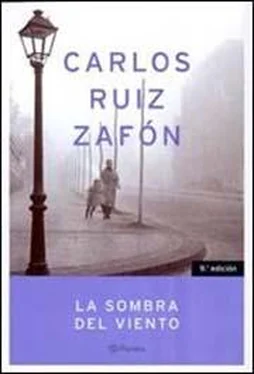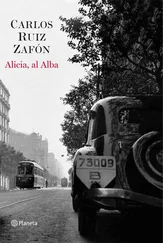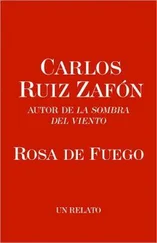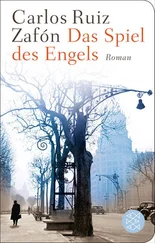– ¿Algún problema? -pregunté.
Tomás se encogió de hombros.
– Nada nuevo. Mi padre hoy tiene el día y he preferido salir a airearme un rato.
Tragué saliva.
– ¿Y eso?
– Ve a saber. Anoche mi hermana Bea llegó a las tantas. Mi padre la estaba esperando despierto y algo tocado, como siempre. Ella se negó a decir de dónde venía ni con quién había estado y mi padre se puso hecho una furia. Estuvo hasta las cuatro de la mañana chillando, tratándola de zorra para arriba y jurándole que la iba a meter a monja y que si volvía preñada la iba a echar a patadas a la puta calle.
Fermín me lanzó una mirada de alarma. Sentí que las gotas de sudor que me corrían por la espalda descendían varios grados de temperatura.
– Esta mañana -continuó Tomás-, Bea se ha encerrado en su cuarto y no ha salido en todo el día. Mi padre se ha plantado en el comedor a leer el ABC y a escuchar zarzuelas en la radio a todo volumen. En el entreacto de Luisa Fernanda he tenido que salir porque me volvía loco.
– Bueno, seguramente su hermana estaría con el novio, ¿no? -pinchó Fermín-. Es lo natural.
Le lancé un puntapié tras el mostrador, que Fermín dribló con agilidad felina.
– Su novio está haciendo la mili -precisó Tomás-. No viene de permiso hasta dentro de un par de semanas. Y además, cuando sale con él está en casa a las ocho, como muy tarde.
– ¿Y no tiene usted idea de dónde estuvo ni con quién?
– Ya le ha dicho que no, Fermín -intervine yo, ansioso por cambiar de tema.
– ¿Y su padre tampoco? -insistió Fermín, que se lo estaba pasando en grande.
– No. Pero ha jurado averiguarlo y partirle las piernas y la cara en cuanto sepa quién es.
Me quedé lívido. Fermín me sirvió una taza de su brebaje sin preguntar. La apuré de un trago. Sabía a gasoil tibio. Tomás me observaba en silencio, la mirada impenetrable y oscura.
– ¿Lo han oído ustedes? -dijo de pronto Fermín-. Así como un redoble de salto mortal.
– No.
– Las tripas de un servidor. Miren, de pronto me ha entrado un hambre… ¿les importa si les dejo solos un rato y me acerco al horno a ver si pillo algún bollo? Eso sin mencionar a esa dependienta nueva recién llegada de Reus que está para mojar pan y lo que se tercie. Se llama María Virtudes, pero tiene un vicio la niña… Así les dejo que hablen de sus cosas, ¿eh?
En diez segundos Fermín había desaparecido por ensalmo, rumbo a su merienda y a su encuentro con la nínfula. Tomás y yo nos quedamos a solas rodeados de un silencio que prometía más solidez que el franco suizo.
– Tomás -empecé, con la boca seca-. Ayer por la noche tu hermana estuvo conmigo.
Me contempló sin apenas pestañear. Tragué saliva.
– Di algo -dije.
– Tú estás mal de la cabeza.
Pasó un minuto de murmullos en la calle. Tomás sostenía su café, intacto.
– ¿Vas en serio? -preguntó.
– Sólo la he visto una vez.
– Eso no es respuesta.
– ¿Te importaría?
Se encogió de hombros.
– Tú sabrás lo que haces. ¿Dejarías de verla sólo porque yo te lo pidiese?
– Sí -mentí-. Pero no me lo pidas.
Tomás bajó la cabeza.
– Tú no conoces a Bea -murmuró.
Me callé. Dejamos pasar varios minutos sin mediar palabra, mirando las figuras grises oteando desde el escaparate, rogando que alguna se animase a entrar y a rescatarnos de aquel silencio envenenado. Al cabo de un rato, Tomás abandonó la taza sobre el mostrador y se dirigió hacia la puerta.
– ¿Te vas ya?
Asintió.
– ¿Nos vemos mañana un rato? -dije-. Podríamos ir al cine, con Fermín, como antes.
Se detuvo junto a la salida.
– Sólo te lo diré una vez, Daniel. No le hagas daño a mi hermana.
Al salir se cruzó con Fermín, que venía cargado con una bolsa de pastas humeantes. Fermín lo contempló perderse en la noche, sacudiendo la cabeza. Dejó las pastas sobre el mostrador y me ofreció una ensaimada recién hecha. Decliné el ofrecimiento. No hubiera sido capaz de tragar ni una aspirina.
– Ya se le pasará, Daniel. Ya lo verá. Estas cosas, entre amigos, son normales.
– No lo sé -murmuré.
Nos encontramos a las siete y media de la mañana del domingo en el café Canaletas, donde Fermín me invitó a café con leche y unos brioches cuya textura, incluso untados de mantequilla, albergaba cierta similitud con la de la piedra pómez. Nos atendió un camarero que lucía un emblema de la Falange en la solapa y un bigote cortado a lápiz. No paraba de canturrear y, al preguntarle por la causa de su excelente humor, nos explicó que había sido padre el día anterior. Cuando le felicitamos insistió en regalarnos una Faria a cada uno para que nos la fumásemos durante el día a la salud de su primogénito. Dijimos que así lo haríamos. Fermín lo miraba de reojo, con el ceño fruncido, y sospeché que tramaba algo.
Durante el desayuno, Fermín dio por inaugurada la jornada detectivesca con un esbozo general del enigma.
– Todo empieza con la amistad sincera entre dos muchachos, Julián Carax y Jorge Aldaya, compañeros de clase desde la infancia, como don Tomás y usted. Durante años todo va bien. Amigos inseparables con toda una vida por delante. Sin embargo, en algún momento se produce un conflicto que rompe esa amistad. Por parafrasear a los dramaturgos de salón, el conflicto tiene nombre de mujer y se llama Penélope. Muy homérico. ¿Me sigue?
Lo único que me vino a la mente fueron las últimas palabras de Tomás Aguilar la noche anterior, en la librería: «No le hagas daño a mi hermana.» Sentí náuseas.
– En 1919, Julián Carax parte rumbo a París cual vulgar Odiseo -continuó Fermín-. La carta firmada por Penélope, que él nunca llega a recibir, establece que para entonces la joven está recluida en su propia casa, prisionera de su familia por motivos poco claros, y que la amistad entre Aldaya y Carax ha fenecido. Es más, por lo que nos cuenta Penélope, su hermano Jorge ha jurado que si vuelve a ver a su viejo amigo Julián, lo matará. Palabras mayores para el fin de una amistad. No hace falta ser Pasteur para inferir que el conflicto es consecuencia directa de la relación entre Penélope y Carax.
Un sudor frío me cubría la frente. Sentí que el café con leche y los cuatro bocados que había engullido me ascendían por la garganta.
– Con todo, hemos de suponer que Carax nunca llega a saber lo acontecido a Penélope, porque la carta no llega a sus manos. Su vida se pierde en las nieblas de París, donde desarrollará una existencia fantasmal entre su empleo de pianista en un establecimiento de variedades y una desastrosa carrera como novelista de ningún éxito. Estos años en París son un misterio. Todo lo que queda de ellos es una obra literaria olvidada y virtualmente desaparecida. Sabemos que en algún momento decide contraer matrimonio con una enigmática y acaudalada dama que le dobla en edad. La naturaleza de tal matrimonio, si hemos de atenernos a los testimonios, parece más bien un acto de caridad o amistad por parte de una dama enferma que un lance romántico. A todas luces, la mecenas, temiendo por el futuro económico de su protegido, opta por dejarle su fortuna y despedirse de este mundo con un revolcón a mayor gloria del protectorado de las artes. Los parisinos son así.
– Quizá fuera un amor genuino -apunté, con un hilo de voz.
– ¿Oiga, Daniel, está usted bien? Se ha puesto blanquísimo y está sudando a mares.
– Estoy perfectamente -mentí.
– A lo que iba. El amor es como el embutido: hay lomo embuchado y hay mortadela. Todo tiene su lugar y función. Carax había declarado que no se sentía digno de amor alguno y, de hecho, no sabemos de ningún romance registrado durante sus años en París. Claro que trabajando en una casa de citas, quizá los ardores primarios del instinto quedaban cubiertos vía la confraternización entre empleados de la empresa, como si se tratase de un bono o, nunca mejor dicho, el lote de Navidad. Pero este es pura especulación: Volvamos al momento en que se anuncia el matrimonio entre Carax y su protectora. Es entonces cuando vuelve a aparecer Jorge Aldaya en el mapa de este turbio asunto. Sabemos que contacta con el editor de Carax en Barcelona a fin de averiguar el paradero del novelista. Poco tiempo después, la mañana del día de su boda, Julián Carax se bate en un duelo con un desconocido en el cementerio de Pere Lachaise y desaparece. La boda jamás tiene lugar. A partir de ahí, todo se confunde.
Читать дальше