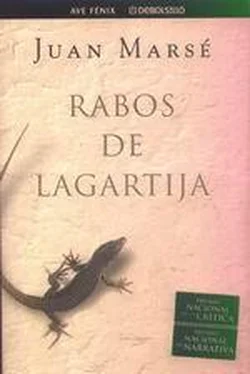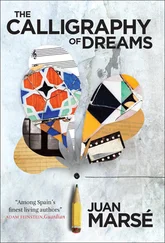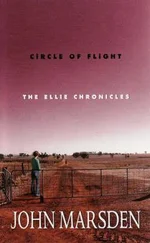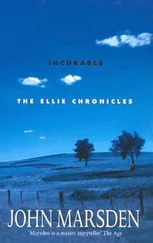– Que no, Quintanilla, que la estás cagando. Que no es ella
– insiste el otro mirando ahora a la niña por encima del hombro, una mirada entre la y el desdén-. Que no.
– Tócame los cojones, conmiseración Tejada. Yo te digo que sí.
– Y yo te digo que no, hostias.
– Fíjate en esa boquita de boquerón -insiste el gordo cogiendo a la niña del brazo-. Seguro que lo hace de puta madre y por dos reales…
– Hay que ver cómo estás de tronado, compadre. ¡Que no es ella, repito!
– Lo vamos a ver enseguida -masculla el poli girando sobre el taburete y levantando el dedo encapuchado frente a la nariz de Amanda-. ¿Ves este pobre dedo? No puedo hacer nada con él. Ni hurgarme la nariz, ni apretar el gatillo, ni rascarme los huevines, ja ja, ni desabrocharme la bragueta para orinar. Y ahora tengo ganas de orinar.
Amanda mira y escucha, erguida y con las rodillas muy juntas, la boca derramada de carmín y un destello de guasa en los ojos detrás del celuloide ahumado de las gafas de feria. Ahora hay que aguantar el tipo, piensa, aguantar como sea. Siempre hemos sabido que habría que asumir riesgos, así que ahora no te escondas ni te achiques. Venga lo que venga, aquí me tienes, cabrón. Con el dedo afirma las gafas oscuras sobre la nariz y carraspea.
– ¿En serio tiene usted ganas de hacer pis, señor? -entona arqueando la cadera.
– Eso he dicho. ¿Qué te parece si te ofrecieras a ayudarme? Pero no quiero que haya ningún malentendido, ¿eh?, así que vamos a declarar aquí delante de éste. Escucha lo que te digo y repite conmigo: Casualmente me percaté que el subinspector Quintanilla, adscrito al Grupo Cuarto de la Sexta Brigada, tenía el dedo índice de la mano derecha fracturado… Vamos, dilo.
– Casualmente me percaté que el subinspector Quintanilla tenía roto el dedo índice de la mano derecha…
– Y como tenía urgente necesidad de orinar y no podía desabrocharse la bragueta…
– Y no podía abrir la bragueta…
– No. Tenía necesidad urgente de orinar y no podía…
– Y no podía desabotonarse la bragueta por causa del dedo roto.
– Eso, muy bien. Entonces me dio lástima y me ofrecí espontáneamente para acompañarle al retrete del bar y ayudarle. ¡Venga, niña, dilo!
– Me dio lástima el pobre hombre y lo acompañé al retrete para ayudarle a…
– A aliviarse.
– A lavarse las manos…
– ¡No, puñetera! Ayudarle a desabotonarse la bragueta para que pudiera hacer sus necesidades.
– Bueno, eso. Hacer sus necesidades.
– Y esta buena obra la hice sin que nadie me obligara y sin mala intención, sin ánimo de sacar provecho ni de burla o de menosprecio para con la autoridad…
– Te estás pasando -dice el subinspector flaco-. A ver qué haces, coño.
– Tú cállate, Tejada.
– Pero bueno ¿qué te propones?
– ¡Nombre y apellidos!
– Estás desbarrando, Quintanilla. ¿A qué viene eso?
– ¡Joder, perdona, estaba distraído! -se ríe con la mano en la bragueta y vuelve a embestir-: ¿Has tomado buena nota de su declaración?
– ¡Y dale! Mira, oye, que te den por el saco -dice su compañero, y reclama al mozo una ración de pajaritos.
Amanda hunde las manos en los grandes bolsillos de la falda y observa a los dos hombres. El gordo se deja resbalar del taburete y atenaza su muñeca, en la que el pulso ha empezado a desbocarse.
– Venga, pimpollo, repite conmigo…
– Bla bla bla, ya está dicho y repetido -gorjea Amanda con la mano en la cadera y la mirada desafiante, pero ya con un sabor de ceniza en la boca. Si éste es el precio que he de pagar, hijos de puta, lo pagaré-. Pero no me haga daño, señor policía, por favor.
– Ven conmigo, niña. Vas a hacer una buena obra.
Sofocado, balanceándose sobre sus grandes patas y con una borreguez y un aturdimiento repentinos en la mirada, se la lleva de la mano hacia el retrete al fondo del local. Su colega le mira irse desde el mostrador meneando la cabeza y vuelve a enfrascarse en el diario, mientras le llegan los gorjeos cada vez más débiles en una especie de cantinela monótona: -No me importa ayudarle, pero por favor no me dé mal trato, señor policía, por favor no empuje. Soy una niña buena y dulce aunque usted no lo crea y desde hoy prometo ser más obediente y cariñosa con mi madre y con mi hermano, pero es que seguimos sin noticias de papá, ¿sabe usted?, teniente Faversham escuche, habrá que encender más hogueras para ahuyentar a los buitres de los cadáveres y quemarlo todo y pintar la bicicleta de otro color… No soy más que una pobre niña huérfana de padre, ahora mi madre nos va a traer otro hermanito, ojalá tenga un buen parto y no le pase nada y el niño nazca sano y fuertote y el día de mañana no tenga que avergonzarse de su hermana y pueda vencer todos los peligros con una sonrisa simpática y una preciosa cazadora de cuero, como el valiente caballero de las nubes…
– ¿Qué puñeta estás remugando? -gruñe el gordo dentro ya del retrete-. Desabrocha la bragueta y sácala, yo no puedo -la niña lo hace con dedos ágiles, sin un titubeo, y él baja la tapa del váter-. Siéntate.
Venga lo que venga, aguantaré, se repite una y otra vez. En la oscuridad maloliente suspende los sentidos, el tacto y el olfato que lo agobian, y sigue con la mirada a una mariposa blanca que revolotea, digamos, desde su corazón hasta las margaritas de mamá. Y después vomita toda la horchata.
Con un palillo en los labios, el subinspector Tejada se encamina hacia el retrete y abre la puerta asomando la cabeza. No dice nada, vuelve a su taburete y al poco rato la niña pasa por detrás suyo muy estirada y silenciosa, con una levedad de ángel o de demonio. En la barra pide un botellín de gaseosa y hace buches, devolviéndolos al vaso. Se para, reflexiona, una marea de rabia y resentimiento le inunda, pero reacciona y sigue con los buches y las gárgaras de gaseosa. Un hombre bajito y calvo que acaba de instalarse a su lado pidiendo un anís se vuelve a mirarla y la reprende: -Niña, estas guarradas se hacen en casa. El subinspector Tejada levanta la cabeza del periódico escupiendo el palillo triturado.
– ¿Qué le pasa, hombre? ¿Le parece mal que la gente se enjuague la boca?
– Yo a usted no le he dicho nada…
– Pues yo sí le digo, so mamón. A ver, por qué le parece mal un poco de higiene, con gárgaras o con lo que sea. A ver, explíquse.
– Bueno, no creo yo que éste sea el sitio adecuado…
– ¿Ah, no? Mira el listo. ¿Y cuál es el sitio adecuado, listo?
El hombre capta una mirada del mozo que le sugiere déjelo correr, y le hace caso. Apura su copa de anís de un trago y con el rabillo del ojo ve a la niña que se dispone a pagar la gaseosa. El subinspector, con un discreto gesto de la cabeza, le indica al mozo que no le cobre. Entonces ella se guarda su dinero, asegura la correa del bolso en su hombro, se peina el flequillo engarfiando los dedos, luego escarba sus dientes con las uñas y el talante desdeñoso, consulta el reloj de pulsera con su esfera fosforescente y sus horas de purpurina, y finalmente se despide con voz alta y clara.
– Se me ha hecho tarde -y sin mirar a nadie-: Le dan el mechero al inspector Galván de mi parte, por favor. Sobre todo. Por favor.
Un viaje y una breve estancia en Zaragoza por cuestión del trabajo impide al inspector Galván acercarse por casa durante cinco días. Cuando se deja ver de nuevo trae un kilo de alubias, dos botes de leche condensada, unas zapatillas para mamá de color violeta con apliques dorados y un azucarero de cerámica con una vista del Ebro y la basílica del Pilar. Y ese mismo día el Dupont se halla otra vez donde David deseaba verlo, sobre la mesa camilla de nuestro pequeño comedor-recibidor, entre las dos tazas de café y el azucarero nuevo lleno de terrones.
Читать дальше