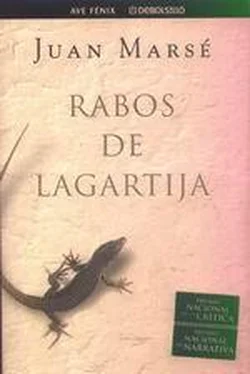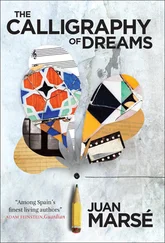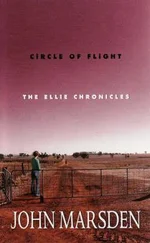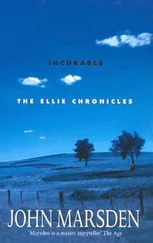– En aquella colina, hace muchos años -dice David señalando al otro lado-, había un campo de trigo con amapolas.
– ¿Cómo lo sabes, hijo?
– Lo sé porque lo sé.
Observando detenidamente esos colores y esas formas animadas bajo el sol, David está a punto de atrapar el presagio de una vivencia emotiva, algo que todavía permanece en los dominios de la intuición.
Morderás el polvo, susurra.
– ¿Qué te pasa? -dice mamá-. ¿Otra vez hablando solo?
– Es tu barriga, que hace ruiditos. El monito te está pateando las entrañas, mamá.
– No me gusta que le llames monito. Hala, a la mesa.
De pronto, subiendo los tres escalones, a David se le escapa un sollozo que no puede controlar.
– Aquí se echaba para que yo lo curara… ¡Casi estaba curado! Tú lo viste. Le ponía tintura de yodo todos los días y le cepillaba el pelo, y él movía el rabo y me miraba. Estaba tan contento, aunque no pudiera verme… ¡Pobre Chispa, pobre amigo mío! ¡Cómo le habría gustado correr por un campo de trigo y amapolas…!
– Por favor, hijo, no me amargues la vida, que de eso ya se ocupan otros… ¿Te parece bonito que la muerte de un perro te haga llorar más que la desgracia de tu padre?
– Ese poli matarife -dice David- podría por lo menos devolver la correa y el collar, ¿no? ¡Son míos!
– No se me ocurrió -dice mamá-. Se lo diré. Si no se han perdido, te los devolverá. No es una mala persona. No lo es, David.
CAFÉ-CAFÉ CON DOS TERRONES
Lo mismo que el recuerdo de algunas vivencias personales que nos habían parecido imborrables, la memoria de aquello que hemos visto con la imaginación, porque no alcanzamos a vivirlo, también se hace borrosa con el tiempo, también se desgasta. Un instante apenas, aquí, junto a la inolvidable y nunca vista mata de margaritas que todavía no se ha marchitado, y ambos se desvanecen en el aire mientras intercambian un saludo convencional, el inspector Galván con el cigarrillo en los labios y una mano apoyada en la pared, la otra en el bolsillo de la americana o tocándose levemente el ala del sombrero, siempre un poco envarado y galante, y nuestra pelirroja con el hombro apoyado en el quicio de la puerta, la mirada lánguida y la mano yerta y paciente sobre el delantal que cubre su barriga.
– Uf. Usted otra vez.
– No la molestaré mucho rato. Hace mucho calor. ¿Cómo se encuentra hoy, señora Bartra?
– Regular solamente. Éste se ha pasado todo el santo día con hipo. Habrá tragado mucha agua -y sonríe al añadir-: En eso por lo menos no se parece a su padre.
– Está de broma.
– ¿Usted no sabe que en el útero los bebés tienen sed y tragan y tienen hipo como nosotros? ¿No? Pues ahora ya lo sabe.
– Vaya. Es usted una mujer como no hay otra.
Se preguntará ella por enésima vez si es prudente invitarle a pasar, y me gustaría poder decirle que no, no lo hagas, mamá.
– Chitón y pórtate bien… Hablo con el niño -aclara y añade-: Inspector, usted sabe algo de mi marido que no me quiere contar.
– ¿Qué le hace pensar eso?
– Muchas cosas. Su manera de comportarse conmigo… Sabe que estoy en lo cierto. Venga, confiéselo.
Apenas un instante apresado fugazmente, como en un parpadeo premonitorio de los ojos de mi hermano saliendo del oscuro cuchitril de revelado del fotógrafo Marimón con las uñas amarillas y el corazón furioso, mucho antes de llegar a casa y viendo ya la mano del policía removiendo otra vez tontamente las margaritas, oyendo ya el timbre de la puerta del consultorio antes de que el dedo pulse el botón y viendo a mamá abrir esa puerta antes incluso de oír el timbre, todo eso para llegar y quedarse merodeando al otro lado de la casa, entre el barranco y la puerta de noche. Seguro y firme al borde del abismo, solo o en compañía de Paulino y sus maracas, demora lo más que pueda volver a casa porque sabe que el poli ya está aquí obsequiándola por ejemplo con dos pastillas de jabón de olor que acaba de sacarse de un bolsillo de la americana, mientras del otro saca una bolsita de torrefacto, y, haciendo caso omiso de los reparos de ella, que se resiste a aceptar los obsequios, con mal disimulada sequedad dice cójalo usted y haga el favor de callarse, señora Bartra, yo sé lo que le conviene. La vida está muy difícil… Y se queda allí de pie junto a la mesa camilla, alto, corpulento, tieso como si se hubiera tragado una escoba, mirando a mamá como queriendo entender algún enigma en sus palabras o en su aspecto, como deseando ponerse de acuerdo con ella en algo importante o tal vez solamente esperando oírle decir siéntese, haga el favor, precisamente acabo de hacer un poco de café del que usted me trae… ¿Dice que no hay novedad? No puedo creer que una policía tan eficiente como la que tenemos, con su reconocido olfato para cazar peligrosos anarcosindicalistas y rojos separatistas, no haya avanzado nada en este asunto, y que usted todavía esté en Babia.
Trae del aparador otra taza con su platillo, la deja en la mesa camilla junto a la suya y se sienta frente a él, dispuesta a sacarle lo que sepa del asunto que a ella le interesa. Después de llenar su taza, se sirve nuevamente.
– Debería usted controlarse un poco con el café -opina el inspector-. Es un excitante. No sé si hago bien proveyéndola de tanto café…
– La verdad es que me viene de perilla. Hay días que al levantarme de la cama, si no puedo tomarme una buena taza de café, no valgo para nada, no carburo, que dice mi hijo.
– La creo. A mí me pasa igual.
– Dos terrones, ¿verdad?
El inspector mira la mano de la pelirroja suspendida sobre los terrones de azúcar, parece dudar.
– Dos.
– Yo medio, el médico me ha prohibido el azúcar -bebe un sorbo y vuelve al tema que le interesa-. Así que nada de nada. Pero, ¿ni siquiera un indicio, por mediación de algún confidente? Ustedes se sirven de confidentes habitualmente, ¿no?
– Así es.
– ¿Me invita a un cigarrillo rubio? Haga el favor. A través de la espiral azul del humo, la pelirroja guarda silencio y observa al inspector. Una ansiedad mal controlada sofoca su voz.
– Gracias.
– Ustedes, los de la Social, saben algo de mi marido y no me lo quieren decir.
– ¿Qué le hace pensar eso?
– Seguro. Habrán verificado todo lo que desmentí respecto al expediente, y seguro que ya saben más cosas.
Después de un instante de vacilación, el inspector admite que hay noticias, pero alega que no está autorizado a reveladas, y que en realidad carecen de interés. Que no son en absoluto malas noticias, añade, de modo que no debe preocuparse. Víctor Bartra se halla todavía en paradero desconocido y presumiblemente bien de salud, eso es todo lo que él puede decir al respecto.
– ¿Cómo sabe usted que se encuentra bien?
– Sabemos dónde ha estado escondido estos últimos meses. Lo sabemos con toda seguridad. Y es de suponer que le va bien.
– ¿Dónde ha estado? ¿Y por qué supone que le va bien?
El inspector tarda un poco en responder, y cuando lo hace, una flema malhumorada y con su punto de tristeza se le enreda en la voz.
– No puedo decirle más, por ahora. Prometo informarla puntualmente en cuanto me sea posible. Le repito que todo va bien, mejor de lo que usted se imagina… Ahora, si me lo permite, quisiera hablarle de otra cosa…
Sentados a la mesa camilla, platicando bajo la luz mortecina del atardecer que entra por la ventana, tomando café y fumando con una parsimonia artificiosa y delicada, preconcebida y de algún modo hasta cómplice, como si en esa creciente penumbra del recibidor-comedor improvisado en un antiguo consultorio médico estuvieran ambos parodiando a sabiendas y en secreto un rito social proscrito, formas abolidas de convivencia y entendimiento: la ilusión engañosa, hoy lo sé, de futuro, cuando ya no queda futuro para ninguno de los dos y persiste en torno el desgaste de los afectos. Es la hora en que muere la tarde y las sombras invaden los hogares del barrio con extraña morosidad, con una puntual y familiar aflicción, sobre todo si es domingo.
Читать дальше