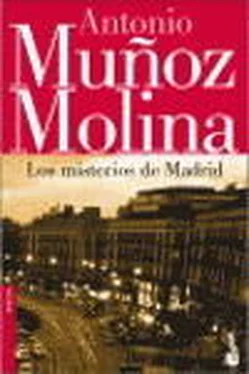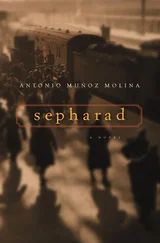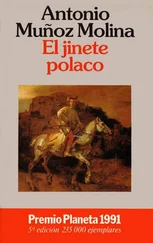– Eso. ¿Por qué? -Lorencito se arrepintió en seguida de haber dicho esas palabras: imaginó, con razón, que había puesto cara de tonto.
– Porque con la ayuda de un hombre como usted, que tiene mundo y savoir faire , que sabe moverse, en razón de su oficio, por las más diversas esferas sociales, que sin duda dominará varios idiomas, que está acostumbrado a viajar, es posible que logre recuperar la imagen. Le digo más: porque no necesito a la Policía para saber quién me la ha robado.
– ¿Lo sabe usted? -Lorencito procuró no quedarse con la boca abierta y los ojos fijos para no malograr la idea halagadora, aunque desconcertante, que don Sebastián Guadalimar tenía de él. Leía sus artículos, sin duda, estaba al tanto de su obra. Casi se olvidó él mismo de que no habla idiomas, salvo alguna rudimentaria noción de francés, y que no había salido de la ciudad más de tres veces en su vida.
– Cómo no voy a saberlo, -don Sebastián Guadalimar hizo un gesto como de desgana, dejando que le cayera un poco el labio inferior, y puso el peluquín ante la cara de Lorencito, que dio un leve repullo, porque un rizo le había cosquilleado la nariz. Era un peluquín de pelo negro, azulado, sintético, casi una peluca de mujer, recogido hacia adentro, con una especie de caracolillo en la parte que debía corresponder a la frente. La mano derecha de don Sebastián, enfundada en el peluquín, parecía una cara encogida y más bien repugnante. Don Sebastián, que pronuncia todas las eses, aunque ha pasado casi toda su vida en nuestra ciudad, hablaba en un murmullo eclesiástico, que se difundía por las oquedades de la iglesia en penumbra como un rumor de confesión-. Este peluquín sólo puede pertenecer a una persona. Alguien a quien usted conoce igual que yo. Un sinvergüenza (la voz de don Sebastián se volvía gradualmente más alta, aunque apenas separaba los dientes, que casi chirriaban), un sepulcro blanqueado, un falso cristiano, un enemigo visceral de nuestra cofradía, un…
Don Sebastián se interrumpió, vuelto hacia Lorencito, agitando delante de él el peluquín, con una expresión de ira que descomponía sus maduras y armoniosas facciones, ennoblecidas por la breve barba blanca, como preguntándole: “Pero hombre, ¿todavía no ha acertado usted a quién me refiero?”
– Perdone usted, don Sebastián, pero es que no caigo.
– Fíjese en ese ridículo caracolillo. Fíjese en la calidad lamentable del material, pelo sintético. Usted, que conoce a todo el mundo en esta ciudad, dígame si sabe de muchas personas capaces de llevar un peluquín así.
Lorencito Quesada, de repente, abrió mucho la boca y los ojos y estuvo a punto de pronunciar un nombre. Pero no era posible, no podía creerlo, aunque en estos tiempos, se decía a veces con desolación, puede creerse todo, hasta lo imposible. Él había visto ese peinado en la cabeza de alguien, había una frente célebre en la ciudad, y prácticamente en todo el mundo, sobre la que relucía aquel caracolillo. Él lo conocía, él se había honrado con su amistad y lo había entrevistado para Singladura … Afirmando tristemente con la cabeza bajó los ojos hacia el suelo, donde vio sus zapatones negros y algo polvorientos junto a las pantuflas exquisitas de don Sebastián Guadalimar.
– Matías Antequera, -dijo Lorencito, y agregó, como si recitara un eslogan-: El astro de la canción española.
Preparativos de viaje
Al oír el nombre de Matías Antequera don Sebastián Guadalimar apretó los dientes y movió con gravedad la cabeza, con un ademán parecido al del médico que confirma en silencio un diagnóstico terrible. Pero Lorencito Quesada, a pesar de la evidencia acusadora del peluquín y de las crudas palabras del magnate consorte, se negaba a creerlo. ¿Matías Antequera un profanador y un ladrón? ¿Matías Antequera, que ha paseado el nombre de nuestra ciudad, y el de España, por los mejores escenarios del mundo, incluidos los de Rusia, el Japón y las naciones hermanas de América? Desde su revelación en el programa televisivo Nuestros Valore s Matías Antequera ha aparecido repetidas veces en la pequeña pantalla, y no hay bar de carretera en el que no se exhiban en lugar preferente sus cintas magnetofónicas. Él, Lorencito, se precia de conocerlo bien, lo mismo a nivel artístico que en su faceta humana, y como suele decir, habría puesto toda la garra en el asador para declarar su inocencia. No hará ni un año, cuando Matías Antequera regresó de una gira triunfal por Guatemala, Lorencito Quesada, que realizaba entonces en radio Mágica labores de locutor (él, partidario siempre de las más modernas terminologías, dice explíquer ) lo interviuvó en exclusiva y en rabioso directo durante más de una hora, y para toda la comarca, y en el curso de aquella conversación memorable tuvo ocasión de comprobar la hombría de bien de nuestro cantante, la llaneza de su carácter; no alterado por la fama, el amor a nuestra tierra, a nuestra Semana Santa y singularmente a la cofradía que preside, la de la Virgen de los Siete Dolores, cuyo trono ha restaurado a su costa, y en cuya procesión participa encapuchado y descalzo cada Viernes Santo con una devoción ejemplar. Ya se sabe que entre la procesión del Santo Cristo de la Greña y la de los Siete Dolores viene existiendo secularmente un cierto pique, como se dice en el mundillo cofradiero, ¿pero sería eso motivo para que el autor de los inmortales pasodobles Soy de Mágina y Carnicerito torero se arriesgase no ya a la vergüenza y a la cárcel, sino también a la condenación eterna?
– A las pruebas me remito, -dijo lúgubremente don Sebastián Guadalimar, esgrimiendo como un despojo el cardado peluquín de Matías Antequera, que al rozar de nuevo la nariz de Lorencito Quesada dejó en ella un aroma picante de alcanfor y colonia de nardos-. También a mí me pareció increíble cuando llegué a la conclusión de que ese hombre es el culpable.
Como para confirmar la rotundidad de sus palabras los focos que iluminaban la capilla se apagaron, y en el reloj de la torre del Salvador sonaron las campanadas de la medianoche. En menos de una hora, pensó luego Lorencito, no sólo se había derrumbado su confianza en la naturaleza humana, sino que además había descubierto que la melena de Matías Antequera era falsa, tan falsa como su nom de guerre , subrayó con desprecio don Sebastián Guadalimar, pues en realidad se llamaba Matías Morales Taravilla, y no actuaba en los mejores teatros de Madrid, por cierto, sino en tablaos de muy dudosa calaña, donde no era infrecuente el bochornoso espectáculo de los pervertidos taconeando con bata de cola, y donde los peores calaveras de la capital se entregaban sin freno a los excesos de la bebida y a las desviaciones de la lujuria…
– Sígame, por favor, -dijo el prócer, limpiándose las comisuras de la boca con la punta de un pañuelo bordado, y volvió a tomar del brazo a Lorencito para guiarlo hacia la sacristía. La piel de sus manos era tan suave y casi tan fría como la seda del batín: cuando llegaron a la luz y don Sebastián lo soltó Lorencito Quesada tuvo una franca sensación de alivio. Le pareció muy raro no haberse extrañado hasta ese momento de que don Sebastián anduviera por la iglesia en zapatillas y batín. Quería preguntarle por qué lo había llamado precisamente a él, tenía arranques de lealtad hacia Matías Antequera e imaginaba frases tan elaboradas como las del conde consorte para defenderlo, pero no se atrevía. Don Sebastián abrió un bargueño con una llave diminuta y dorada y Lorencito pensó absurdamente que se disponía a celebrar misa: algo en sus modales recordaba que en su juventud se había doctorado en Teología por la Universidad de Tubinga. Sacó una botella de cristal tallado y una copa de plata no mucho mayor que un dedal y se sirvió un whisky, paladeándolo con tal delectación que la punta rosada de su lengua alcanzó a rozarle los pelos del bigote.
Читать дальше