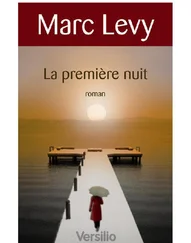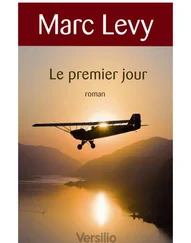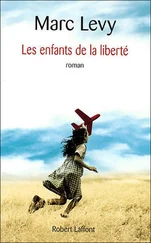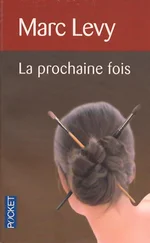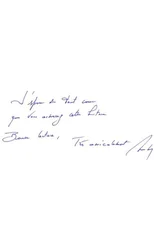– ¡Betty!
– Iré a comprobarlo, si tú me juras que te irás de aquí en cuanto tenga la información.
Lauren lo prometió haciendo un gesto con la cabeza y Betty salió de la cabina de exploración.
Fernstein atravesó el aparcamiento. El dolor lo embargó de nuevo cuando estaba a unos metros de su coche. Era la primera vez que se había manifestado en el transcurso de una operación. Sabía que Norma había adivinado en sus rasgos la punzada que le mordía la parte baja del vientre. Los seis minutos que había ganado a la intervención sólo fueron para su paciente. Gruesas gotas perlaban su frente y la vista se le nublaba un poco más a cada paso. Un sabor metálico le invadió el paladar. Doblado, se llevó la mano a la boca, tuvo un acceso de tos y la sangre se filtró entre sus dedos. Sólo unos metros más, rezaba Fernstein para que el vigilante no lo viera. Se apoyó en la puerta y buscó el mando a distancia en el bolsillo. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, se sentó detrás del volante y esperó a que pasara la crisis. El paisaje desapareció detrás de un velo opaco.
Betty no estaba. Lauren se deslizó al pasillo y renqueó hacia el vestuario. Abrió una taquilla y se llevó la primera bata que encontró, antes de volver a salir tan discretamente como había entrado. Abrió una puerta de servicio, atravesó un largo corredor donde multitud de conductos desfilaban por encima de su cabeza y apareció en el servicio de pediatría, en otra ala del edificio. Cogió los ascensores de la parte oeste hasta la tercera planta, tomó un pasadizo, sólo para el personal médico en sentido inverso y, por fin, salió al servicio de neurología. Se detuvo ante la puerta de la habitación número 307.
Paul se puso de pie de un salto con el rostro aturdido por la inquietud. Pero la sonrisa de Betty, que se dirigía hacia él, era apaciguadora.
– Lo peor ya ha pasado -dijo.
La intervención se había desarrollado bien y Arthur ya descansaba en su habitación. Ni siquiera tuvo que quedarse en reanimación. El incidente de esa noche no era más que una pequeña complicación postoperatoria sin consecuencias.
Podría hacerle una visita al día siguiente. Paul habría querido quedarse toda la noche a su lado, pero Betty lo tranquilizó de nuevo: no había ningún motivo para preocuparse. Ella tenía su número y lo llamaría si sucedía cualquier cosa.
– Pero ¿me promete que no le ocurrirá nada grave? -presunto Paul con voy, febril.
– Venga -dijo Onega, cogiéndolo del brazo-, vamonos a casa.
– Todo está bajo control -afirmó Betty-, vaya a descansar, está usted blanco como el papel. Una noche de sueño le sentará de maravilla. Yo me ocuparé de él.
Paul cogió la mano de la enfermera y la sacudió enérgicamente, deshaciéndose en agradecimientos y disculpas, mientras Onega casi tenía que empujarle a la fuerza hasta la salida.
– ¡Si lo llego a saber me quedo con el papel de mejor amigo! ¡Eres mucho más expresivo en este terreno! -dijo ella, mientras atravesaban el aparcamiento.
– Nunca he tenido ocasión de cuidarte estando enferma -contestó él con una espantosa mala fe al tiempo que le abría la puerta.
Paul se instaló detrás del volante y miró con perplejidad el coche que estaba aparcado al lado del suyo.
– ¿No arrancas? -preguntó Onega.
– Mira a ese tipo de la derecha: no tiene muy buen aspecto.
– ¡Estamos en el aparcamiento del hospital y tú no eres médico! Tu tonelito de San Bernardo ya está vacío por hoy, vámonos.
El Saab abandonó su plaza y dobló la esquina de la calle.
Lauren empujó la puerta y entró en la estancia. La habitación silenciosa estaba sumida en la penumbra. Arthur entreabrió los ojos, pareció sonreírle y se volvió a dormir al instante. Ella avanzó hasta el pie de la cama y lo miró, atenta. Algunas palabras de Santiago surgieron de su recuerdo: al abandonar la habitación de su hija, el hombre de pelo cano se había dado la vuelta una última vez para decir en español: «Si la vida fuese como un largo sueño, los sentimientos serían su orilla». Lauren avanzó en la penumbra, se inclinó sobre el oído de Arthur y murmuró: -Hoy he tenido un ensueño muy extraño. Y desde que me he despertado, sueño con volver a él, sin saber por qué ni cómo hacerlo. Me gustaría volver a verte, allá donde duermes.
Depositó un beso en su frente y la puerta de la habitación se cerró lentamente tras sus pasos.
El día despuntaba sobre la bahía de San Francisco. Fernstein se reunió con Norma en la cocina, se sentó a la barra, cogió la cafetera y llenó dos tazas.
– ¿Llegaste tarde ayer? -dijo Norma.
– Tenía trabajo.
– En cambio, dejaste el hospital antes que yo.
– Tenía que arreglar unos asuntos en la ciudad.
Norma se volvió hacia él con los ojos enrojecidos.
– Yo también tengo miedo, pero tú nunca ves mi temor, sólo piensas en el tuyo. ¿Crees que no me aterroriza la idea de sobrevivirte?
El viejo profesor abandonó su taburete y estrechó a Norma entre sus brazos.
– Lo lamento, nunca pensé que morir iba a ser tan difícil.
– Te has codeado con la muerte toda tu vida.
– Con la de otros, no con la mía.
Norma sostuvo el rostro de su amante entre las palmas de las manos y posó los labios sobre su mejilla.
– Sólo te pido que luches por conseguir una prórroga: dieciocho meses, un año… aún no estoy lista.
– A decir verdad, yo tampoco.
– Entonces, acepta ese tratamiento.
El viejo profesor se aproximó a la ventana. El sol se levantaba detrás de las colinas de Tiburón. Inspiró profundamente.
– En cuanto Lauren obtenga el título, presentaré mi dimisión. Nos iremos a Nueva York, ahí tengo a un viejo amigo que quiere encargarse de mí. Probaremos suerte.
– ¿Es eso cierto? -preguntó Norma, con lágrimas en los ojos.
– ¡Te he hecho cabrear como nadie, pero nunca te he mentido!
– ¿Por qué no ahora mismo? Vayámonos mañana.
– Te he dicho que cuando Lauren obtenga la titulación. ¡Quiero dimitir de mis funciones, pero al menos no voy a dejarlo todo patas arriba! Y ahora, ¿me preparas esa tostada con mantequilla?
Paul dejó a Onega en su casa. Aparcó en doble fila, bajó y rodeó el coche a toda prisa. Se pegó a la puerta, impidiendo a su pasajera que la abriese. Onega lo miró sin comprender a qué estaba jugando. Él golpeó el vidrio y le hizo una señal para que bajase la ventanilla.
– Te dejo el coche, voy a coger un taxi para ir al hospital. En el llavero está la llave de mi casa. Quédatela, es tuya, yo tengo otra en el bolsillo.
Onega lo miró, intrigada.
– Bueno, admito que es una forma estúpida de decirte que me encantaría que viviésemos juntos -añadió Paul-. En fin, si fuese por mí, incluso todas las noches me parecería muy bien, pero ahora que ya tienes tu llave, eres tú quien decide, haz lo que quieras.
– Sí, la verdad es que tienes razón: es una forma estúpida -contestó ella con voz suave.
– Lo sé, esta última semana he perdido algunas neuronas. Pero la cuestión es que me gustas mucho, incluso cuando haces el tonto.
– Es una buena noticia.
– Vete, o te perderás su despertar.
Paul se asomó al interior.
– Ten cuidado, es muy delicado, sobre todo el embrague.
Besó a Onega con frenesí, corrió al cruce y cogió un taxi.
Le dio la dirección del San Francisco Memorial Hospital.
Cuando le contase a Arthur lo que acababa de hacer, seguro que le prestaría su viejo Ford.
Lauren se despertó al compás de los martillazos que retumbaban en su cabeza. Las punzadas en el pie la obligaron a quitarse el vendaje para comprobar cómo estaba la herida.
Читать дальше