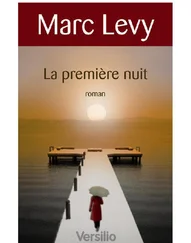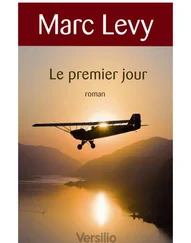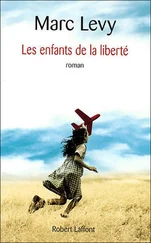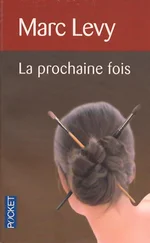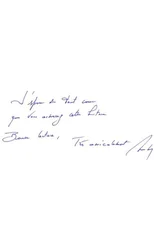Y Arthur se inventó un universo, hecho solamente de palabras. Lauren vio la casa con los postigos cerrados que él le describía. Avanzó hacia la entrada, subió los escalones y se detuvo en el porche. Abajo, el océano parecía querer destrozar las rocas y las olas acarreaban montones de algas entrelazadas con espinos. El viento soplaba en sus cabellos, estuvo a punto de echárselos hacia atrás.
Rodeó la casa y siguió al pie de la letra las instrucciones de Arthur, que la guiaba paso a paso en su país imaginario.
Su mano rozó la fachada en busca de un pequeño calce, debajo de un postigo. Hizo como él decía y lo retiró con la yema de los dedos. El panel de madera se abrió y hasta le pareció oír el chirrido de sus goznes. Levantó la ventana de guillotina desencajando ligeramente el armazón, que cedió deslizándose sobre sus rieles.
– No se detenga en esta habitación, está demasiado oscura, atraviésela y llegará al pasillo.
Avanzó a paso lento; cada estancia parecía ocultar un secreto detrás de las paredes. Entró en la cocina. Encima de la mesa había una vieja cafetera italiana, con la que hacer un excelente café, y delante de ella unos fogones como los que podían encontrarse en otros tiempos en las viviendas antiguas.
– ¿Funciona con leña? -preguntó Lauren.
– Si lo desea, la encontrará al abrigo de un cobertizo.
– Quiero quedarme en la casa y seguir visitándola -murmuró.
– Entonces, vuelva a salir de la cocina. Abra la puerta, justo enfrente.
Entró en el salón. Un largo piano dormía en la oscuridad.
Encendió la luz, se aproximó y se sentó en el taburete.
– No sé tocar.
– Es un instrumento especial, traído de un lejano país; si piensa con mucha intensidad en una melodía que le guste, él la tocará, pero únicamente si pone las manos encima del teclado.
Lauren se concentró con todas sus fuerzas, y la partitura del «Claro de luna» de Werther invadió su mente.
Tenía la sensación de que alguien estaba tocando a su lado, y cuanto más se dejaba llevar por aquel sueño, más profunda y presente se hacía la música. Visitó así cada rincón, subiendo hasta el piso de arriba, pasando de habitación en habitación y, poco a poco, las palabras que describían la casa se transformaron en una multitud de detalles que inventaban una vida a su alrededor. Regresó a la pieza que aún no había visitado. Entró en el despachito, miró la cama y se estremeció. Entonces abrió los ojos y la casa se desvaneció.
– Creo que la he perdido -dijo.
– No es tan grave, ahora ya es suya, puede volver allí cuando le apetezca, sólo tiene que pensarlo.
– No podría volver a empezar yo sola, no estoy muy dotada para los mundos imaginarios.
– Se equivoca al no confiar en sí misma. Yo creo que para ser la primera vez, se ha desenvuelto bastante bien.
– Así que en eso consiste su oficio: cierra los ojos y se imagina un lugar.
– No, me imagino la vida que habrá en su interior, y ella es quien me sugiere el resto.
– Es una manera extraña de trabajar.
– Más bien una extraña manera de trabajar.
– Tengo que dejarle, las enfermeras no tardarán en hacer su ronda.
– ¿Volverá?
– Si puedo.
Se dirigió a la puerta de la habitación y se volvió justo antes de salir.
– Gracias por la visita, ha sido un rato agradable, me lo he pasado bien.
– Yo también.
– ¿Existe esa casa?
– ¿No la acaba de ver hace un momento?
– ¡Como si estuviera dentro!
– Entonces, si existe en su imaginación, es que es auténtica.
– Tiene una curiosa forma de pensar.
– A fuerza de cerrar los ojos ante lo que les rodea, algunos se vuelven ciegos sin darse cuenta siquiera. Yo me conformé con aprender a ver, incluso en la oscuridad.
– Conozco un mochuelo al que le irían bien sus consejos.
– ¿Aquel que estaba en su bata la otra noche?
– ¿Se acuerda?
– No he tenido ocasión de frecuentar a muchos médicos, pero resulta difícil olvidar a uno que te examina con un peluche en el bolsillo.
– Le da miedo la luz y su abuelo me ha pedido que lo cure.
– Habría que encontrarle un par de gafas de sol para niño, yo tenía unas cuando era pequeño, es increíble lo que se puede ver a través de ellas.
– ¿Por ejemplo?
– Sueños hechos de países imaginarios.
– Gracias por el consejo.
– Pero cuidado: cuando ya haya curado a su mochuelo, dígale que basta con dejar de creer un solo segundo para que el sueño se rompa en mil pedazos.
– Se lo diré, cuente con ello. Y ahora, descanse.
Y Lauren salió de la habitación.
El claro de luna entraba por entre las persianas. Arthur apartó las sábanas y fue hasta la ventana. Se quedó allí, apoyado en la repisa, mirando los árboles del jardín, inmóviles.
No sentía ningún deseo de seguir el consejo de su amigo.
Ya llevaba demasiado tiempo alimentándose de paciencia, y nada había podido apartarle del recuerdo de aquella mujer; ni el tiempo, ni los viajes poblados de otras miradas. Pronto saldría de allí.
El fin de semana se anunciaba bueno, y ni una sola nube venía a perturbar el horizonte. Todo estaba tranquilo, como si la ciudad despertase de una noche de verano demasiado corta. Con los pies descalzos y el pelo alborotado, vestida con un viejo suéter que llevaba como un vestido de andar por casa, Lauren estaba trabajando en su escritorio, retomando su investigación allí donde la había dejado la víspera.
Continuó hasta media mañana, controlando la hora del correo. Esperaba una obra científica que había encargado hacía dos días, y tal vez la encontrase por fin en el buzón.
Atravesó el salón, abrió la puerta del apartamento y se sobresaltó lanzando un grito.
– Lo lamento, no quería asustarla -dijo Arthur, con las manos cruzada en la espalda-. Conseguí su dirección gracias a Betty.
– ¿Qué está haciendo aquí? -preguntó Lauren, tirando de su suéter.
– Ni siquiera yo mismo lo sé.
– No tendrían que haberle dejado salir, es demasiado pronto -dijo ella, tartamudeando.
– Tengo que admitir que realmente no les he dejado elección… ¿me deja entrar, ya que estoy aquí?
Ella le cedió el paso y le propuso instalarse en el salón.
– ¡Enseguida vuelvo! -soltó, metiéndose en el cuarto de baño.
«¡Parezco un gremlinl», se dijo a sí misma, tratando de poner un poco de orden en su peinado. Se precipitó al ropero y empezó a pelearse con las perchas.
– ¿Va todo bien? -preguntó Arthur, sorprendido por el ruido que surgía del vestidor.
– ¿Quiere un café? -gritó Lauren, que buscaba desesperadamente algo que ponerse.
Miró un jersey y lo tiró al suelo, la camisa blanca tampoco quedaba bien, así que dio una voltereta en el aire y poco después un vestido fue a reunirse con ella. Segundo a segundo, una pila de prendas de ropa se amontonó a su espalda.
Arthur avanzó hasta la mitad del salón y miró alrededor.
¡Dios, qué familiar le resultaba aquel sitio! Las estanterías de una biblioteca de madera clara se doblegaban debajo de los libros, y acabarían por ceder si Lauren completaba su colección de enciclopedias médicas. Arthur sonrió al ver que había instalado el escritorio exactamente donde él había puesto en otros tiempos su mesa de dibujo.
A través de las puertas entornadas, vislumbró el dormitorio y la cama que estaba frente a la bahía.
Oyó a Lauren carraspear a su espalda y se dio la vuelta.
Llevaba unos vaqueros y una camiseta blanca.
– ¿El café, con leche y azúcar, sin leche y con azúcar o sin azúcar y con leche? -le preguntó.
Читать дальше