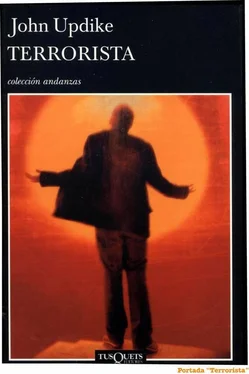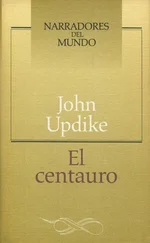– No quiero hablar sobre mí -le pide-. Me asustan este tipo de charlas.
Debe de ser consciente, aunque con menor intensidad que él, del nudo de excitación que se le concentra bajo la cintura, pero obedeciendo el pacto que él ha impuesto no lo toca. Ahmad nunca ha experimentado el tener poder sobre otra persona, no desde que su madre, sin la ayuda de un marido, tuvo que preocuparse por sustentarlo. Él insiste:
– ¿Y qué pasa con el canto coral en la iglesia? ¿Cómo cuadra aquello en esto?
– Pues no cuadra. Ya no canto. Mi madre no entiende por qué lo he dejado. Dice que Tylenol es una mala influencia. No sabe la razón que tiene. Oye: el trato era que podías follarme, no interrogarme.
– Sólo quiero estar contigo, lo más cerca que pueda.
– Anda, tío. Eso ya me lo han dicho antes. ¡Hombres! Son todo corazón. A ver, háblame de ti. ¿Qué tal le va al viejo Alá? ¿Cómo llevas lo de ser santo ahora que las clases han terminado y hemos entrado en el mundo real?
Los labios de Ahmad se retiran unos centímetros de su frente. Decide ser franco con ella sobre este aspecto de su vida que su instinto le suele pedir que proteja de todos, incluso de Charlie, incluso del sheij Rachid.
– Me sigo manteniendo en el Recto Camino -explica a Joryleen-. El islam sigue siendo mi consuelo y mi guía. Pero…
– ¿Pero qué, cariño?
– Cuando me dirijo a Alá e intento pensar en Él, caigo en la cuenta de lo solo que está en el espacio sembrado de estrellas que Su voluntad ha creado. En el Corán, se lo nombra el Lleno de Amor, el Subsistente. Al principio pensaba más en lo del amor, pero ahora me sorprende esa subsistencia, entre tanta desolación. La gente siempre está pensando en sí misma -le dice a Joryleen-. Nadie piensa en Dios, en si sufre o no, en si le gusta ser lo que es. ¿Qué hay en el mundo que pueda ver y de lo que pueda sentirse satisfecho? Y cuando reflexiono acerca de estas cosas, cuando intento imaginarme a Dios como un ser humano amable, mi maestro el imán suele decirme que son blasfemias que merecen el fuego eterno del Infierno.
– Cielo santo, cuántas cosas llevas metidas en la cabeza. Quizás Él nos ha dado el uno al otro, para que no estemos tan solos como Él. Más o menos es lo que dice la Biblia.
– Sí, pero ¿qué somos? En el fondo somos animales apestosos, con un montón de necesidades animales y con vidas más cortas que las de las tortugas.
Esto, que mencione a las tortugas, le arranca una risa a Joryleen; cuando ríe, todo su cuerpo desnudo vibra contra el de Ahmad, de modo que él piensa en cómo los intestinos y el estómago y todo lo demás queda metido ahí dentro, dentro de ella, en un lugar que también encierra un espíritu cariñoso, cuyo hálito recibe en un lado del cuello, donde Dios está tan cerca de él como la vena yugular. Ella dice:
– Será mejor que controles todas esas ideas locas que tienes, o te vas a volver majara.
Los labios de Ahmad se acercan a su frente.
– A veces siento el anhelo de unirme a Dios, de aliviar su soledad. -En cuanto termina de pronunciar estas palabras las reconoce como blasfemas; en la sura veintinueve está escrito: «Dios, ciertamente, puede prescindir de sus criaturas».
– ¿Te refieres a morir? Me estás asustando otra vez, Ahmad. ¿Qué hace esa polla que se me está clavando? ¿Con tanto hablar no se habrá cansado? -Lo toca con mano rápida, experta-. No, tío, ahí está, aún desea lo suyo. No puedo soportarlo, no puedo estar en vilo. Tú no hagas nada. Que Alá me eche a mí la culpa. La acepto, sólo soy una mujer, pase lo que pase seguiré siendo sucia.
Joryleen coloca una mano en cada nalga del chico, a través de los vaqueros negros, y apretándolo rítmicamente contra sus turgencias lo va elevando y elevando hasta transfigurarlo, en una convulsión, hasta un revés de la bóveda de su yo repleto de nudos, al igual que lo que tal vez ocurra cuando el alma accede, tras la muerte, al Paraíso.
Los dos cuerpos jóvenes quedan juntos, dos alpinistas jadeantes que han subido hasta un saliente. Joryleen dice:
– Vaya, pues mira. En los pantalones te ha quedado una mancha, pero no hemos tenido que usar condón y te mantienes virgen para esa novia tuya con el pañuelo en la cabeza.
– Una hiyab . Puede que esa novia nunca llegue a existir.
– ¿Por qué dices eso? El aparato te funciona, y además estás de buen ver.
– Es un presentimiento -responde él-. Quizá tú seas lo más parecido a una novia que yo pueda tener. -En leve tono acusador añade-: No te he pedido que lo hicieras, que me corriera.
– Me gusta ganarme el dinero -contesta Joryleen. A él le sabe mal que ella empiece una conversación relajada, que se aleje de la sutura tensa y húmeda que los ha unido en un solo cuerpo-. No sé de dónde sacas esos malos presentimientos, pero ese amigo tuyo, Charlie, parece que trama algo. ¿Por qué había de prepararte este casquete, si tú no se lo habías pedido?
– Pensaba que yo lo necesitaba. Y quizá tuviera razón. Gracias, Joryleen. Aunque, como has dicho, ha sido impuro.
– Es casi como si te estuvieran cebando.
– ¿Quién? ¿Para qué?
– Y yo qué sé, tontín. Pero quédate con mi consejo. Apártate de ese camión.
– Y tú supón que yo te digo que te mantengas alejada de Tylenol.
– No es tan fácil. Es mi hombre. Ahmad intenta comprenderla:
– Los dos buscamos unirnos, aunque sea con mala fortuna.
– Tú lo has dicho.
La mancha en sus calzoncillos empieza a secarse, se pone pegajosa; con todo, él se resiste cuando Joryleen intenta quitar su brazo de encima.
– Tengo que irme -dice.
Él la abraza más fuerte, con cierta ferocidad.
– ¿Te has ganado tu dinero?
– ¿Ah, no? A mí me parece que aquí alguien ha soltado un buen chorro.
Él quiere unirse a su impureza.
– No hemos follado. Quizá deberíamos. Es lo que Charlie querría.
– Ya te vas haciendo a la idea, ¿eh? Esta vez es demasiado tarde. De momento te dejamos puro.
La noche ha caído fuera de la tienda de muebles. Están a dos camas de la solitaria lámpara de noche encendida, y a su tenue luz el rostro de Joryleen, apoyado en el cojín de felpilla blanca, es un óvalo negro, un óvalo perfecto que contiene los destellos y los pequeños movimientos de sus labios y sus párpados. A ojos de Dios está perdida, pero da su vida por otro, para que Tylenol, ese matón patético, pueda vivir.
– Haz una cosa más por mí -suplica Ahmad-. Joryleen, no puedo soportar que te vayas.
– ¿Qué quieres que haga?
– Cántame.
– Tío. Sí, claro, eres un hombre. Siempre queréis alguna cosa más.
– Sólo una canción. Allá en la iglesia me encantó ser capaz de distinguir tu voz entre todas las demás.
– Y ahora alguien te ha enseñado a camelar. Tengo que sentarme. No puedo cantar tumbada. Tumbarse sólo es para otras cosas.
Eso ha sido innecesariamente grosero por su parte. A la luz solitaria de la lámpara en ese océano de camas, surgen medias lunas crecientes de sombra en la parte inferior de sus contundentes pechos. Tiene dieciocho años, pero la gravedad ya tira de ellos. Él siente la necesidad de alargar el brazo y palpar las prominencias de sus pezones color carne, incluso de pellizcarlos, pues es una puta y está acostumbrada a cosas peores; él mismo se asombra del arrebato de crueldad que le ha salido, en liza con esa ternura que, seduciéndolo, lo apartaría de su fidelidad más íntima. «Quien combate por Dios», dice la sura veintinueve, «combate, en realidad, en provecho propio.» Ahmad cierra los ojos cuando ve, por la tensión de los diminutos músculos de sus labios, con esa delicada orla de carne alrededor de sus bordes, que Joryleen está a punto de cantar.
Читать дальше