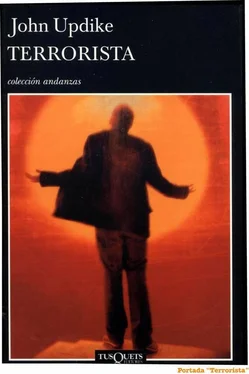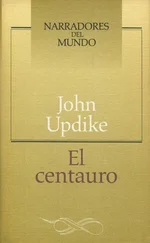– No seas asquerosa -protesta él, aunque la carne que se esconde tras su cremallera ha reaccionado.
Joryleen pone cara de fastidio, y lo provoca:
– ¿Quieres que le devuelva el dinero al señor Charlie? ¿Quieres que Tylenol me dé una paliza?
– ¿Lo hace?
– Intenta no dejarme marcas. Los chulos más viejos le explican que cuando lo haces es como si te escupieras a ti mismo. -Deja de mirarle y le golpea suavemente con la cabeza por debajo del cinturón, la menea como un perro secándose.- Venga, precioso. Yo te gusto, está clarísimo.
Con las dos manos -lleva las uñas largas en todos los dedos- toca el bulto que se esconde tras la bragueta. Él da un salto atrás, no tan alarmado por la caricia de Joryleen como por el demonio del consentimiento y la sumisión que crece en su interior, endureciendo una parte de su cuerpo y atontándolo en otra, como si le hubieran inyectado una sustancia espesante en la sangre; ella ha despertado en él una realidad melindrosa, la de un hombre que toma posesión de lo que le pertenece, en acto de servicio a la semilla que transporta en su interior. Las mujeres son sus campos. «Los bienaventurados estarán reclinados en alfombras forradas de brocados. Tendrán a su alcance la fruta de los dos jardines.» Le dice a Joryleen:
– Me gustas demasiado para que te trate como a una puta.
Pero ella se ha puesto zalamera; este cliente difícil la excita, es un reto.
– Deja que me la meta en la boca -dice-. En el viejo Corán no es pecado. Es simplemente cariño natural. Nos han hecho para esto, Ahmad. Y no viviremos eternamente. Nos hacemos viejos, enfermamos. Sé simplemente tú mismo durante una hora, y nos harás un favor a los dos. ¿No te gustaría jugar con mis preciosas y grandes tetas? Aún me acuerdo de cómo me mirabas el escote cada vez que nos encontrábamos en el instituto.
Él se aparta de ella, las pantorrillas se le clavan en la cama de atrás, pero está tan aturdido por la tormenta que le bulle en la sangre que no dice nada cuando en un visto y no visto ella empieza a quitarse el ajustado top, ya lo ha pasado por el cuello, vuelven a liberarse sus cabellos desteñidos a manchurrones, arquea la espalda y se desabrocha el vaporoso sujetador negro. El marrón de sus pechos tiene la oscuridad de las berenjenas en los círculos que rodean sus pezones, que son de color carne. Al vérselos así, desnudos, púrpura y rosa, no tan enormes como habían parecido cuando estaban medio tapados, Ahmad siente que está, no sabe por qué, más cerca de la antigua y amable Joryleen, la que él conocía, si bien ligeramente, con su sonrisa a la vez engreída y tentadora frente a las taquillas.
Con la lengua adormecida y la garganta seca, él comenta:
– No quiero que le cuentes a Tylenol qué hemos hecho y qué no.
– Vale, no lo haré, prometido. De todos modos, tampoco le gusta oír qué hago con los clientes.
– Quiero que te desnudes del todo. Simplemente nos echaremos y hablaremos un rato.
El que haya tomado esta iniciativa, por mínima que sea, hace que Joryleen se amanse. Cruza las piernas, se quita una de sus botas puntiagudas, después la otra, y se pone de pie; las puntas de su pelo con mechas rubias llegan, ahora que va descalza, a la altura de la garganta de Ahmad. Joryleen topa contra su torso mientras, aguantando el equilibrio primero sobre una pierna y después sobre la otra, se baja la falda de vinilo roja y las negras bragas de encaje. Tras hacerlo, mantiene la barbilla y la vista bajas, a la espera, cruzando los brazos delante de los pechos, como si la desnudez la hubiera vuelto más modesta.
Él da un paso atrás y, mientras se regocija mirando a la Joryleen real, descubierta, vulnerable, dice:
– La pequeña Miss Simpatía. Yo me quedaré vestido. A ver si encuentro una manta y unas almohadas.
– Hace calor y el ambiente ya está bastante cargado -apunta-. No creo que necesitemos una manta.
– Una manta para poner debajo -explica él-. Para proteger el colchón. ¿Tienes idea de lo que cuesta un buen colchón? -Casi todos están protegidos con plástico, pero sería una superficie incómoda para echarse encima, se pegaría a la piel.
– Pues date prisa -protesta ella-. Estoy desnuda: imagina que alguien subiera.
– Me sorprende que te preocupe -contesta él-, cuando vas con tantos tíos.
Ahmad ha asumido una responsabilidad, la de crear un emparrado para él y su hembra; la idea lo excita pero también lo desasosiega. Cuando llega a las escaleras se vuelve y la ve tranquilamente sentada junto a la lamparilla, ve cómo enciende un cigarrillo y el humo caracolea en el cono de luz. Baja corriendo, rápido, antes de que ella se evapore. Entre los muebles de la sala de exposición principal no encuentra mantas, pero coge dos cojines estampados de un sofá de felpilla y sube además una pequeña alfombra oriental, de metro veinte por metro ochenta. Con estos quehaceres apresurados se ha calmado un poco, pero las piernas aún le tiemblan.
– A tiempo -lo recibe Joryleen. Él coloca los cojines y la alfombra sobre el colchón, y ella se echa sobre las cenefas entrelazadas de la alfombra, que está ribeteada de azul: la imagen tradicional, le ha explicado Habib Chehab, de un oasis rodeado por un río. Joryleen, con la cabeza apoyada en un brazo, sobre el almohadón, deja a la vista una axila afeitada-. Tío, esto es raro raro -dice cuando él se acuesta a su lado, sin zapatos pero vestido.
Se le va a arrugar la camisa, pero cuenta con que es un precio que deberá pagar.
– ¿Te puedo rodear con el brazo? -pregunta Ahmad.
– Virgen santa, pues claro. Tienes derecho a hacer mucho más.
– Esto -le dice- es todo lo que puedo permitirme.
– Vale, Ahmad. Ahora relájate.
– No quiero que hagas nada que te sea repulsivo.
La ha hecho sonreír, y después reír, con lo que él nota el calor de su hálito en un lado del cuello.
– Ni te puedes imaginar lo difícil que me sería.
– ¿Por qué lo haces? ¿Por qué dejas que Tylenol te mande estas cosas?
Ella suspira, un nuevo chorro de vida en su cuello.
– No sabes casi nada del amor. Él es mi hombre. Sin mí, no tiene mucho. Sería un tío patético, y quizá lo amo tanto porque no quiero que llegue a descubrirlo. Para un negro que se ha criado pobre en New Prospect, tener a una mujer que se vende no es ninguna deshonra: es una manera de demostrar tu virilidad.
– Sí, pero ¿qué es lo que quieres demostrar tú?
– Que puedo tragar mierda, supongo. Sólo es por una temporada. No tomo drogas, así es como se enganchan las chicas, se drogan para poder aguantar tanta mierda, y luego la adicción se convierte en una mierda aún peor. Sólo fumo un poco de hierba, y una caladita de crack de vez en cuando; no me meto nada por las venas. Cuando las circunstancias cambien, lo dejaré.
– Joryleen, ¿cómo van a cambiar?
– Cuando él salga adelante con algún contacto. O yo diga que no lo quiero hacer más.
– No creo que te lo permita así por las buenas. Tú misma acabas de decir que eres lo único que tiene.
Ella delata la verdad de lo que ha dicho Ahmad con un silencio, un silencio que le suma densidad al cuerpo que él rodea con el brazo. Joryleen aprieta levemente su vientre contra el de él, que nota sus pechos como esponjas de agua caliente a la altura del bolsillo delantero de la camisa, cada vez más arrugada. Fuera de su alcance están los dedos de los pies de la muchacha -cuyas uñas, se ha dado cuenta cuando se desnudaba, lleva pintadas de rojo, mientras que en las de las manos ha combinado longitudinalmente el color plata y el verde-, que le rascan los tobillos en juguetona solicitud. Acepta maravillado esos toquecitos, que se mezclan en sus sentidos con los olores que despiden el pelo, el cuero cabelludo y el sudor de Joryleen y con la abrasión aterciopelada de su voz, tan cerca de su oído. En su respiración percibe una ronquedad que tiene sus propios temblores.
Читать дальше