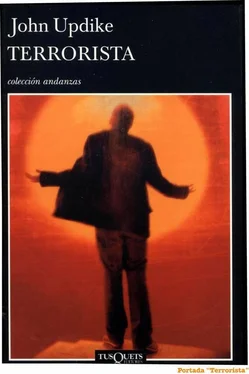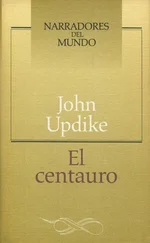– Aniquiladas -repite Ahmad. No es una palabra que oiga a menudo. Una capa extraña, como de lana transparente, de sabor desagradable, le ha envuelto y obstaculiza la interacción de sus sentidos con el mundo.
En contraste, el sheij Rachid ha salido bruscamente de su trance al percibir la intranquilidad del muchacho. Sin perder tiempo, insiste:
– No estarás allí para apreciarlo. En ese mismo instante ya habrás entrado en la Yannah , en el Paraíso, y estarás contemplando la gozosa cara de Dios. Te recibirá como a un hijo suyo. -El sheij se echa adelante con gesto serio, ha cambiado de velocidad-. Ahmad, escúchame. No tienes por qué hacerlo. Lo que le dijiste a Charlie no te obliga, si es que tu corazón flaquea. Hay muchos otros deseosos de alcanzar un nombre glorioso y la garantía de la dicha eterna. A la yihad le sobran voluntarios, incluso en este territorio de maldad e irreligiosidad.
– No -protesta Ahmad, celoso de esa caterva de individuos dispuestos a robarle la gloria-. Mi amor por Alá es absoluto. No puedo rechazar esta dádiva. -Al ver cierto estremecimiento en el rostro de su maestro, una pugna entre el alivio y la pena, un vacío de desconcierto, allí donde lo habitual es la serenidad, a través del cual centellea su humanidad, Ahmad se sosiega y comparte esa humanidad con una broma-: No me gustaría que pensara que nuestras horas compartidas estudiando el Libro Eterno han sido en vano.
– Muchos estudian el Libro; unos pocos mueren por él. Y a menos aún se les concede esta oportunidad de demostrar su verdad. -Desde su severa prominencia, el sheij Rachid se sosiega también-. Si hay alguna incertidumbre en tu corazón, querido muchacho, sácala ahora, no temas recibir castigo. Será como si esta conversación nunca hubiera tenido lugar. Lo único que te pido es silencio, un silencio en el que alguien con más valor y fe pueda llevar a cabo la misión.
El chico sabe que está siendo manipulado, y aun así accede a la manipulación, pues promueve en él un potencial sagrado.
– No, la misión es mía, pese a que en ella me siento reducido al tamaño de un gusano.
– Entonces de acuerdo -concluye el profesor, reclinándose y alzando sus pequeños pies para apoyarlos descubiertos en el taburete de bordados plateados-. Tú y yo no volveremos a hablar de esto. Ni vendrás a verme aquí. Me han llegado noticias de que el centro islámico puede estar bajo vigilancia. Informa a Charlie Chehab de tu heroica decisión. Él se ocupará de que pronto recibas entrenamiento específico. Dile a él el nombre de esta sharmoota a quien aprecias más que a tu madre. No puedo decir que lo apruebe: las mujeres son nuestros cultivos, pero nuestra madre es la misma Tierra, la que nos otorgó la existencia.
– Maestro, preferiría confiarle el nombre a usted. Charlie tiene con ella una relación que podría llevarlo a no respetar mi voluntad.
Al sheij Rachid le molesta esta complicación, que mancilla la pureza de la entrega de su alumno.
– Como desees -dice fríamente.
Ahmad escribe joryleen grant en un trozo de papel, tal y como lo vio inscrito a bolígrafo, no hace muchos meses, sobre el canto de las páginas de un grueso libro de texto. Entonces estaban prácticamente a la par; ahora él se encamina a la Yannah , y ella al Yahannam , a los fosos del Infierno. Es la única novia de que habrá disfrutado en la Tierra. Ahmad se da cuenta, mientras escribe, de que el temblor ha pasado de las manos del profesor a las suyas. Su alma se siente como una de esas moscas de fuera de temporada que, en invierno, quedan atrapadas en una habitación cálida y zumban y golpean insistentemente contra el cristal de la ventana rociada de la luz del sol de un exterior en el que, si salieran, morirían rápidamente.
Al día siguiente, un miércoles, se levanta temprano, como obedeciendo a un grito que enseguida se desvanece. En la cocina, sumida en la oscuridad de antes de las seis, se encuentra con su madre, que vuelve a estar en el turno de mañana del Saint Francis. Viste castamente: ropas de calle color beis y una rebeca azul echada sobre los hombros; sus pasos suenan amortiguados por las Nike blancas que calza para recorrer, en el hospital, kilómetros de pasillos de duro suelo. Ahmad percibe con agrado que el mal humor que gastaba últimamente -arrebatos de mal genio y descuidos causados por uno de esos misteriosos desengaños cuyas repercusiones atmosféricas él ha soportado desde su tierna infancia- está desapareciendo. No se ha maquillado; la piel de las ojeras se ve pálida, y los ojos, enrojecidos por el baño en las aguas del sueño. Lo saluda con sorpresa:
– ¡Vaya, uno que madruga!
– Madre…
– ¿Qué, cariño? Que sea breve, en cuarenta minutos tengo que estar en el trabajo.
– Quería darte las gracias por aguantarme todos estos años.
– Anda, ¡con qué cosas más raras me sales ahora! Una madre no aguanta a su hijo: él es su razón para vivir.
– Sin mí habrías tenido más libertad para ser artista, o lo que quisieras.
– Oh, de artista tengo lo que da de sí mi talento. Si no me hubiera visto obligada a cuidar de ti, podría haberme hundido en la autocompasión y los malos hábitos. Y tú has sido muy buen chico, de verdad… Nunca me has dado quebraderos de cabeza, a diferencia de lo que oigo en el hospital todos los días. Y no sólo a las otras auxiliares, sino a los médicos, que mira que tienen formación y hogares agradables. Les dan todo a sus hijos, y sin embargo les salen fatal: destructivos consigo mismos y con los demás. No sé qué parte de mérito ha de llevarse también el que seas mahometano. De hecho, de pequeño ya se podía confiar en ti y no eras nada revoltoso. Todo lo que te proponía te parecía buena idea. Incluso llegué a preocuparme, pensé que eras demasiado manejable; temía que al crecer pudieras caer bajo la influencia de las personas equivocadas. Pero ¡mírate! Un hombre de mundo, que gana mucho dinero, como dijiste que harías, y además guapo. Tienes el atractivo porte larguirucho de tu padre, y sus ojos y su sensual boca, pero nada de su cobardía; él que siempre buscaba atajos para todo.
No le explica nada sobre el atajo al Paraíso que está a punto de tomar. En lugar de eso, dice:
– No nos llamamos mahometanos, madre. Suena como si adorásemos a Mahoma. Él nunca se atribuyó ser Dios; simplemente era Su Profeta. El único milagro que se atribuyó fue el propio Corán.
– Sí, bueno, cariño, el catolicismo también está lleno de distinciones confusas acerca de todas esas cosas que nadie puede ver. La gente se las inventa por pura histeria y luego se van retransmitiendo como un evangelio. Que si las medallas de san Cristóbal o lo de no tocar la hostia consagrada con los dientes, que si decir misa en latín y no comer carne en viernes y santiguarse constantemente; y luego va el Vaticano Segundo, todo lo enrollado que tú quieras, y dice que basta ya, que eso se ha acabado: ¡lo que la gente había creído durante dos mil años! Con lo ridículamente que las monjas habían confiado en todo eso, esperando además que nosotras las niñas también nos lo tragáramos; pero yo lo único que veía era un mundo precioso a mi alrededor, por fugaz que fuera, y quise reproducir en imágenes esa belleza.
– En el islam se considera blasfemia, es un intento de usurpación de la prerrogativa de Dios para crear.
– Sí, lo sé. Por eso no hay estatuas ni cuadros en las mezquitas. A mí me parecen innecesariamente inhóspitas. ¿Para qué nos dio ojos Dios, si no?
Habla a la vez que enjuaga su bol de cereales y lo pone en el escurreplatos, y luego saca antes de hora el pan de la tostadora y lo unta de mermelada mientras bebe el café a grandes tragos. Ahmad dice:
– Se supone que Dios es indescriptible. ¿No te explicaron eso las monjas?
Читать дальше