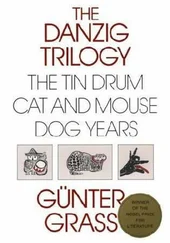Disimuladamente -por más que Buschmann concentrara en sí todas las miradas- volví la cabeza buscando a Mahlke, aunque en realidad no tuviera necesidad de buscarlo, porque por el sentimiento que me venía del cogote bien sabía yo en qué cabeza andaban los himnos a la Virgen.
Acabado de vestir, no lejos de allí pero apartado del bullicio, se abrochaba el botón superior de una camisa que, a juzgar por el corte y las rayas, había de proceder del legado de camisas de su padre. Y cómo le costaba, al abrocharse, esconder su distintivo tras el botón. Aparte de sus esfuerzos con el cuello y de los movimientos concomitantes de los músculos de sus mandíbulas, Mahlke daba una impresión de absoluta tranquilidad.
Cuando se hubo convencido de que el botón no se dejaba cerrar, alargó la mano hacia el bolsillo interior de su chaqueta, colgada todavía, y sacó una corbata chafada. En nuestra clase nadie llevaba corbata. En sexto y entre los de reválida sólo la llevaban algunos presumidos. Dos horas antes, mientras el teniente comandante daba desde la cátedra su conferencia ensalzando las bellezas naturales, Mahlke había llevado todavía abierto el cuello de la camisa; pero ya la corbata arrugada esperaba en su bolsillo la gran ocasión.
Este fue el estreno de Mahlke con corbata. Delante del único espejo del vestidor, por lo demás, lleno de manchas, pero sin acercarse a él, sino más bien desde cierta distancia y simplemente por la forma, anudábase alrededor del cuello levantado el harapo, moteado en diversos colores según creo recordar y, en todo caso, de mal gusto; se dobló el cuello, se apretó una vez más el nudo excesivamente abultado y dijo luego con voz no muy alta pero suficiente, con todo, para que sus palabras se alcanzaran a oír distintamente en medio del interrogatorio que seguía su curso y el ruido de los bofetones que Mallenbrandt, pese a las objeciones del mismo teniente comandante, seguía propinando a la risita de Buschmann:
– Apuesto cualquier cosa a que no fue Buschmann; ¿por qué no lo registran?
Las palabras de Mahlke se dirigían más bien al espejo, pero le depararon en seguida un auditorio. Su corbata, el nuevo truco, sólo llamó la atención posteriormente, y eso apenas.
Con sus propias manos Mallenbrandt registró la ropa de Buschmann, hallando seguida nuevo motivo para redoblar los golpes contra la risita en cuestión, ya que en los dos bolsillos de la chaqueta encontró varios paquetes abiertos de preservativos, con los que Buschmann practicaba un pequeño negocio en las clases superiores. Su padre era boticario. Fuera de eso, Mallenbrandt no encontró nada más, y el teniente comandante se resignó sin gran pesar, se anudó la corbata de oficial, se dobló el cuello de la camisa, palpó ligeramente el lugar vacante que antes ostentara la honrosa condecoración y propuso a Mallenbrandt que no lo tomara demasiado a pecho:
– La cosa es fácil de reemplazar. No por ello se va a hundir el mundo, señor profesor. Al fin no es más que una tonta travesura de chiquillos.
Pero Mallenbrandt hizo cerrar la sala del gimnasio y los vestidores y, secundado por dos alumnos de sexto, registró nuestros bolsillos y hasta el menor rincón del lugar capaz de convertirse en escondite. Divertido al principio, el teniente comandante ayudó en la búsqueda, pero luego se puso impaciente e hizo algo que nadie se atrevía a hacer en los vestidores: empezó a fumar cigarrillos uno tras otro, aplastando las colillas con los pies sobre el linóleo del piso, y acabó por ponerse manifiestamente de mal humor cuando Mallenbrandt le acercó, sin decir palabra, una escupidera en desuso que por espacio de años se había ido cubriendo de polvo al lado de la fuente y que ahora había sido examinada ya como posible escondrijo del objeto robado.
El teniente comandante se ruborizó como un escolar, se arrancó de la boca de curva delicada de orador el cigarrillo apenas empezado y, cruzándose de brazos, dejó de fumar. Pasó a mirar nerviosamente la hora una y otra vez y a dar muestras de su prisa mediante el brusco movimiento de boxeador con que hacía salir el reloj pulsera de la manga.
Se despidió cerca de la puerta con los dedos enguantados, dio a entender que la forma de llevarse a cabo la investigación no podía satisfacerlo y que informaría del asunto al director ya que no estaba dispuesto a dejar que le estropearan la licencia unos mequetrefes. Mallenbrandt lanzó la llave a uno de los de sexto, y éste fue tan torpe al abrir la puerta de los vestidores que hizo que se produjera una pausa embarazosa.
Las investigaciones ulteriores nos estropearon la tarde del sábado, no dieron resultado alguno y sólo me dejaron en la memoria unos pocos detalles apenas dignos de mencionar, ya que no quería perder de vista a Mahlke ni su aludida corbata, que él seguía tratando de anudarse mejor, aunque lo que le hubiese hecho falta habría sido un clavo.
Decididamente, el pobre no tenia remedio. ¿Y el teniente comandante? Si la pregunta está justificada, sólo se la podrá contestar con palabras escuetas: estuvo ausente durante la investigación de la tarde y es muy posible que fueran ciertos los rumores no confirmados según los cuales habría recorrido con su novia las tres o cuatro tiendas de medallas de la ciudad.
Alguno de los de nuestra clase pretende haberlo visto el domingo siguiente en el Café de las Cuatro Estaciones rodeado de su prometida y los papás de ésta y sin que le faltara nada al cuello de su camisa.
Y los concurrentes del café se darían cuenta, un tanto intimidados, de quién era el que se sentaba allí entre ellos y se esforzaba por cortar modosamente con el tenedor el correoso pastel de aquel tercer año de guerra.
En cuanto a mí, mi domingo no me llevó al café. Había prometido al reverendo Gusewski servirle de monaguillo en la misa primera. Con su corbatín de colores, Mahlke llegó poco después de las siete, pero no logró atenuar, con las cinco viejecitas habituales, el vacío del antiguo gimnasio.
Recibió la comunión como de costumbre, del lado izquierdo. Tengo que suponer que la víspera inmediatamente después de las investigaciones, estuvo en la capilla de Santa María a confesarse; o tal vez, quién sabe por qué, fuiste a susurrarle al oído al reverendo Wiehnke en la iglesia del Sagrado Corazón.
Gusewski me retuvo y me preguntó por mi hermano, que estaba en el frente ruso, o tal vez ya no estaba, porque hacía ya varias semanas que no teníamos la menor noticia de él. Es posible que, a cuenta de haberle planchado y almidonado una vez más todos los manteles de los altares y el alba, me regalara dos rosquillas de gotas de fresa; lo cierto es que al dejar yo la sacristía, Mahlke ya se había ido.
Debió tomar el tranvía anterior al mío. En la Plaza Max Halbe tomé el remolque número 9, Schilling subió de un brinco en la calle de Magdeburgo cuando el tranvía corría ya a cierta velocidad. Hablamos de cualquier otra cosa. Tal vez le ofrecí una de aquellas rosquillas que le había sonsacado al reverendo Gusewski. Entre la Hacienda y el cementerio de Saspe alcanzamos a Hotten Sonntag. Iba en una bicicleta de señora y llevaba sentada en la parrilla a la pequeña Pokriefke.
La huesuda muchacha seguía exhibiendo unos muslos lisos como ancas de rana, pero ya no se la veía tan aplanada por todas partes. El viento de la carrera revelaba lo largo de su pelo. Pero como al llegar al cambio de Saspe tuvimos que esperar el tranvía que venia en sentido contrario, Hotten Sonntag y Tula nos volvieron a pasar.
En la parada de Brösen estaban los dos esperando. La bicicleta estaba apoyada en un cesto de papeles de la administración del establecimiento de baños. Jugaban a hermano y hermanita y se tenían mutuamente agarrados: el meñique en el meñique. El vestido de Tula era azul, azul añil, y demasiado corto, demasiado apretado y demasiado azul por todas partes.
Читать дальше