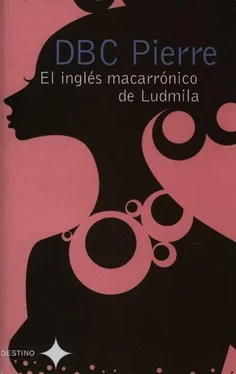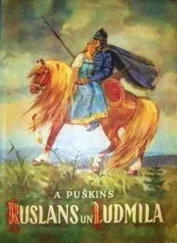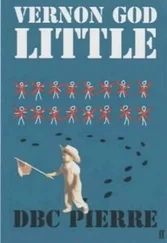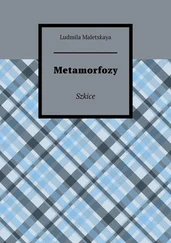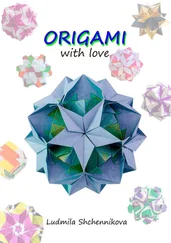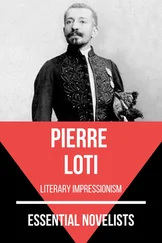– Sí. -Blair estiró el brazo por encima de la mesa-. Tú has pedido huevo rebozado, no empanadilla. Dame la empanadilla.
Conejo soltó un suspiro fatigado y empujó la empanadilla en dirección a Blair.
– Y también quiero el huevo rebozado. -Blair rodeó la empanadilla con un brazo protector.
– Pues no lo vas a tener -dijo Conejo-. Es mío.
Ludmila barrió con la mano la empanadilla y el huevo al interior de su bolsa de la compra, hizo una bola con todo y lo dejó en el suelo.
– Pues ahora ninguno tiene nada. Lo que vais a hacer es callaros.
– A ver si se me entiende… -Conejo se reclinó en el asiento con un suspiro.
A Blair le empezó a temblar el labio.
Un silencio tenso acompañó al grupo hacia el Norte y luego en el interior del taxi a Albion House. Durante todo aquel tiempo, el gatito estuvo maullando y por fin se lo mostraron a Conejo. Él lo acarició y se lo acabó dejando a Blair después de que éste se pusiera muy pesado.
Ya era la hora del té cuando llegaron al centro. La enfermera jefe atrajo al gatito a su despacho con un platillo de agua y entre tanto Conejo fue a ponerse en el sitio donde él y Blair solían ponerse entre las comidas: en el rincón que el vestíbulo formaba con el salón verde, desde donde se veía el pasillo que llevaba a las cocinas. Pasó allí un rato igual que la gente normal en sus sitios familiares, los sitios habituales, como si esperara un autobús que hubiera estado cogiendo todos los días durante treinta y siete años. Permaneció de pie y pensativo como alguien que rememora las fases de su pasado con vergüenza y congoja, consciente de que recordaría ese momento con incomodidad.
Era un gran día en Albion House. Una reunión de antiguos internos que coincidía con el quinto aniversario de la privatización. Al olor a antiséptico se le añadía una capa de sentimiento festivo, una sacarina especialmente diseñada que les confería a los residentes cierta coquetería resuelta. Su diseñadora era la enfermera jefe. Tenía mucha práctica en aquello, ya que los domingos en la institución eran tradicionalmente el día libre. Así pues, mientras que normalmente en los salones de techos altos del centro resonaban ruidos metálicos y repiqueteos, los domingos traían a Frank Sinatra. Una pátina poco frecuente recubría aquellos días. Frank Sinatra fluía desde altavoces de baja calidad por los salones de museo de Albion House y a través de las ventanas de guillotina siempre parecía que brillaba una luz saturada. O por lo menos, se hacía visible en el final del día.
También aparecía un estado de ánimo, un alivio, parecido al de un estadista anciano que ha sobrevivido a intrigas atroces, o al de los estudiantes en su último día de la universidad, una calidez y una nobleza que no se experimentaban habitualmente. La música, y la relajación de la rutina que ésta conllevaba, hacía que los residentes se deslizaran como si estuvieran hechos de seda, con la sensación de que formaban parte de un flujo global más amplio. Hasta la enfermera jefe estaba relajada los domingos. Solía llevar un vestido sencillo de lana y una chaqueta de punto con zapatos de lo más sobrio. En la cara le brillaban volutas de maquillaje que le conferían ese punteado de las pinturas a medio restaurar.
La enfermera jefe estaba orgullosa de su atmósfera de los domingos. Desde fuera de aquellas paredes grises podría parecer una triste imitación de la normalidad, pero la emoción relajada de aquellos días era una auténtica perla de espíritu humano en todos los sentidos.
Conejo se empapó del viejo sentimiento de los domingos desde su sitio junto al vestíbulo. Era uno de los típicos domingos de la enfermera jefe. Y además… había globos.
Con todo, le vino un estremecimiento. Era porque no se sentía parte de nada. Ya no formaba parte de la comunidad de Albion House. Y seguía sin ser parte de ninguna comunidad de fuera. Estaba solo en el extremo oscuro del vestíbulo, mirando cómo Ludmila y Blair contestaban las preguntas de la enfermera jefe, bañados en la luz de la entrada. Con todo, seguía sintiéndose intranquilo, y se dio cuenta de que seguiría así hasta que se cruzara con alguno de sus antiguos compañeros de residencia. No veía a nadie de los viejos tiempos. Tampoco nadie esperaba que él volviera, aunque sabían que aquel día también se oficiaba un breve servicio en memoria de Blair.
Finalmente se le acercó la enfermera jefe, trayendo de la mano al pequeño Blair Alexsandr.
– ¿Qué pasó con el código de colores? -ladró a modo de saludo-. Vas a hacer que te castiguen, vistiéndolo así.
– ¿Cómo? -Conejo se cayó de sus reflexiones.
– Hace más de un año que prohibieron el rojo en las escuelas y tú te presentas aquí, en un entorno sanitario que ya tiene problemas antisociales de por sí, exhibiendo a este pequeñín como si fuera una luz roja de ambulancia.
– Bueno, Enfermera Jefe, no lo he vestido yo. No es mío, ¿sabe? Lo ha vestido su madre para ir a juego con ella.
– Bueno, pero la chavala no se entera de nada, no es de aquí, Conejo. Sinceramente, tienes que ejercer algo de influencia, no puedes dejar que las cosas pasen sin más. Y ahora que no está tu hermano, tendrías que prestar más atención al niño. Al fin y al cabo te casaste con la chica, por el amor de Dios: por lo menos intenta hacerte cargo de las cosas.
– Bueno, pero fue un asunto de inmigración. A ver si se me entiende, la quiero con locura, pero solamente estaba intentando hacer lo más decente dadas las circunstancias. No he dormido con ella ni nada.
– En serio, Conejo, ¿qué vamos a hacer contigo? No he conseguido que los bedeles se espabilen desde que ella ha entrado por esa puerta, te mereces una paliza por echar a perder una chica tan guapa. Una puñetera paliza, es lo que te mereces.
– Bueno, pero enfermera jefe, a ver si se me entiende…
– No es antihigiénico, Conejo, así que no empieces. Es lo que mueve el mundo.
– Pues no iba a decir antihigiénico, mire.
– Vaya, ella no va a ser extranjera para siempre, ¿verdad? Puede que no sea de aquí, pero ya aprenderá, créeme. Por el amor de Dios, empieza a aprovechar tu vida: hay muchos hombres que matarían por estar en tu sitio.
Ludmila echó a andar con la espalda bien recta hacia la pareja que hablaba en susurros. La luz trazaba líneas exquisitas en sus mejillas y destellos cegadores en sus dientes. Maks la seguía con aire de enterrador, intentando terminar una conversación en ubli.
– Te lo digo -dijo-. Podrías comprar la fábrica de hélices de nuestro pueblo: es por lo menos tan grande como este sitio y podríamos llenarla de tarados como éstos. Aquí deben de estar ganando una cantidad de dinero fabulosa.
– En el nombre de los santos, ¿es que no puedes abrir la boca sin insultar a nadie? -Ludmila sonrió mientras la enfermera jefe la veía acercarse-. Además, el lugar necesita médicos y otras muchas más cosas que no hay en un edificio normal. Y necesita un gobierno que pague: ¿o es que has creído por un momento que el gobierno gnez varkuzhnisk daría dinero por un lugar como éste?
– ¡Ja! ¿Médicos? Si tuvieras medio ojo en la cara verías que esta gente está perfectamente sana. Un poco revuelta la cabeza, nada más. Lo único que necesitan son unas cuantas gachas y un televisor.
La pareja llegó al rincón donde estaban Conejo y la enfermera jefe, con el pequeño Blair meciéndose de la mano de la enfermera como si fuera un monito. Ludmila se volvió para decirle una apostilla entre dientes a Maks:
– Y si no puedes hablar en inglés, cierra la bocota.
– ¡Ja, voy a rajar en inglés para hablar con kazajos y bengalíes!
– ¡Shhh!
El grupo echó a andar por un pasillo largo. Por el mismo se acercó caminando pesadamente Gretchen, una cara familiar de los tiempos de Conejo. Cada doce pasos se pegaba un bailecito. Un meneo del trasero, acompañado de empujones y tirones con los puños a los costados, como si estuviera manejando palancas. Luego, justo antes de reanudar su caminar, enseñaba por encima del hombro una sonrisa de confianza inocente.
Читать дальше