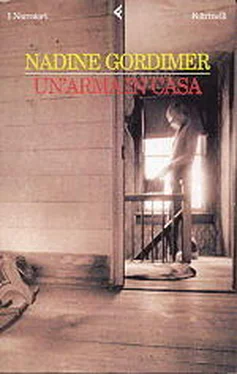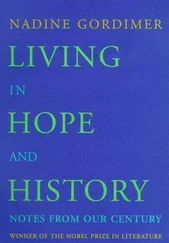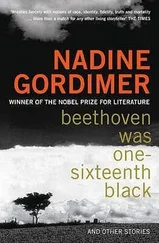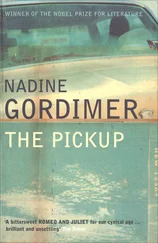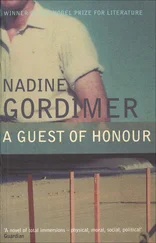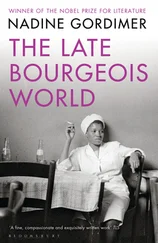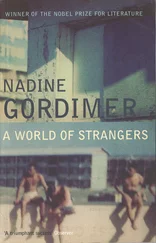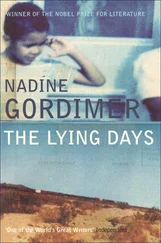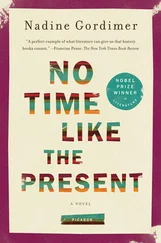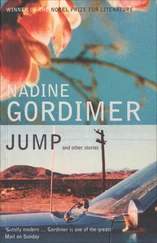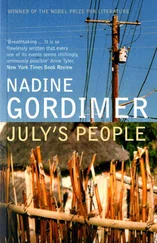Nadine Gordimer - Un Arma En Casa
Здесь есть возможность читать онлайн «Nadine Gordimer - Un Arma En Casa» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Un Arma En Casa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Un Arma En Casa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Un Arma En Casa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Un Arma En Casa — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Un Arma En Casa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Y, de repente, mientras estaban de pie tan juntos, protegidos, delante de la cárcel de la que él acababa de salir y en la que ellos estaban a punto de entrar, su rostro, muy cerca de ellos, luchó para evitar un cambio de tensión en los músculos, y sus ojos, horrorizados por lo que le sucedía, se abrieron, llenos hasta el borde. Sorbió las lágrimas por la nariz sin vergüenza alguna, como un niño.
Claudia le puso una mano en el brazo.
Pero un hombre no puede ser tratado con condescendencia ni humillado por el silencio de otro hombre: también Harald había quedado cegado de esa manera un día, cuando volvía conduciendo de la cárcel, cuando empezó la espera del juicio.
– Estoy seguro de que se ha alegrado de verte. Has sido muy amable al venir. Gracias.
La actitud de Duncan impidió que sus labios expresaran su preocupación sobre cómo había transcurrido la dura prueba del escrutinio entre esquizofrénicos y locos. Y no les dijo que había pasado un visitante antes que ellos. Tenía una lista preparada de cosas que quería que hicieran, y el tiempo se le echaba encima; ya sabían tan bien como él lo pronto que los vigilantes cambiaban el peso de un pie al otro: de vuelta a la celda. Su forma de expresión tenía un carácter práctico que resultaba distante. Como si las pruebas de los médicos lo hubieran sacado de un estado de estupor, allí, en ese lugar donde se expone la mente humana en todas las alarmantes distorsiones de su complejidad. Tenían que ponerse en contacto con Julian Verster (¿sabrían cómo hacerlo? Si no estaba en casa, en el trabajo, el estudio de arquitectos) y pedirle que cogiera lo que todavía estaba en su mesa de dibujo, en la de Duncan. Planos. El trabajo que estaba haciendo.
– Puedo hacerlo aquí. No pueden impedírmelo. Motsamai lo ha arreglado. Y decidle a Julian que me traiga todo lo que necesito, todo, hasta el último lápiz. Motsamai ha arreglado lo de la mesa.
Harald anotó los pagos que había que hacer: el plazo había vencido. El tiempo debía de haberse destruido con todo lo demás en la vida de Duncan y ahora debían tener en cuenta otra vez el sentido de todo lo que había pasado, lo que se había detenido en seco en el momento de cometer el acto. El seguro del coche. Y habría que ponerlo sobre unos bloques. Para proteger los neumáticos. Desconectar la batería. A menos que ella quiera usarlo: durante un momento, el hijo se dio cuenta de su presencia, recordó, como si hubiera que tomar en serio el entusiasmo de su madre cuando intentó en una ocasión conducir el deportivo italiano de segunda mano; un vehículo para transportar la vida anterior de un hombre joven.
– La póliza debería de estar en un cajón. En el dormitorio. Un archivador con otras cosas.
Harald no necesita apuntarlo, ya ha estado allí, mirando lo que no estaba destinado a sus ojos.
Había cartas que echar al correo. Las autoridades de la cárcel permitían que se las entregara, cuando se está allí a la espera de juicio todavía quedan algunos derechos personales, y Harald puso los sobres bajo la solapa del bolsillo de su chaqueta sin mirarlos. Su hijo miró las cartas guardadas, como si fuera un barco que desapareciera de su horizonte; no hay horizonte dentro de las paredes de una cárcel. Y sabe que los dos mirarán a quien ha escrito las cartas, una vez que estén fuera de ese lugar. Y querrán saber, querrán saber desesperadamente qué hay dentro, qué tiene que decir alguien como él a esos nombres que reconocen o no. (Todo el mundo quiere saber qué hay dentro de él, todo el mundo.) Querrán saber porque lo que piensa es lo que escribirá y lo que piensa en la celda es lo que él es, el misterio que es él para ellos, mi pobre madre y mi pobre padre.
Prometieron a un niño de doce años que, hiciera lo que hiciera, cualquier cosa, fuera lo que fuere, siempre estarían con él. Y allí están, sentados delante de él en la sala de visitas de la cárcel.
Plano.
El plano que su hijo va a dibujar en la celda de una cárcel -un edificio de oficinas, un hotel, un hospital-, lo que sea, habla de algo que sucederá. Más adelante. Confianza. Acero, cemento y cristal, bajo esta forma; sin embargo, también es la asunción de un futuro.
Mensajeros.
La secretaria del asesor jurídico envió el mensaje por fax, y la secretaria de Harald Lindgard le llevó la misiva al despacho. Entró sin hacer ruido, como muestra de respeto, y lo dejó delante de él como habría hecho con una carta para que la firmara pero, naturalmente, sabía a qué hacían referencia esos mensajes. El señor Motsamai había dedicado a Harald y Claudia «las horas de la tarde», de las tres y media en adelante. Como de costumbre, el vigilante del garaje subterráneo del bufete les reservaba sitio para su coche si la secretaria del señor Lindgard llamaba para dar el número de la matrícula. Cualquiera que sea el augurio que lleven los mensajeros, no tienen ninguna responsabilidad, no pueden ayudar; todo lo que podía hacer ella era llamar al guarda con la información necesaria que, naturalmente, memorizaba como parte de su trabajo.
Harald recogió a Claudia en la consulta. Aunque el mensaje había llegado con poco tiempo: oyó a su recepcionista, oyó la pregunta de la señora February sobre qué debía hacer con las horas concertadas con los pacientes, cuándo estaría de vuelta la doctora, y cómo Claudia la despachaba con unas palabras. Esta vez fue Claudia: que se vayan al infierno. Aunque él, con imparcialidad, lo juzgó como un deterioro de su personalidad, porque sin la ética de su profesión ella no tenía dónde apoyarse.
¿De qué hablaron en el coche? Ninguno de los dos lo recordaría. Quizá no hablaron de nada, lo prefirieron así. Estaban ya sentados en la habitación cuando Motsamai -Hamilton- entró trayendo consigo la animación de una larga comida, como un actor se retira entre bastidores tras dejar a un público apreciativo.
– ¡Me han entretenido!
Dejó caer una gabardina, alzó y separó las manos con una sonrisa que parecía acompañar las últimas bromas y ocurrencias cruzadas a la puerta de un restaurante. Quizá también había algo de vino.
Era como si hubiera olvidado por qué motivo los había llamado. Se relajó mientras actuaba como si no existieran, hojeando papeles que habían llegado a su mesa en su ausencia. Y, de repente, fue verdaderamente consciente de su presencia; se dio la vuelta y estrechó la mano de Harald, con las dos manos, tapando el puño, y saludó a Claudia poniéndose firme ante ella.
– Té. Quizá os apetezca un té. ¿O mejor un zumo de fruta?
Se trajo la bandeja y se siguió el ritual obligatorio como preparación ¿de qué? «Las horas de la tarde.» Parte considerable de su tiempo dedicado a lo que tuviera que decirles.
– Habéis visto a vuestro hijo esta semana, ¿no? Tengo la sensación de que aguanta bien.
– Vete a saber lo que significa eso.
Ella tal vez no lo sepa, pero él, Harald, impaciente, sí lo sabe: ¡por qué fingir!
– Está decidido a terminar el plano en que estaba trabajando, deduzco que lo has arreglado todo. No sé qué pensará la empresa.
– Bueno, todavía está en nómina. ¡Eso espero, caramba! Se meterían en un lío si le prohibieran ejercer su profesión antes de ser juzgado. Os aseguro que yo no lo permitiría.
– Si el hombre en cuestión no espera a ser juzgado y considerado culpable.
– Vamos, Harald. Te he dicho una y otra vez que ése no es el principio correcto. El tribunal todavía tiene que examinar los hechos, verificarlos. Debéis tener en cuenta que hay casos en los que un acusado puede cargar con la culpa de otro, por mucho dinero o, incluso, sobre todo cuando se trata de un caso de pena capital, un asunto amoroso, en el que una parte haría cualquier cosa para proteger a la otra.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Un Arma En Casa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Un Arma En Casa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Un Arma En Casa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.