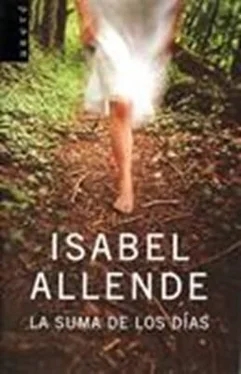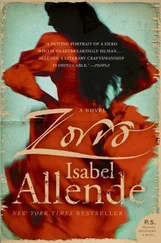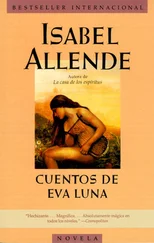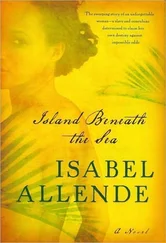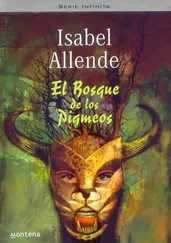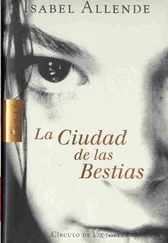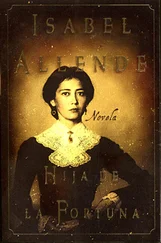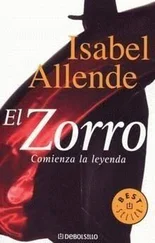¡Mi hijo me expulsaba de su existencia! Me ordenaba que no contra dijera sus instrucciones con respecto a los niños; nada de helados antes de la cena, dinero y regalos cuando no era una ocasión especial, televisión a medianoche. ¿Para qué sirve una abuela, entonces? ¿Pretendía condenarme a la soledad? Willie se mostró solidario, pero en el fondo se burlaba de mí. Me hizo ver que Lori era tan independiente como yo, que había vivido sola por años y no estaba acostumbrada a que otras personas se pasearan por su casa sin invitación. ¿Y cómo se me ocurría llevarle una alfombra a una diseñadora?
Apenas pude controlar la desesperación llamé a Chile y hablé con mis padres, quienes al principio no entendieron muy bien el problema, porque en las familias chilenas las relaciones suelen ser como la que yo había impuesto a esa pareja, pero luego se acordaron de que en Estados Unidos las costumbres son diferentes.
«Hija, a este mundo se viene a perderlo todo. No cuesta nada desprenderse de lo material, lo difícil es soltar los afectos», me dijo mi madre con pena, porque ésa fue su suerte, ninguno de sus hijos o nietos vive cerca de ella. Sus palabras desencadenaron otro torrente de quejas, que el tío Ramón interrumpió con la voz de la razón para explicarme que Lori debió hacer muchas concesiones para estar con Nico: mudarse de ciudad y de casa, modificar su estilo de vida, adaptarse a tres hijastros y a una nueva parentela, y más y más, pero lo peor era la abrumadora presencia de la suegra. Esa pareja necesitaba aire y espacio para cultivar su relación sin que yo fuese testigo de cada uno de sus movimientos. Me recomendó volverme invisible y agregó que los hijos deben separarse de la madre o se quedan infantilizados para siempre. Por buenas intenciones que yo tuviese, dijo, siempre sería la matriarca, posición de la que los demás seguramente se resienten. Tenía razón: mi papel en la tribu es descomunal y carezco de la mesura de la Abuela Hilda. Willie me describe como un huracán en una botella.
Entonces me acordé de una película de Woody Allen en que su madre, una vieja avasalladora con un cerro de pelo teñido color óxido y ojos de búho, lo acompaña a un espectáculo de teatro. El mago pide un voluntario del público para hacerlo desaparecer y, sin pensarlo dos veces, la señora se sube al escenario y entra gateando al baúl. El ilusionista hace su truco y ella se esfuma para siempre. La buscan dentro del baúl mágico, detrás de bastidores, en el resto del edificio y en la calle, nada. Por último llegan policías, detectives y bomberos, pero los esfuerzos por encontrarla resultan inútiles. Su hijo, dichoso, cree que por fin se ha librado de ella para siempre, pero la vieja maldita se le aparece en el cielo montada en una nube, omnipresente e infalible, como Jehová. Así era yo, por lo visto, igual que las madres judías de los chistes. Con el pretexto de ayudar y proteger a mi hijo y a mis nietos, me había convertido en una boa constrictor.
«Concéntrate en tu marido, ese pobre hombre ya debe de estar harto de tu familia», añadió mi madre. ¿Willie? ¿Harto de mí y mi familia? No lo había pensado. Pero mi madre tenía razón, Willie había soportado tu agonía y mi largo duelo, que me cambiaron el carácter y me alejaron de él por más de dos años, los problemas con Celia, el divorcio de Nico, mis ausencias por viajes, mi dedicación obsesiva a la escritura, que me mantenía siempre con un pie en otra dimensión, y quién sabe cuántas cosas más. Era hora de ir soltando el carromato lleno de gente que yo venía arrastrando desde los diecinueve años y ocuparme más de él. Me sacudí la angustia, tiré a la basura la llave de la casa de Nico y me dispuse a ausentarme de su vida, pero sin desaparecer del todo.
Esa noche cociné uno de los platos preferidos de Willie, tallarines con mariscos, abrí la mejor botella de vino blanco y lo esperé vestida de rojo.
«¿Pasa algo?», preguntó, perplejo, al llegar, dejando caer su
pesado maletín en el suelo.
LORI ENTRA POR LA PUERTA ANCHA
Ésa fue una época de muchos ajustes en las relaciones de la familia. Creo que mi necesidad de crear y mantener una familia o, mejor dicho, una pequeña tribu, existió en mí desde que me casé a los veinte años; se agudizó al salir de Chile, ya que cuando llegamos a Venezuela con mi primer marido y los niños no teníamos amigos ni parientes excepto mis padres, que también buscaron asilo en Caracas, y se consolidó definitivamente cuando me convertí en inmigrante en Estados Unidos. Antes de que yo llegara a su destino, Willie no tenía idea de lo que era una familia; perdió a su padre a los seis años, su madre se retiró a un mundo espiritual privado al que él no tuvo acceso, sus dos primeros matrimonios fracasaron y sus hijos se lanzaron muy temprano al camino de las drogas. Al comienzo, a Willie le costó entender mi obsesión por reunirme con mis hijos, vivir lo más cerca posible de ellos y agregar a ese pequeño grupo a otras personas para formar la familia grande y unida con que siempre soñé. Willie lo consideraba una fantasía romántica, imposible de llevar a la práctica, pero en los años que llevamos juntos no sólo se dio cuenta de que ésta es la manera de coexistir en la mayor parte del mundo, sino que le tomó el gusto. La tribu tiene inconvenientes, pero también muchas ventajas. Yo la prefiero mil veces al sueño americano de absoluta libertad individual, que si bien ayuda a salir adelante en este mundo, trae consigo alienación y soledad. Por estas razones y por todo lo que habíamos compartido con Celia, perderla fue un golpe duro. Nos había herido a todos, es cierto, y había desquiciado por completo a la familia que con tanto esfuerzo habíamos reunido, pero igual yo la echaba de menos.
Nico trataba de mantener a Celia a distancia, no sólo porque es lo normal entre personas que se divorcian, sino porque sentía que ella invadía su territorio. Yo no supe calibrar sus sentimientos, no consideré necesario elegir entre los dos, pensé que mi amistad con Celia no tenía nada que ver con él. No le di el apoyo incondicional que, como madre, le debía. Se sintió traicionado por mí e imagino cuánto le debe haber dolido. No podíamos hablar con franqueza porque yo evitaba la verdad y a él se le llenaban los ojos de lágrimas y no le salían las palabras. Nos queríamos mucho y no sabíamos manejar una situación en la que inevitablemente nos heríamos. Nico me escribió varias cartas. A solas con la página él lograba expresarse y yo podía oírlo. ¡Qué falta nos hiciste entonces, Paula! Siempre tuviste el don de la claridad. Por último decidimos ir juntos a terapia, donde podíamos hablar y llorar, tomarnos de la mano y perdonarnos.
Mientras tu hermano y yo procurábamos profundizar en nuestra relación, indagando en el pasado y en la verdad de cada uno, Lori se encargó de curarlo de las heridas que le dejó el divorcio; lo hizo sentirse amado y deseado, y eso lo transformó. Daban largas caminatas, iban a museos, teatros y buen cine, le presentó a sus amigos, casi todos artistas, y lo interesó en viajar, como ella había hecho desde muy joven. A los niños les dio un hogar sereno, tal como Sally hacía en la otra casa. Andrea escribió en una composición de la escuela que «tener tres madres era mejor que una sola».
En cuestión de un año o dos, la oficina de Lori dejó de ser rentable. Los clientes creyeron que la visión del artista podía reemplazarse por un programa de computación y miles de diseñadores se quedaron sin empleo. Lori era una de las mejores. Había hecho un trabajo tan notable con mi libro Afrodita que mis editores en más de veinte países usaron el mismo diseño y las ilustraciones que ella escogió. Por eso, y no por el contenido, el libro llamó la atención. No
Читать дальше