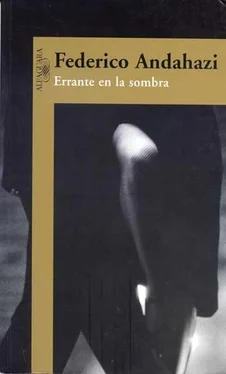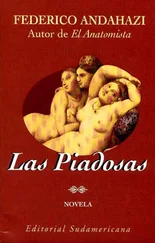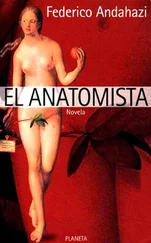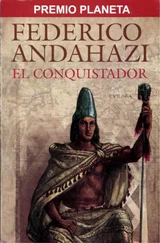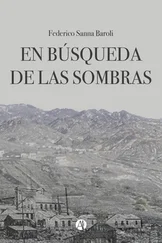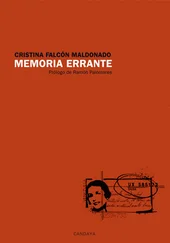– Quiero que vengas conmigo.
Molina escuchó claramente, pero no comprendió. Estaba decidido a seguirla adonde fuera, pero Ivonne acababa de confesarle que había escapado con su amante. Entonces la mujer le explicó que su amante era una persona muy importante, que necesitaba un chofer, alguien de confianza y que ella había pensado en él, le aseguró que no solamente le pagaría más de lo que ganaba como luchador en el cabaret, sino que, además, era un hombre muy influyente en el negocio de la música, que tal vez podía empezar trabajando como chofer y después quién sabe…, era cuestión de que lo escuchara cantar. Lo único que había entendido Molina de aquel monólogo fueron las palabras "quiero que vengas conmigo". Era una locura.
– Pensálo -le dijo-, pero no tenés mucho tiempo. Si aceptas, deberías empezar mañana mismo. Tendrías que llevarlo a Santa Fe.
Ivonne extrajo una tarjeta de su cartera, hizo una breve anotación y le dijo que si estaba de acuerdo fuese al día siguiente a las cinco de la tarde a esa dirección. Después de lo cual se echó el tul sobre la cara, se levantó de la mesa y se fue sin saludar. Acodado en el mármol de la mesa, Molina recordó que el día siguiente, ese sábado, iba a ser su debut en el Armenonville. Miró la tarjeta que le había dejado Ivonne. No había mucho que considerar: cumplir su sueño de cantor, entrar por la puerta grande del salón de tango más codiciado aun por los consagrados, o volver a sentarse frente a un volante como en los viejos tiempos cuando trabajaba de chofer en el astillero. No tuvo dudas.
Esa misma noche vuelve al Royal Pigalle, va hasta el despacho de André Seguin y resuelve el dilema con una sola palabra:
– Renuncio.
Una vez en la calle, Juan Molina, con toda la voz, canta su convicción a quien quiera escucharlo:
Ya s é , no me importa nada
con tal de estar cerca tuyo
me arrastro por el fangal,
he perdido hasta el orgullo
y abandon é la parada,
como desbancado guapo.
Mir á , si parezco un trapo,
un cascoteao animal,
un perro que ni barullo
mete pa' no molestar.
Y ahora me desayuno
que ten í as un amante,
un engrupido bac á n
que afana con blanco guante,
un gil de mirar vacuno
con m á s vento que un sult á n.
Pero miren, hay que ver
las graciosas pretensiones
que tiene su majestad:
valet, sirviente y chofer
que lo lleve a los salones
m á s butes de la ciudad.
No vas a sentir piedad
al verme calzarle los leones
y hasta sus timbos lamer
pa' que no pierdan el brillo;
sabe que este poligrillo
de todo es capaz de hacer
para no tenerte lejos;
voy a tenerle el espejo
pa'que se mande la biaba
de gomina y de perfume
y a calentarle la pava
pa' cebarle unos amargos;
y cuando tu bac á n fume
sus cigarros importados
yo me escondo en un rinc ó n
para llorar como un gil
la triste resignaci ó n
de no haberme presentado
en el gran Armenonville
para tenerte a mi lado.
A las cinco en punto de la tarde, Juan Molina estaba en la puerta de calle del bulín del Francés. Del otro lado de la reja lo estaba esperando Ivonne. Lo hizo pasar, le arregló el nudo de la corbata, le acomodó el cuello de la camisa y le quitó una pelusa del hombro.
– Estás muy buen mozo -le dijo a la vez que, en puntas de pie, le besaba la mejilla. Molina examinó el hall del edificio y se dijo que aquella no parecía, exactamente, la residencia de un magnate. Era cierto que no podía evitar una suerte de animadversión hacia todo lo que tuviese alguna relación con su rival. Mientras subían en el lento ascensor de jaula, intentaba imaginar el aspecto de su futuro patrón. Sentía una curiosidad morbosa por conocer a aquel que le había arrebatado el corazón a la mujer que amaba secretamente. Se lo veía inquieto; pero no eran los nervios propios de una entrevista de trabajo, de pronto cayó en la cuenta de que estaba por exponerse a una humillación; sabía cómo eran esos cajetillas: el tipo no se iba a ahorrar ningún desprecio frente a su amante. Todo el tiempo necesitaban demostrar poder. No quería que Ivonne lo viera agachando la cabeza, confesando que no había terminado la escuela primaria, como si hiciera falta para manejar un auto; teniendo que jurar que, siendo pobre, era, además, honrado. Pero Molina estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para estar cerca de Ivonne. Cuando entraron en el departamento, no pudo menos que sorprenderse por el mobiliario; aquello era, a todas luces, un garito. La mesa forrada en paño verde, las coloridas pantallas de las lámparas, las persianas cerradas, todo tenía el acre perfume de la clandestinidad. Ivonne se movía como si fuese la dueña de casa. Juan Molina no pudo aventar la certeza de que aquella chica extranjera que apenas si conocía la ciudad, en su candidez, había escapado de una mafia para entrar en otra quizá peor.
– Voy a preparar café -dijo Ivonne y, antes de perderse tras la puerta de la cocina, agregó:
– Los dejo solos así conversan tranquilos.
Sólo entonces Molina percibió que por sobre el respaldo de un sillón que estaba de espaldas a él asomaba la nuca engominada de un hombre. Tuvo el impulso de acercarse y dar la vuelta, pero ni bien dio el primer paso, una voz proveniente del anverso del sillón dijo:
– Está bien ahí, tome asiento en la silla que está detrás de usted.
Si no fuera por el acento criollo, Molina hubiese asegurado que el tipo era el mismo Al Capone.
– Tuve la desgracia de perder a un amigo muy querido. Fue mi único chofer. Imagínese que el primer coche en el que me llevó todavía era tirado por caballos. Tenía el sueño de ser aviador, se llamaba don Antonio. Murió la semana pasada. Perdí un amigo -repitió.
Aquella voz franca y amena le sonó extrañamente familiar a Molina.
– Créame que lo lamento -contestó con sinceridad y no supo que más decir.
– Le creo. Me gusta su voz, le creo. Hábleme de usted.
Molina titubeó unas palabras y, sin saber por qué, empezó contándole de su barrio, de La Boca, de su madre. Aquello era completamente distinto de lo que imaginaba como una entrevista de trabajo. Había algo en el modo de hablar de su interlocutor, había algo en su voz que le inspiraba confianza. Pero sobre todo, respeto. Le habló del Astillero y del majestuoso International que manejaba, le habló del Dock y de la casa en la que había nacido. Le habló del tango. Pero no se atrevió a confesarle que era cantor. Le habló del Royal Pigalle, pero no de sus anhelos más profundos. Le dijo que hasta el día anterior era luchador, pero no se animó a revelarle que esa misma noche desistió de debutar como cantante en el Armenonville.
Sin verse las caras, de pronto estaban conversando como dos viejos amigos, la voz tras el sillón, aquella voz que ya se había vuelto entrañable para Molina, le hablaba de las mismas cosas, de los mismos lugares que anidaban en su alma. De pronto, ya en confianza, le dijo:
– Mirá, pibe, lo que yo necesito, más que un chofer, es alguien que me sea leal.
Juan Molina, con la cara hundida entre las manos, con la voz quebrada por la emoción, le dijo que sí.
Читать дальше