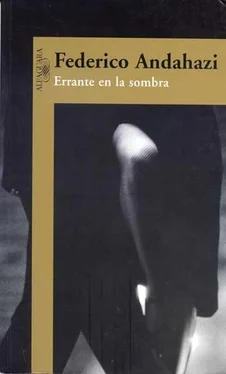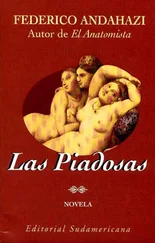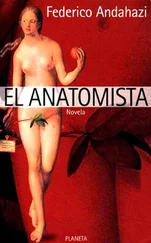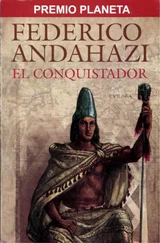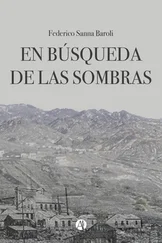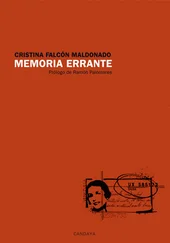Acosado por izquierda y por derecha, Molina no tiene tiempo siquiera de dudar. Sin soltarle el hombro, Balbuena le hace ver las ventajas de tener a alguien como él para ocuparse de los negocios:
Tener un representante
te da chapa y don de gente;
si viene alg ú n empresario
de fama m á s bien dudosa,
vos te hac é s bien el otario
y le bat í s: "cualquier cosa
arr é glelo con mi agente".
Y entonces Zaldívar arremete con sus venturosos vaticinios:
Ba ñ o con retrete de oro,
tambi é n un eunuco moro
que te vigile el har é n
cuando te vas pa'los burros,
porque nunca falta el turro
que va a soplarte la mina.
Vas a tener que agenciarte
m á s brujas que las de Salem
pa' que te alejen la inquina,
la envidia que la gilada
siente por el que va bien.
Por fin, Balbuena va directo al grano. Extrae un papel plegado del bolsillo interior del saco y, estirándoselo a Molina, canta:
Pibe, vos quedate pancho;
es tuya la decisi ó n:
segu í s andando el cami ó n
y viviendo en este rancho
o entras por la puerta grande.
No lo pensar í a mucho,
voy a hacer lo que vos mandes,
s ó lo hace falta tu gancho
al pie de este papelucho.
Con la mano temblorosa, sin poder escapar del asedio, arrinconado y aturdido, sin siquiera leerlo, Juan Molina firma el contrato.
– Mañana a las tres de la tarde le arreglo una audición en Royal Pigalle. Nos vemos en la puerta a las tres menos cuarto -dice Balbuena a la vez que guarda en el bolsillo el papel que acaba de rubricar su flamante representado.
– A esa hora estoy en el astillero -musita Molina, cabizbajo.
– Presente la renuncia. Olvídese. Usted está para otra cosa -dice, y se retira, raudo, sin saludar. Antes de Poderse más allá de la puerta, agrega:
– Quiero que lo escuche Mario, yo me ocupo.
Molina se queda de una pieza. El tal Mario no puede ser otro que el legendario Mario Lombard, el dueño del mismísimo Royal Pigalle, bajo cuyo patrocinio brillaron las orquestas de El Kaiser, Francisco Canaro y sus hermanos, el octeto de Manuel Pizarro y la orquesta de Angel D'Agostino. Mario Lombard, el mismo que había fundado en París el Florida Dancing sobre la rue Clichy 25, en cuya sala debutara Carlos Gardel. Y ahora su flamante apoderado le promete una audición para el día siguiente.
Tal es el entusiasmo de Molina que se ha olvidado de la invitación a cenar.
Ivonne se había mudado del conventillo en el que vivía con las demás chicas. Ahora ocupaba un cuarto en una pensión cercana al mercado Spinetto. Solía pasar las noches en el Hotel Alvear, adonde prefería que la llevaran sus clientes y, como una reina que abdicara todas las mañanas, volvía a su modesta cama de una plaza. Dormía durante el día y, a la noche, otra vez convertida en Su Majestad, iba para el cabaret. Pese al dinero que producía con su delgada humanidad, todavía no podía darse el lujo de alquilar un departamento. No porque no ganara lo suficiente, sino porque André Seguin se lo administraba con cautela. La mesura del gerente no obedecía, desde luego, a velar por los intereses de su protegida; al contrario, cuidaba su mina de oro. André se enfrentaba a un dilema: si aflojaba demasiado la cuerda y le pagaba puntualmente su veinte por ciento, corría el riesgo de que un buen día quisiera independizarse y lo abandonara. Si, en cambio, tiraba excesivamente de la cuerda y le pagaba con cuentagotas, el peligro era que se la arrebatara la competencia. De modo que tenía que ser prudente. Era un hecho cierto que ninguna de ambas alternativas resultaba tan sencilla. En sus veinte años en el negocio solamente dos de sus chicas habían intentado escaparse de su generosa protección. A una recuperó a los pocos días después de una breve discusión con los muchachos de un cabaret del sur; apenas un fugaz cambio de balas sin que la sangre llegara al río. La otra fue demasiado pretenciosa, había ganado mucho y tuvo la peregrina idea de poner su propio negocio. Pero no pudo contar su corta experiencia cuenta-propista: al día siguiente de que alquilara un coqueto departamento en Balvanera apareció flotando en el Riachuelo. No era fácil escapar del largo brazo de la organización Lombard. Y la deslealtad se pagaba caro. De todos modos, para qué ganarse problemas, se decía André, considerando la fortuna que le dejaba su nueva protegida. Podía concederle algunos caprichos, como que se negara a bailar. Pero tampoco podía dejar que las excentricidades se convirtieran en rebeldía. Y desde el primer día el gerente supo que Ivonne no era precisamente una chica dócil.
Por entonces todos creían que Ivonne era francesa. Ni siquiera las auténticas papirusas -mote que recibían las polacas por la forma en que nombraban al cigarrillo- sospechaban que aquella mujer pérfida y altiva era una compatriota. Una papirusa, por muy bella que pudiera ser, cobraba, en el mejor de los casos, la cuarta parte de lo que costaba una puta francesa. Ivonne jamás aceptó recibir consejos de las más experimentadas, no tenía amigas ni confidentes y casi no hablaba con nadie. No porque fuese la chica desdeñosa y arrogante que aparentaba, sino que aquel era su modo de hacerse la ilusión de que ella era otra cosa. Pese a que ya había perdido toda esperanza de convertirse en cantante, se resistía a verse a sí misma sólo como una prostituta.
Entre las putas existía una suerte de dogma inquebrantable: jamás había que besar a un cliente. El beso era el símbolo del amor y el nombre del amor no se debía ensuciar ni mezclar con el trabajo. A Ivonne siempre le resultó un precepto cuanto menos vacuo. Además de los servicios más frecuentes, podían hacer las cosas más repugnantes y escatológicas que cualquiera pudiera imaginar, podían someterse a los caprichos y excentricidades de los clientes, pero besar, jamás. De hecho, si fuesen alternativas excluyentes, el sentido común indicaría que el beso era la más tolerable de las opciones. Desde el principio Ivonne quebrantó esta vieja máxima. Y este era, precisamente, el secreto de su éxito. Sus clientes recibían el calor de su lengua, la hospitalidad de sus labios, las palabras que esperarían de una amante y se creían únicos y privilegiados. Ivonne les despertaba un sentimiento de redención. Esa chica hermosa, frágil y cariñosa como una novia, no podía ser una puta. Y era entonces cuando mordían el anzuelo. En realidad, lo único que quería Ivonne era evitar el suplicio de que un desconocido se metiera entre sus piernas y transpirara su lascivia sobre su cuerpo. Y había descubierto que el sencillo acto de besar muchas veces la había liberado de aquel tormento. Sus compañeras tomaban esto último como una verdadera traición al oficio y un acto que las ponía en desventaja. Por otra parte, la actitud solitaria de Ivonne solía ser entendida como una actitud de soberbia. Y, ciertamente, no le perdonaban haberse convertido en la favorita del gerente.
Hasta que un día las chicas se le plantan para poner los puntos sobre las íes. Forman un círculo intimida-torio alrededor de la delgada persona de Ivonne y, con el fondo de una milonga, la más veterana la increpa:
Читать дальше