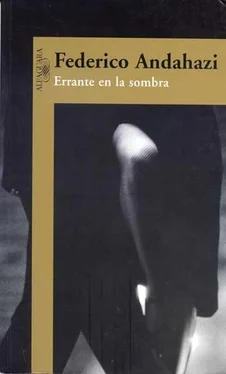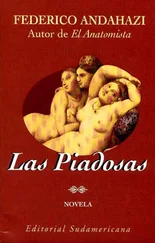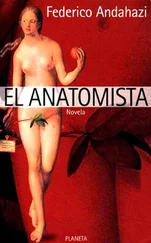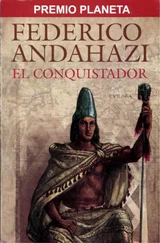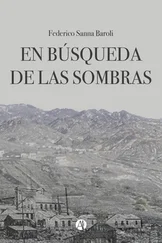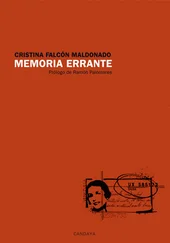– ¡Así que usted es el guapo!
Por toda respuesta el hombre dirige una mirada incómoda, oblicua, sobre los involuntarios testigos.
– Así que el malevo ahora les pega a las mujeres __dice el hijo levantando el mentón.
Como por instinto, el hombre deja el mate en el piso y se lleva la mano al cinto. Fue lo peor que pudo hacer. Juan Molina recuerda, en un solo segundo, los infinitos fustazos que había recibido desde que tenía uso de razón. Y no puede evitar revivir la escena de su infancia, aquella en la que estuvo a punto de morir a manos del cafishio que le pegaba a su protegida. Las mujeres que lavan la ropa en los piletones desvían la mirada, hundiendo la cabeza entre los hombros.
– A ver el taita del barrio si se mete con uno de su tamaño.
Juan Molina saca pecho, avanza un paso, pone los brazos en jarra y con una expresión turbada por la furia, acompañado por el ritmo acompasado de las tablas de fregar, canta:
As í que usted es el guapo
m á s bravo del conventillo
el que apunta de cuchillo
amenaza con sopapos
cuando se pasa de copas.
As í que ust é es el malevo
m á s taura que dio la Boca,
el que anda por Montes de Oca
y se agranda en Puerto Nuevo.
Juan Molina se adelanta otro paso al mismo tiempo que su padre retrocede. El sonido de los nudillos de las mujeres fregando ropa nerviosamente contra la madera acanalada marca una percusión machacona.
Hay que ver sus epopeyas
de cuchillero mat ó n,
que en el puente de Pompeya
la va de general Roca
peliando contra un mal ó n.
Pero dicen los murmullos
que su fama es un chamuyo,
que su m á s feroz andanza
era pegarle en la panza
a su mujer cuando gruesa.
Mientras canta, la cara de Juan Molina se va llenando de odio y rencor. Los pocos testigos que hay en el patio salen, queriendo pasar inadvertidos. Sólo quedan las mujeres lavando de espaldas que simulan no darse por enteradas.
Las llevo como un tatuaje
las marcas que me hizo el guapo
cuando ven í a borracho.
Qu é dir í a el malevaje
si viese pegando el macho
a un purrete de seis a ñ os;
le hubiesen roto la jeta
los muchachos del esta ñ o
al ver caer su careta.
Hay uno de su tama ñ o
que anda buscando revancha,
que no le importan las marcas
que la dura fusta deja,
que va a limpiar esa mancha
de haber fajado a la vieja.
El hombre sigue retrocediendo hasta que su espalda toca la pared, sin atinar a hacer otra cosa, se quita el cinturón y, en el momento en que está por descargar el latigazo, Juan Molina le detiene la mano en el aire; cegado todavía por el fulgor de la sangre de su madre, lo toma por el cuello y aprieta.
Molina estaba enceguecido. Una furia largamente contenida, pacientemente cultivada a fuerza de fustazos que le habían dejado cicatrices en la espalda y llagas abiertas en el alma, lo transfiguró convirtiéndolo de pronto en alguien irreconocible. Nunca nadie sabrá qué hubiese pasado si su madre y su hermana no le hubieran implorado que lo soltara mientras, cegado, apretaba el cuello de su padre. Pero esa misma noche Juan Molina hizo las valijas, cargó su guitarra y se fue sin saber a dónde. Como aquel día, cuando había escapado por primera vez de su casa, caminó por la calle Brandsen hacia la ribera. En Vuelta de Rocha se sentó sobre sus petates de cara al Riachuelo. El agua, un espejo negro y estático, reflejaba los cascos de los barcos y las luces titilantes de los silos. Aquel pequeño triángulo frente al río oscuro, una suerte de islote en medio del empedrado, era el lugar que lo recibía cuando no tenía adonde ir. Así lo había hecho siempre, desde que era un niño. Se sentaba, encendía un cigarrillo de los que le robaba a su padre y desde aquel atalaya a ras del suelo veía cómo los barcos llegados desde el otro lado del Atlántico atracaban en la dársena. Miraba cómo tendían la planchada enclenque y entonces aparecían los rostros de aquellos que llegaban al puerto del fin del mundo. Descendían en tumulto, vacilantes, sin saber qué les iba a deparar ese suelo que parecían no atreverse a pisar, como si intuyeran, aunque no quisieran saberlo, que nunca más habrían de volver. Pero ya no había vuelta atrás. Hacía algún tiempo, en uno de esos barcos, había llegado una muchacha cuyos ojos azules intentaban descifrar aquel cielo distinto, aquellas estrellas que formaban figuras inéditas. Lo primero que vio esa chica polaca que avanzaba por la frágil planchada aferrándose a las cuerdas, fue un muchacho solitario que fumaba sentado frente al río. Aquella imagen, la primera, le oprimió el corazón, se sintió más sola que nunca. Fue en ese preciso instante cuando las miradas de Juan Molina y la de aquella que habría de ser Ivonne se cruzaron por primera vez. Luego todo se perdió entre el tumulto y el olvido. Mucha agua había pasado debajo del puente oxidado desde aquel episodio hasta aquel otro, en el que Molina casi la atropelló con el camión.
Y ahora, en ese mismo lugar, sentado sobre sus petates, Juan Molina mira aquel paisaje de toda su vida y, como si fuese la última vez que habrá de verlo, se deja acompañar por el ritmo del motor de una barcaza remolcadora que se aleja, y canta en un susurro:
Sirena de los vapores,
triste lamento del puerto,
no me lloren que no he muerto
aunque tenga el coraz ó n
como un p á ramo, desierto.
Tampoco me traigas flores
glicina del pared ó n,
s ó lo quiero tu perfume
llevarme como un aserto
porque esta noche me voy.
No llores l á grimas moras
parra de mi conventillo,
llevo un racimo de sombra
para estar a tu cobijo
cuando me llegue la hora
de habitar otros ladrillos.
Yo no s é c ó mo se nombra,
quiz á un poeta lo dijo,
este dolor que se siente
cuando tiene que irse un hijo.
No quiero sentir tu queja
caf é que tanto me diste,
otro ha de ocupar la silla
que este parroquiano deja;
no me hagas que afloje ahora,
no ten é s por qu é estar triste.
Aprovecho que apoliya
el barrio antes de la aurora,
que la luna arriba brilla,
que el canto del grillo insiste;
luna, s é mi confidente
no quiero que a nadie cuentes
que llorando a m í me viste.
Viejo puente del Riachuelo
no vas a sentir mi ausencia
soy como pingo 'e carrera
que vuelve pa'la querencia
aunque ande por otro suelo.
Adi ó s, almac é n tanguero
de la calle Montes de Oca,
recordarte es mi consuelo,
tu m ú sica, mi ú nica herencia;
mi alma se queda en la Boca,
todas las cosas que quiero.
Читать дальше