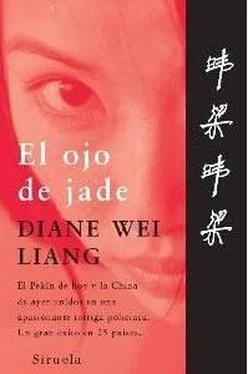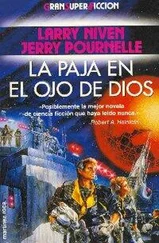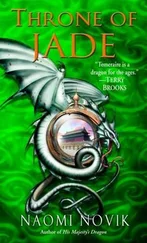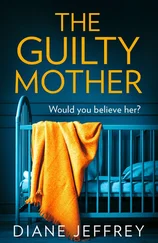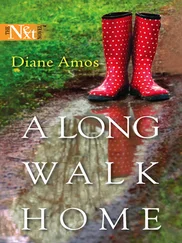– La madre de Mei está muy enferma, y ella tiene que ir al hospital por la mañana -explicó Yaping.
El donjuán y su extensión corporal pararon su abrazo el tiempo suficiente para decir adiós. Guang ya no tenía remedio, agarrado a la camarera, cantando y llorando.
Yaping le pidió a la camarera de pelo largo que le dijera a su chófer que trajera el coche. Informó a sus amigos de que estaría de vuelta enseguida, recogió el abrigo de Mei y salieron.
La discoteca había cerrado, la multitud se había ido y el pasillo estaba vacío. Andaban el uno junto al otro.
– Vuelvo a Estados Unidos mañana por la tarde. ¿Puedo verte otra vez?
– No sé.
– Déjame que te lleve mañana al hospital.
– Tengo coche.
Anduvieron en silencio un rato y luego llegaron al patio cubierto. Los tacones de Mei tamborileaban en el suelo de mármol. Los ascensores de vidrio estaban anclados en la planta baja. El espacio vacío permanecía iluminado como un palacio de cristal.
– Quiero explicarte por qué me casé -dijo finalmente Yaping. Lo dijo de forma cuidadosa; sonó como si hubiera ensayado la frase muchas veces. Mei oyó cómo le palpitaban las palabras en la garganta.
– No hay nada que explicar -le dijo.
– No, es que quiero hacerlo. Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo; pensé en escribirte.
Había refrescado. Faltaban pocas horas para que se hiciera de día. El conductor esperaba con sus guantes blancos.
– Me alegro de haberte vuelto a ver -dijo Yaping.
– Yo también me alegro de haberte visto.
Mei trepó al asiento trasero del coche. Notó el cuero frío.
– ¿Le apetece un poco de música, señorita? -preguntó el conductor. Iban pasando por delante de los chalés del barrio de las embajadas. Las banderas estaban arriadas. Las luces estaban apagadas y los guardias, descansando.
– Sí, por favor -Mei se echó hacia atrás y cerró los ojos.
El sonido sensual de una voz de jazz salió flotando del estéreo del coche. Fuera, las calles oscuras corrían silenciosas, dejando atrás sus farolas apagadas. La noche estaba azul. Había aparecido un resplandor en la línea del horizonte; hacía señales a lo lejos, fuera de su alcance.
Mei se despertó con dolor de cabeza. No recordaba haber bebido mucho vino. No podía haber tomado ni medio vaso. Aun así, tenía la cabeza pesada.
Se acercó a la ventana y la abrió. El ruido del tráfico se vertió dentro como si estuvieran pasando por su salón. Mientras ella dormía, el mundo de cinco pisos más abajo había vuelto a la vida. Dejó una mano fuera y sintió el sol caliente. Ésa era la locura de la primavera en Pekín, pensó. Un día estaba invernal y el siguiente era un preludio del verano.
Mei estaba a punto de salir cuando sonó el teléfono. Era Lu.
– Mamá está peor. La trasladan al Hospital nº 301.
– ¿Qué ha pasado? Ayer estaba bien.
– No lo sé. Y la tía Pequeña tampoco. Sólo le han dicho lo que van a hacer, sin explicaciones. Estoy esperando a que el médico de guardia me devuelva la llamada, si es que lo hace.
– ¿No deberían habernos consultado antes de hacer una cosa así? -la rabia se elevó en el pecho de Mei, la voz le salió forzada, la respiración se le aceleró.
– Sí, deberían. Pero no lo han hecho, ¿vale? ¡No nos sirve de nada discutirles su forma de proceder!
– ¿Por qué la tomas conmigo? -estalló Mei.
– Bueno, la tomo con todo el mundo. La tía Pequeña no resulta muy útil en casos como éste. Y tú ¿dónde has estado?
– Ah, no me lo puedo creer. ¿Me estás echando la culpa por no haber estado allí? -replicó Mei-. ¿Por qué no estabas tú? Tú habías dicho que ibas a ir ayer al hospital, por eso no fui yo.
– Bueno, yo tengo un montón de obligaciones.
Mei sintió que el cuerpo se le tensaba y los brazos le empezaban a temblar. Tenía ganas de colgar de golpe el teléfono.
Pero encontró difícil rebatir a Lu. Lo que decía era cierto: nada había impedido a Mei estar al lado de su madre. Ella no tenía una carrera propiamente dicha. No tenía una familia, ni nadie a quien proteger o agradar. Aun así, no había cumplido con lo que era su deber de hija: cuidar a su madre. Se arrepentía de no haber ido al hospital la noche anterior, deseaba más que ninguna otra cosa haberlo hecho. Aflojó la mano del teléfono, súbitamente desbordada de remordimiento.
– Tienes razón. No tiene sentido que nos peleemos. Me voy al Hospital nº 309, estaba a punto de salir para allá en cualquier caso -le dijo a Lu.
– Yo iré al 301.
Colgaron. Mei cerró la puerta con varias vueltas de cerrojo y luego voló escaleras abajo. Había un niñito sentado en un escalón dibujando círculos con un trozo de tiza; Mei casi se lo lleva por delante.
Se metió en su coche. Cuando intentó girar la llave de contacto, las manos le temblaban. Por la calle, la gente pasaba en bicicletas cargadas de compras. Los niños jugaban y los vecinos charlaban al sol. Volvió a girar la llave: el motor rugió. Segundos más tarde, entre goma quemada y revoloteo de basura, arrancó.
En el Hospital nº 309, Mei le pagó diez yuanes por un pase de visita al amodorrado soldado de la ventanilla. Se lo enseñó al vigilante y entró. Corrió escaleras arriba hasta el largo corredor oscuro. La oficina de las enfermeras estaba abierta, pero vacía.
Parada en mitad del pasillo oscuro, Mei de pronto se percató del silencio. Todas las puertas estaban cerradas. No había nadie alrededor, ni carritos de agua hervida, ni parientes durmiendo en el suelo. Era como si hubiera tenido lugar una evacuación, como si ella estuviera en un edificio abandonado escuchando el paso del tiempo.
Se le encogió el corazón; no por ella misma, sino por su madre. Las paredes, vacías y encaladas, parecían estar mirándola. Con la imaginación se puso a dibujar formas absurdas en ellas.
Se dio la vuelta bruscamente y anduvo a paso ligero pasillo abajo, luego hacia la derecha y cruzó el corredor en voladizo hasta el despacho del médico. Salían voces del cuarto: una mujer se reía, unos hombres hablaban. Mei empujó la puerta y vio la larga mesa con unas cuantas cosas encima: una taza, un periódico en desorden, un montón de pipas de girasol tostadas, un par de pies sin zapatos con un dedo gordo asomando fuera del calcetín negro.
La televisión estaba encendida y el médico, con la boca abierta, abriendo y cerrando las ventanas de la nariz, sesteaba. Las gafas se le habían resbalado hacia un lado. Mei dio unos golpecitos en la puerta y él abrió los ojos. Era el mismo médico joven con el que había hablado el primer día.
Quitó los pies de la mesa y se enderezó en su asiento, colocándose las gafas.
– ¿Sí? -preguntó. Se enjugó una comisura de la boca con la manga de su bata blanca.
– ¿Cuándo han trasladado a mi madre? -preguntó Mei, mirándole con desprecio.
El médico se acomodó las gafas. Parecía confundido.
– ¿Es usted… la hija de Ling Bai?
– Sí, una de ellas.
Él se puso aún más derecho en su silla, con la espalda recta, y miró su reloj de pulsera:
– Hace media hora, o quizá tres cuartos de hora.
– ¿Por qué? ¿Quién ha tomado la decisión de moverla? ¿Cómo de mal estaba? ¿Por qué no se han puesto en contacto con la familia?
– Eh, eh, despacio, ¿vale? -el médico se puso de pie e hizo un gesto con las palmas a modo de barrera para detener elrío de preguntas de Mei-. ¿Hemos cuestionado algo? no. Hemos hecho lo que nos han dicho. ¡No me puedo creer que esté usted gritándome a mí! -se daba en el pecho con la mano.
– ¿Qué quiere decir con eso?
– Seamos francos. He sido yo quien ha tenido que redactar los informes médicos sobre su madre y mandarlos para arriba todos los días. Ustedes tienen amigos en las alturas. Pues muy bien. No tenemos nada que discutirles. Al fin y al cabo, no es la primera vez que lo vemos. Si tiene usted contactos, por todos los medios, úselos. Yo también lo haría.
Читать дальше