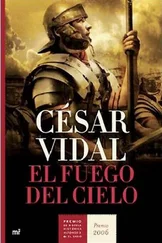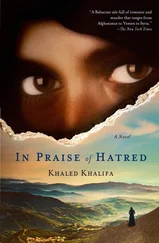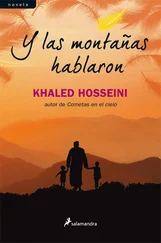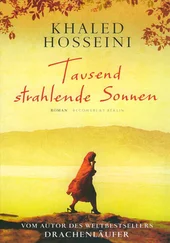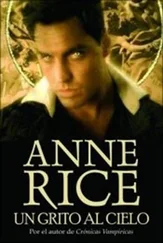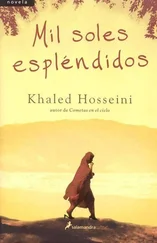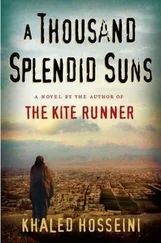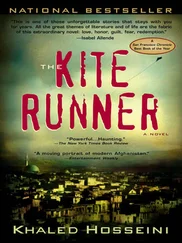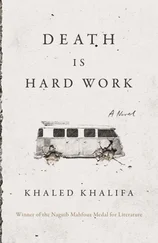– Amigo, no estamos con los talibanes -dijo en voz baja y con cautela-. El hombre que me acompaña quiere llevarse a ese niño a un lugar seguro.
– Vengo de Peshawar -le expliqué-. Un buen amigo mío conoce a una pareja de americanos que dirigen allí una casa de beneficencia para niños. -Notaba la presencia del hombre al otro lado de la puerta. Lo sentía allí, escuchando, dudando, atrapado entre la sospecha y la esperanza-. Mire, yo conocía al padre de Sohrab -añadí-. Se llamaba Hassan. El nombre de su madre era Farzana. Llamaba Sasa a su abuela. Sabe leer y escribir. Y es bueno con el tirachinas. La esperanza existe para ese niño, agha , una salida. Abra la puerta, por favor. -Desde el otro lado, sólo silencio-. Soy medio tío suyo -concluí.
Pasó un momento. Luego se escuchó el sonido de una llave en la cerradura y reapareció en la rendija de la puerta la cara fina del hombre. Me miró a mí, después a Farid y otra vez a mí.
– Te has equivocado en una cosa.
– ¿En qué?
– Con el tirachinas es magnífico.
Sonreí.
– Es inseparable de ese artilugio. Lo lleva en la cintura del pantalón adondequiera que vaya.
•••
El hombre que nos dejó pasar se presentó como Zaman, director del orfanato.
– Seguidme a mi despacho -nos ordenó.
Lo seguimos a través de pasillos oscuros y mugrientos por los que paseaban sin prisa niños descalzos vestidos con jerséis raídos. Cruzamos habitaciones que tenían las ventanas tapadas con plásticos y el suelo simplemente recubierto de alfombras deshilachadas. Esas salas estaban llenas de esqueléticas estructuras metálicas que servían de cama, la mayoría de ellas sin colchón.
– ¿Cuántos huérfanos viven aquí? -preguntó Farid.
– Más de los que podemos albergar. Cerca de doscientos cincuenta -respondió Zaman mirando por encima del hombro-. Pero no todos son yateem . La mayoría han perdido a sus padres en la guerra y sus madres no pueden alimentarlos porque los talibanes no les permiten trabajar. Por eso nos traen aquí a sus hijos. -Hizo con la mano un gesto dramático y añadió con tristeza-: Este lugar es mejor que la calle, aunque no tanto. Este edificio no fue concebido para albergar a gente en él… Era el almacén de un fabricante de alfombras. Así que no hay calentador de agua y han dejado que el pozo se seque. -Bajó el volumen de la voz-. He pedido a los talibanes, más veces de las que soy capaz de recordar, dinero para excavar un nuevo pozo, pero se limitan a seguir jugando con su rosario y a decirme que no hay dinero. No hay dinero. -Rió con disimulo-. Con toda la heroína que tienen y dicen que no pueden pagar un pozo.
Señaló una hilera de camas situada junto a la pared.
– No tenemos camas suficientes, ni colchones. Y lo que es peor, no disponemos de mantas suficientes. -Nos mostró a una niña que saltaba a la cuerda con otras dos-. ¿Veis a esa niña? El invierno pasado los niños tuvieron que compartir mantas, y su hermano murió de frío. -Siguió caminando-. La última vez que lo comprobé, nos quedaba en el almacén arroz para menos de un mes, y cuando se termine, los niños tendrán que comer pan y té en el desayuno y en la cena. -Me di cuenta de que no hizo ninguna mención a la comida del mediodía. Se detuvo y se volvió hacia mí-. Nos tienen abandonados, casi no hay comida, ni ropa, ni agua limpia. Lo que hay de sobra son niños que han perdido su infancia. Y lo trágico es que éstos son los afortunados. Estamos muy por encima de nuestra capacidad; todos los días tengo que decir que no a madres que me traen a sus hijos -Se acercó un paso hacia mí-. ¿Dices que hay esperanza para Sohrab? Rezo para que no me mientas, agha . Pero… tal vez sea demasiado tarde.
– ¿A qué te refieres?
Zaman apartó la vista.
– Seguidme.
Lo que pasaba por despacho del director consistía en cuatro paredes desnudas y agrietadas, una esterilla en el suelo, una mesa y dos sillas plegables. Cuando Zaman y yo tomamos asiento, vi una rata gris que asomaba la cabeza por una madriguera excavada en la pared y atravesaba corriendo la estancia. Me encogí cuando me olió los zapatos, y luego los de Zaman, para acabar escurriéndose por la puerta abierta.
– ¿A qué te referías con demasiado tarde? -le pregunté.
– ¿Queréis un poco de chai ? Puedo prepararlo.
– Nay, gracias. Preferiría que hablásemos.
Zaman se recostó en su silla y cruzó los brazos sobre el pecho.
– Lo que tengo que contarte no es agradable. Sin mencionar que puede resultar muy peligroso.
– ¿Para quién?
– Para ti. Para mí. Y, naturalmente, para Sohrab si no es ya demasiado tarde.
– Necesito saberlo -afirmé.
Zaman movió la cabeza.
– Como quieras. Pero primero quiero hacerte una pregunta: ¿hasta qué punto deseas encontrar a tu sobrino?
Pensé en las peleas callejeras en las que nos habíamos metido de pequeños, en las veces en que Hassan salía en mi defensa, dos contra uno, a veces tres contra uno. Yo retrocedía y me quedaba observando; sentía tentaciones de entrar en la pelea, pero siempre me detenía antes de hacerlo, siempre me contenía por alguna razón.
Miré hacia el pasillo y vi a un grupo de niños que bailaban en círculo. Una niña pequeña, con la pierna izquierda amputada por debajo de la rodilla, permanecía sentada en un colchón infestado de ratas y observaba, sonriendo y aplaudiendo junto con los demás niños. Vi que Farid miraba también, con su mano igualmente amputada colgando a un lado. Me acordé de los hijos de Wahid y… entonces comprendí una cosa: que no abandonaría Afganistán sin encontrar a Sohrab.
– Dime dónde está -le exigí.
La mirada de Zaman cayó sobre mí. Entonces asintió con la cabeza, cogió un lápiz y lo volteó entre los dedos.
– Mantén mi nombre al margen de todo esto.
– Lo prometo.
Dio golpecitos a la mesa con el lápiz.
– A pesar de tu promesa, creo que lo lamentaré, pero quizá esté bien así. Yo ya estoy maldito de todas formas. Pero si puedes hacer algo por Sohrab… Te lo diré porque creo en ti. Tienes la mirada de un hombre desesperado. -Permaneció un buen rato en silencio-. Hay un oficial talibán -murmuró- que nos visita cada mes o cada dos. Trae dinero, no mucho, pero es mejor que nada. -Su mirada nerviosa cayó sobre mí y luego me rehuyó-. Normalmente se lleva a una niña. Pero no siempre.
– ¿Y tú lo permites? -intervino Farid a mi espalda. Estaba dando la vuelta a la mesa, acercándose a Zaman.
– ¿Qué otra alternativa tengo? -respondió éste apartándose de la mesa.
– Eres el director -dijo Farid-. Tu trabajo consiste en cuidar de estos niños.
– No puedo hacer nada para detenerlo.
– ¡Estás vendiendo niños! -rugió Farid.
– ¡Farid, siéntate! ¡Suéltalo! -exclamé.
Pero era demasiado tarde. Porque Farid saltó encima de la mesa de repente. La silla de Zaman salió volando en cuanto Farid cayó sobre él y lo tiró al suelo. El director se revolvía debajo de Farid y profería gritos sofocados. Con las piernas empezó a patalear sobre un cajón abierto de la mesa y cayeron en el suelo hojas de papel.
Di la vuelta a la mesa corriendo y comprendí por qué los gritos de Zaman sonaban de aquella manera: Farid estaba estrangulándolo. Agarré a Farid por los hombros con ambas manos y tiré con fuerza, pero me apartó de un empujón.
– ¡Ya es suficiente! -vociferé. Pero Farid tenía la cara encendida, los labios apretados, gruñía.
– ¡Voy a matarlo! ¡No puedes detenerme! ¡Voy a matarlo! -decía con desprecio.
– ¡Apártate de él!
– ¡Voy a matarlo! -Algo en el tono de su voz me decía que si yo no hacía algo rápidamente estaba a punto de presenciar por vez primera un asesinato.
Читать дальше