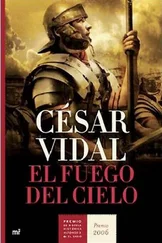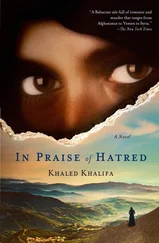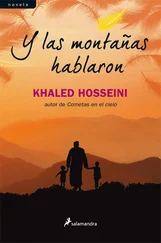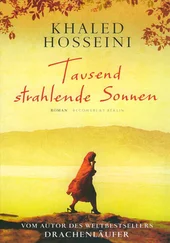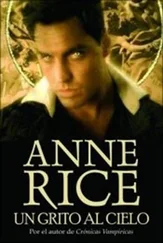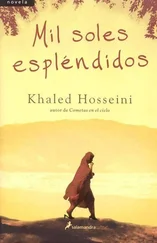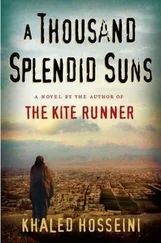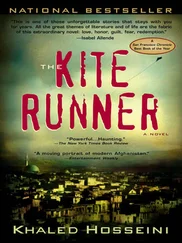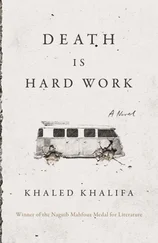Aquél fue también el año en que Soraya y yo comenzamos a intentar tener un hijo.
La idea de la paternidad desataba en mí un torbellino de emociones. Lo encontraba simultáneamente aterrador, vigorizante, amedrentador y estimulante. Me preguntaba qué tipo de padre sería. Quería ser igual que Baba y al mismo tiempo no quería tener nada que ver con él.
Pero pasó un año sin que nada sucediera. A cada nueva menstruación, más frustrada se sentía Soraya, más impaciente, más irritable. Por entonces, las sutiles insinuaciones iniciales de Khala Jamila habían pasado a ser totalmente directas: « Kho degah !» «¿Cuándo voy a poder cantar alahoo a mi pequeño nawasa ?» El general, el pastún eterno, no hacía nunca ningún tipo de comentario, ya que eso significaba hacer referencia a un acto sexual entre su hija y un hombre, aunque el hombre en cuestión llevara casi cuatro años casado con ella. Sin embargo, cuando Khala Jamila nos atormentaba con sus bromas sobre un bebé, el general levantaba la cabeza y nos miraba.
– A veces se tarda un poco -le dije una noche a Soraya.
– ¡Un año no es un poco, Amir! -exclamó con un tono de voz cortante poco habitual en ella-. Algo va mal, lo sé.
– Entonces vayamos a un médico.
El doctor Rosen, un hombre barrigudo y mofletudo, con dientes pequeños y uniformes, hablaba con un ligero acento del este de Europa, remotamente eslavo. Sentía pasión por los trenes: su despacho estaba abarrotado de libros sobre la historia del ferrocarril, locomotoras en miniatura, dibujos de trenes trepando por verdes colinas y cruzando puentes… En la pared de detrás del escritorio había un cartel que rezaba: «La vida es un tren. Sube a bordo.»
Nos expuso el plan. Primero me estudiaría a mí.
– Los hombres son más fáciles -dijo, dando golpecitos en la mesa de caoba-. La fontanería del hombre es como su cabeza: sencilla, con pocas sorpresas. Ustedes, señoras, por el contrario… Bueno, digamos que Dios se lo pensó concienzudamente cuando las creó. -Me pregunté si a todas las parejas les diría aquello de la fontanería.
– Afortunadas que somos… -comentó Soraya.
El doctor Rosen se echó a reír. Parecía bastante lejos de ser una risa franca. Me dio una receta para entregar en el laboratorio y un tubo de plástico. A Soraya le tendió una solicitud para hacerse análisis de sangre rutinarios. Luego nos estrechamos la mano.
– Bienvenidos a bordo -dijo al despedirnos.
Yo salí airoso de la prueba.
Los siguientes meses fueron una época confusa de pruebas para Soraya: temperatura basal corporal, análisis de sangre para verificar todo tipo de hormonas, algo llamado «prueba del moco cervical», ecografías, más análisis de sangre y más análisis de orina. Soraya se sometió a una prueba denominada histeroscopia en la que el doctor Rosen insertó un telescopio en el útero de Soraya para echarle un vistazo. No encontró nada.
– La fontanería funciona -anunció, desechando sus guantes de látex. Tenía ganas de que dejara de utilizar ese término…, no éramos lavabos.
Finalizadas las pruebas, nos dijo que no podía explicarse por qué no podíamos tener hijos. Y, aparentemente, no era una situación excepcional. Era lo que se denominaba infertilidad inexplicada.
Luego llegó la fase de tratamiento. Lo probamos con un fármaco llamado clomifeno, y con hMG, una serie de inyecciones que Soraya se administraba ella misma. Viendo que no funcionaba nada de aquello, el doctor Rosen aconsejó la fecundación in vitro. Recibimos una carta muy cortés de nuestro seguro médico en la que nos deseaban mucha suerte y nos decían que sentían no poder hacerse cargo de los gastos.
Echamos mano del anticipo que había recibido por la novela. La fecundación in vitro resultó ser un proceso eterno, complicado, frustrante y, por último, un fracaso. Después de meses de permanecer sentados en salas de espera leyendo revistas como Good Housekeeping y Reader's Digest , después de interminables batas de papel y salas de exploración frías y estériles iluminadas por fluorescentes, de la humillación repetida de explicarle hasta el mínimo detalle de nuestra vida sexual a un completo desconocido, de inyecciones, sondas y recogidas de muestras, volvimos al doctor Rosen y a sus trenes.
Sentado enfrente de nosotros, tamborileando en el escritorio con los dedos, utilizó por vez primera la palabra «adopción». Soraya lloró durante todo el camino de vuelta a casa.
Soraya dio la noticia a sus padres el fin de semana después de nuestra última visita al doctor Rosen. Estábamos sentados en sillas de cámping en el jardín de los Taheri, asando truchas en la barbacoa y bebiendo yogur dogh . Era una tarde de marzo de 1991. Khala Jamila acababa de regar las rosas y sus nuevas madreselvas, y su fragancia se mezclaba con el aroma del pescado. Eran ya dos veces las que se había acercado a Soraya para acariciarle el cabello y decirle:
– Dios es quien mejor lo sabe, bachem . Tal vez es que no debía ser así.
Soraya seguía sin levantar la vista. Estaba cansada, lo sabía, cansada de todo aquello.
– El médico mencionó la idea de la adopción -murmuró.
La cabeza del general Taheri se volvió al instante al oír aquello. Cerró la tapa de la barbacoa.
– ¿Sí?
– Dijo que era una opción -dijo Soraya.
En casa habíamos hablado ya de la adopción y Soraya se mostraba ambigua al respecto.
– Sé que es una tontería y que tal vez resulte vanidoso -me dijo de camino a casa de sus padres-. Pero no puedo evitarlo. Siempre he soñado que lo tendría entre mis brazos y que sabría que mi sangre lo habría alimentado durante nueve meses, que un día lo miraría a los ojos y me sorprendería viéndote a ti o a mí en él, que se haría mayor y tendría tu sonrisa o la mía. Sin eso… ¿Está mal pensar así?
– No -le respondí yo.
– ¿Soy egoísta?
– No, Soraya.
– Pero si tú quieres…
– No -le dije-. Si lo hacemos, no deberíamos albergar ninguna duda al respecto y tendría que ser de mutuo acuerdo. De otro modo, no sería justo para el bebé.
Apoyó la cabeza en la ventanilla y no dijo nada más durante el resto del trayecto.
El general estaba sentado a su lado.
– Bachem , eso de la… adopción, no estoy seguro de que sea para nosotros, los afganos. -dijo. Soraya me miró agotada y suspiró-. Cuando se hacen mayores quieren saber quiénes son sus padres naturales. Y no puedes culparlos por ello. A veces abandonan el hogar por el que tanto trabajaste para encontrar a quienes les dieron la vida. La sangre tira, bachem , no lo olvides nunca.
– No quiero seguir hablando de esto -replicó Soraya.
– Te diré algo más -continuó el general. Se notaba que iba acelerándose; estábamos a punto de presenciar uno de sus pequeños discursos-. Mira a Amir jan . Todos conocimos a su padre, sé quien era su abuelo en Kabul y también su bisabuelo. Si me lo pidieras, podría perfectamente aquí sentado recordar generaciones de sus antepasados. Fue por eso por lo que, cuando su padre, que Dios lo tenga en la paz, vino al khastegari , no lo dudé. Y créeme, su padre no habría accedido a pedir tu mano de no saber de quién descendías. La sangre es muy importante, bachem , y cuando adoptas no sabes de quién es la sangre que mete en casa.
»Ahora bien, si fuésemos norteamericanos, no importaría. Aquí la gente se casa por amor; el apellido y los antepasados no forman parte de la ecuación. Y adoptan de la misma manera; mientras el bebé esté sano, todo el mundo feliz. Pero nosotros somos afganos, bachem .
– ¿Está ya el pescado? -dijo Soraya. La mirada del general Taheri se clavó en ella. Le dio una palmadita en la rodilla.
Читать дальше