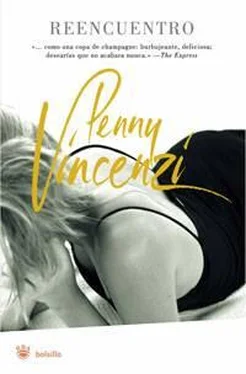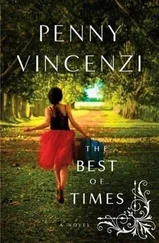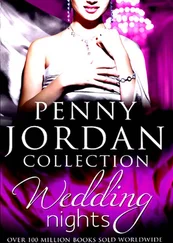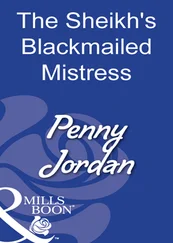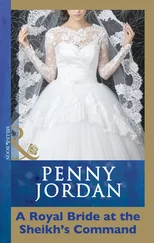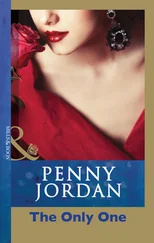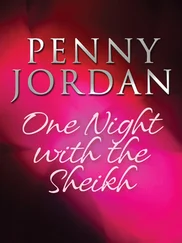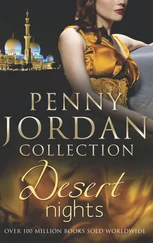– Es una decisión muy drástica.
– No tanto. Hace años que quiero hacerlo. Ya lo sabes.
– Lo sé. Pero ahora estás angustiada, tus hormonas están en un estado caótico…
– No estoy angustiada, doctora Kershaw. Ni en estado caótico. Me siento muy tranquila. Es lo que quiero hacer.
– Bien, es tu decisión, por supuesto. ¿Lo has hablado tranquilamente con tu marido?
– No. Vamos a divorciarnos. No vale la pena.
– Puede que él piense de otro modo.
– ¿Sobre qué? ¿Sobre el divorcio?
– Está claro que de eso no puedo decirte nada. Me refiero al bebé.
Jocasta se quedó callada, no pensaba decirle a Sarah Kershaw que el bebé no era de su marido, que lo había concebido al cometer adulterio en una tarde de locura.
– Mira -dijo Sarah Kershaw-. Es tu decisión, sin duda. Pero veamos, está claro que estás preocupada por tu matrimonio, pero ¿está acabado de verdad? ¿Sin remedio?
– Lo siento -dijo Jocasta-. No he venido para hablar de mi matrimonio.
– Lo sé. Pero aunque no te des cuenta, no piensas con claridad. No creo que sea la mejor forma de tomar decisiones tan importantes.
– Pienso con mucha claridad. Me encuentro perfectamente bien. No entiendo a qué viene tanto rollo de encontrarse mal cuando se está embarazada. No me he mareado ni una sola vez y me siento rebosante de energía.
– Tienes mucha suerte. Me alegro por ti. Aun así, créeme, no eres tú misma. Y ésta es una decisión más grave de lo que pareces asumir. Sobre todo la esterilización.
– Doctora Kershaw, por favor. No quiero asesoramiento. No lo necesito. Quiero un aborto y quiero que me esterilicen. ¿Qué tengo que hacer?
– Si sólo abortara -dijo Jocasta a Clio-, podría hacerlo todo en un día, la consulta y después el aborto. Pero como quiero que me esterilicen, me asesorarán, como dicen ellos, y me darán hora para otro día. De todos modos, no hay problema. Puedo hacerlo.
A Clio le pareció una barbaridad.
– ¿Qué te ha dicho sobre decírselo al padre? ¿Tiene derecho a saberlo?
Sabía que no, pero esperaba que al menos Jocasta estuviera abierta a la posibilidad.
– Ha dicho que no, y que él no podía impedirme abortar. Es mi decisión. De los médicos y mía. Lo único que necesito es una justificación legal y tengo una. Cambio de circunstancias vitales se llama. Será dentro de diez días con un poco de suerte. ¿Me acompañarás?
– No creo que pueda -dijo Clio, y colgó.
No podía creer que Jocasta, aunque fuera en su estado maníaco-egocéntrico de ese momento, le pidiera que la acompañara a deshacerse del bebé. Cómo podía ser tan insensible para haber olvidado la pena de Clio por su propia infertilidad. Le dolía más de lo que ella misma habría creído.
El teléfono volvió a sonar inmediatamente: lo descolgó, con cierto remordimiento. La había juzgado mal, Jocasta había llamado para disculparse.
– Clio, se ha cortado. Oye, he tenido noticias de Gideon, quiere que nos veamos y hablemos. Estoy aterrada, quiere que vaya a su casa mañana por la tarde. ¿Puedes venir después?
– No -comentó Clio-, no puedo. Tengo mi propia vida, por si no lo sabías, Jocasta. No puedo dejarlo todo cada vez que me lo pides. Lo siento.
Hubo un silencio y después Jocasta dijo, con una voz absolutamente atónita:
– Vale, vale, tranquila. Pensé que querrías ayudar.
Clio dijo que estaba hartándose de tanto ayudar y colgó por segunda vez.
Qué buena amiga, pensó Jocasta, ¿dónde estaba cuando la necesitaba? Con una rabieta en Guildford. Peor para ella. No la necesitaba. No necesitaba a nadie. Estaba perfectamente. Recuperaría su vida. En cuanto hubiera acabado con esa… esa cosa, al cabo de una semana, iría a ver a Chris Pollock. Debía de estar loca para haber dejado su trabajo. Y su libertad y su independencia. Debía de haber perdido la cabeza. Gideon le había hecho perder la cabeza.
Se preguntaba qué demonios le diría al día siguiente. No se lo inventaba cuando le había dicho a Clio que estaba aterrada. Pero había sido un correo muy amable. Sentía que tenía que aceptar verlo.
Nick seguía en Somerset. Había estado haciendo una demostración delante de niños, montando a caballo, y se había caído y se había roto el radio. Cuatro horas de mucho dolor más tarde, volvía a estar en casa con un brazo en cabestrillo y la prohibición de conducir y de hacer apenas nada en dos o tres semanas.
– Eres idiota -dijo su madre-, galopando así por los páramos. Seguro que ha sido una madriguera de conejo.
– Sí, creo que sí -dijo Nick con humildad-. Lo siento, mamá.
– Te prepararé un té. Te habrán dado analgésicos, supongo.
– Sí, pero se está pasando el efecto. Podría tomar un whisky.
– Creo que es una idea pésima, junto con los analgésicos. Vete a la cama y te subiré el té.
– Gracias. ¿Puedes subirme el móvil, por favor? Tengo que avisar al periódico.
– Por supuesto. Aunque no creo que se note mucho si no vas unos días. Toda esa gente horrible sobre la que escribes no se escapará. Esta mañana había una foto de Blair en la Toscana, o en las Bahamas, no sé. No sé por qué no pueden pasar las vacaciones en este país.
Le llevó el móvil a Nick junto con el té. Nick comprobó que no hubiera algún mensaje de Jocasta. Ése era el auténtico motivo por el que lo quería. No había ninguno. ¡Cuánto la echaba de menos! Era doloroso. Más incluso que el brazo.
Jocasta fue en coche a Kensington Palace Gardens. Se había arreglado cuidadosamente, con una blusa de lino negra que le iba grande. Sabía que se le habían hinchado los pechos y le aterrorizaba que Gideon lo notara. Lo notara y adivinara.
Llamó a la puerta temerosamente. La señora Hutching abrió y le sonrió un poco incómoda.
– Hola, señora Keeble.
– Hola -dijo Jocasta. Había intentado que la señora Hutching la llamara Jocasta, pero no lo había conseguido, y ahora la pobre mujer estaba violenta, sin importar el nombre que usara.
– El señor Keeble aún no ha regresado. Me ha pedido que le sirviera el té en la galería. Ha dicho que no tardaría.
– Está bien. Gracias.
Al cruzar el vestíbulo, echó un vistazo a la bandeja de las cartas. Había dos postales. Dos postales de color sepia. Cogió una. Era una imagen de Exmoor y era la letra de Nick.
– Ésta es para mí -dijo-. ¿Por qué no me la han mandado?
– No creo que sea para usted, señora Keeble. Es para una tal señora Cocinera. La dirección es correcta. Creí que una de las mujeres de la limpieza de la agencia que hemos tenido en agosto podría reclamarla.
– No se preocupe. Es de un amigo mío. Es una broma.
– Ah, bien. Perdone.
– No pasa nada.
¡No pasa nada! Llevaba dos semanas y media muy largas esperando esa postal. Cómo no se le había ocurrido. Era normal que Nick la hubiera mandado allí. Creía que era su casa.
Querida señora Cocinera: gracias por una tarde tan agradable. Lo pasé muy bien. Espero que tu salud haya mejorado y que puedas salir y disfrutar de este verano tan bueno. Aquí está todo precioso. Sé que no te gusta el campo, pero los páramos están muy hermosos. El aire es limpio y claro. Ojalá hubiera podido convencerte hace tiempo para que pasaras aquí unos días conmigo. Tu amigo para siempre, James Mayordomo.
La otra postal era un poco menos enigmática.
Querida señora Cocinera: me preocupa que no hayas recibido mi anterior postal y espero que sigas disfrutando de buena salud. Espero noticias tuyas. James Mayordomo.
Se las guardó en el bolso, mucho más contenta, y salió a la galería a esperar a Gideon, quien estuvo en realidad muy amable y cortés. Dijo que lamentaba que las cosas hubieran ido tan mal, que nunca había querido terminar así y que se daba cuenta de la parte de culpa que le correspondía. Había reflexionado mucho y si Jocasta quería el divorcio, no se lo pondría difícil, por triste que se sintiera. Estaba seguro de que podían llegar a un acuerdo económico amistoso; Jocasta sólo debía decirle…
Читать дальше