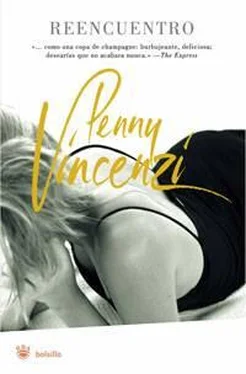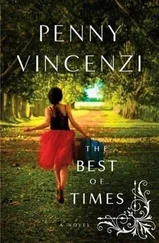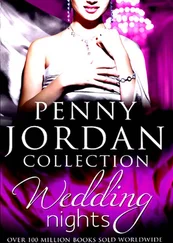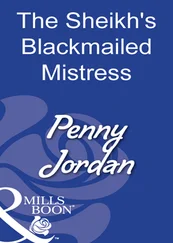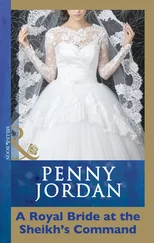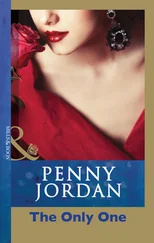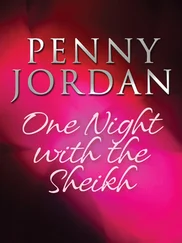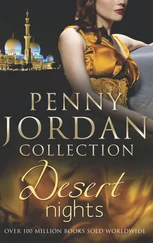Martha pensó que el chico debía de ser inteligente si había entrado en la Universidad de Bristol a pesar de haber asistido a una mala escuela pública. Porque era mala, su padre estaba en la junta y a menudo se desesperaba.
Llegaron a Whitechapel a las ocho y media.
– Aquí me va bien -dijo Ed-, cogeré el metro.
– De acuerdo. Te acercaré.
– Lo he pasado muy bien -dijo él-, gracias. Ha sido divertido. Hablar con usted y todo eso. La verdad, creía que sería más… más…
– ¿Qué? -dijo Martha, riendo.
– Un rollo, vaya. Francamente.
– Bueno, me alegro de no haberlo sido.
– No, ni mucho menos. -Bajó del coche, cerró la puerta, pero volvió a abrirla y la miró de una forma extraña-. Estaba pensando -dijo- si le gustaría salir a tomar algo una noche.
– Bueno -dijo Martha, sintiéndose muy poco guay de repente-, pues sí, sería divertido. Pero me temo que trabajo hasta muy tarde casi todos los días.
– Ah, bueno -repuso él-. No se preocupe.
Parecía desilusionado y un poco incómodo.
– No, no he dicho que no pueda -dijo Martha enseguida-, me gustaría mucho. Es que tengo unos horarios muy difíciles. Es eso.
– Ya me adaptaré -dijo él, y volvió a sonreír-. Chao; Gracias otra vez.
– Hasta pronto, Ed. Ha sido un placer.
– Para mí también.
Ed cerró la puerta y se alejó sacando un walkman de la mochila. Martha pensó que no volvería a verle nunca más. Sobre todo si se marchaba de viaje.
Y se puso a pensar en lo que no se había permitido pensar en la iglesia, en aquellos días embriagadores, cuando las cosas todavía estaban bien…
Al final decidió ir también a las islas. Viajó hasta Koh Samui sola, en tren, de noche. Se durmió casi de inmediato y se despertó en algún momento de la noche en Surat Thani, desde donde la llevaron en autobús al ferry, y después de cuatro horas por mar llegó a Koh Samui.
En el barco se hizo amiga de una chica llamada Fran que había oído decir que la mejor playa era la de Big Buddha, cogieron un taxi-bus para ir y sintió que el mundo había cambiado por completo.
Martha nunca olvidaría no sólo la primera visión de la franja de playa bordeada de árboles altos, sino también su primera sensación: la arena blanca, el aire cálido e increíblemente dulce después de la árida pestilencia de Bangkok, el agua cálida de color azul verdoso. Ella y Fran encontraron una cabaña, de forma ostentosa denominada bungalow, por doscientos baht por noche, y pensaron que no querrían marcharse jamás. Tenía ducha, un porche y tres camas. El tiempo se volvió más lento y se dejaron llevar por él.
Unos días después tropezó con Clio, que estaba alojada unas cabañas más abajo; era fácil encontrar a la gente, sólo tenías que preguntar por la playa y en los bares, si los había, y encontrabas a quien querías. Jocasta ya se había ido al norte.
– Pero dijo que regresaría -dijo Clio de manera vaga.
Aquella vida fomentaba la vaguedad: era atemporal, sin rumbo y maravillosamente irresponsable.
El lugar era inmensamente hermoso. Tras la porquería y la miseria de Bangkok parecía un paraíso, con aquella agua cristalina, las palmeras ondulando encima y la arena blanca infinita. El gran Buda estaba al final de la playa, en lo alto de un tramo de enormes escaleras ornamentadas, pintado de un dorado ya descascarillado. Sus ojos severos te seguían a todas partes. Y como estaban en la estación lluviosa, los atardeceres eran maravillosos: naranja, rojo y negro, increíbles y espectaculares. Todo el mundo se sentaba y los contemplaba como si fuera un espectáculo, mejor que ir al cine, decía Martha…
Pasaron muchas horas sentadas en el porche, hablando y hablando mientras oscurecía y después anochecía, no sólo ellas, sino cualquiera que pasara por allí. La facilidad con la que se iniciaban las relaciones fascinaba a Martha, que había crecido en una sociedad tan estricta como Binsmow. Una de las cosas que más le gustaban era que se aceptaba a todos, tal como eran, para formar parte de aquella tribu grande y sencilla. No importaba nada más, no había ninguna clase de esnobismo. No había que tener montones de dinero, ni la ropa correcta. Eras un mochilero, nada más y nada menos que eso.
Martha se encariñó mucho con Clio. Tenía ganas de caer bien, era muy buena. Y le faltaba seguridad en sí misma, que era muy raro, en opinión de Martha, porque era muy bonita. Tal vez un poco gordita, sí, pero con el complejo que tenía, cualquiera diría que usaba una talla cincuenta. Sus hermanas sin duda eran bastante responsables de eso.
Había desventajas: Martha sufrió diarreas continuas.
– Y la regla parece que se haya vuelto loca -dijo una mañana a Clio-. Me vino en Bangkok, me duró dos días y después me volvió a venir ayer, y ahora parece que haya desaparecido.
Clio, en su papel de asesora médica, la había tranquilizado, y le había dicho que era culpa del cambio radical de comida, de clima y de hábitos. Martha había intentado no preocuparse por eso, y al cabo de unas semanas lo consiguió. Todo formaba parte de aquella nueva persona desconocida en quien se había convertido, relajada, tranquila, despreocupada. Y muy, muy feliz.
Qué suerte, qué suerte tenía Ed con todo aquello por delante.
De la habitación salían unos sollozos terribles, sollozos terribles que delataban un dolor inmenso. Era la tercera vez que Helen los oía en los últimos meses.
Las dos primeras veces habían sido consecuencia de la búsqueda de Kate, hasta el momento infructuosa, de su madre biológica. Le había contado a Helen lo que pretendía hacer la primera vez, y Helen había escuchado, con el corazón en un puño por lo poco práctico de los planes, sin osar criticarla o hacer ninguna sugerencia. Se había limitado a sonreírle alegremente, abrazarla y decirle adiós al marcharse y esperar, enferma de angustia, a que volviera.
Había vuelto unas horas más tarde. Abrió la puerta de casa, la cerró de un portazo y subió la escalera corriendo. Cerró la puerta de su habitación, y los sollozos comenzaron.
Helen había esperado quince minutos, y después había subido y había llamado a su puerta.
– Kate, mi vida, ¿puedo pasar?
– Sí, pasa.
Estaba echada en la cama, con los ojos rojos, furiosa, enfadada con Helen.
– ¿Por qué no me lo has dicho?
– ¿Decirte qué?
– ¿Que no quedaría nadie en el hospital? Nadie de los que estaban allí cuando me encontraron. ¿Por qué no me lo dijiste?
– No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? -Helen intentó no perder la paciencia-. A ver, ¿por qué no me cuentas lo que ha ocurrido?
Había ido al hospital, al South Middlesex, a la Unidad de Pacientes Externos. La habían tratado, según ella, como si estuviera loca.
– No entiendo, ¿es mucho pedir? Sólo quería saber quién estaba en la unidad de bebés en 1986. Me han preguntado si tenía una carta de alguien. He dicho que no, y me han dicho que no podían ayudarme, que tenía que escribir una carta para que mi solicitud siguiera los canales previstos. ¡Por favor! Bueno, entonces he seguido las flechas hasta la Unidad de Maternidad. Estaba en la tercera planta y, cuando he llegado, había una especie de sala de espera llena de mujeres embarazadas horribles y más mujeres estúpidas en recepción. Me han dicho que no habría nadie de aquellos años trabajando allí y yo he preguntado cómo lo sabían. Y me han dicho que porque nadie llevaba allí más de siete años. Entonces he preguntado por el personal de limpieza. Y me han dicho que la limpieza la hacía ahora una empresa, antes la hacía personal del hospital. He visto que se miraban arqueando las cejas y me he marchado. Mientras caminaba por uno de esos interminables pasillos, he visto un rótulo que indicaba la Oficina de Administración y he ido.
Читать дальше