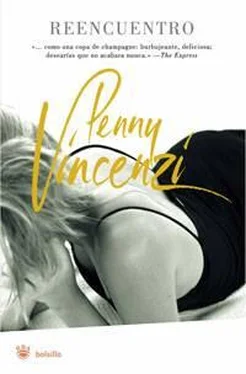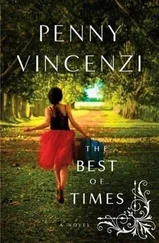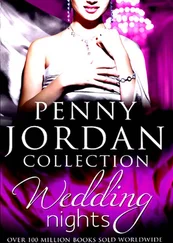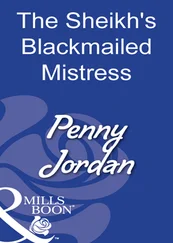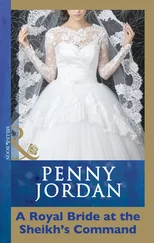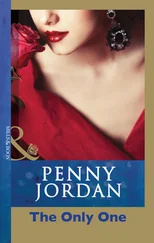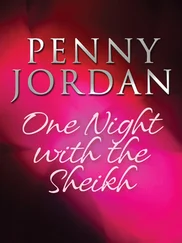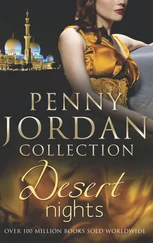¿Cómo podía hacer eso una mujer? ¿Cómo? ¿Dónde estaría en ese momento, aquel día preciso? ¿Pensaría en el bebé diminuto y vulnerable que había abandonado de forma tan cruel y despiadada?
Helen esperaba que sí, y esperaba que le doliera.
Dolía. Dolía mucho. A veces era como un dolor físico.
Y era muy injusto. Que él la despreciara y despreciara lo que hacía. Se suponía que la amaba, por el amor de Dios. Siempre le decía que la amaba. Y que la necesitaba.
A veces, sólo a veces, pensaba en serio en enfrentarse a él y decirle que no podía más, que aquello no era un matrimonio como ella lo entendía. Pero le faltaba el valor, ésa era la pura verdad. Además, él era demasiado inteligente para ella: siempre vencía en las discusiones. Debería haber sido abogado, pensaba Clio amargada, mientras apretaba el timbre para que pasara otro paciente, y no cirujano, habría…
– Ah, Clio, antes de que te pase a la señora Cudden, Jeremy ha llamado.
¿Otra vez? Hacía sólo media hora que la había llamado por última vez.
– ¡Jeremy! Pero si sólo… Creía que estaba en el quirófano.
– Parece que está en casa. ¿Quieres llamarlo ahora?
– Mmm…
Lo pensó rápidamente. Si no le llamaba, se enfadaría; si le llamaba, también, porque diría que no podían hablar con tranquilidad.
– No, ahora no. La señora Cudden lleva años esperando. Si llama otra vez, dile… dile que estoy ocupada.
– De acuerdo.
Quería a Jeremy, sin duda le quería, y estaba contenta de estar casada con él: al menos casi siempre. Además le gustaba llevar la casa, lo que era bastante irónico, teniendo en cuenta sus logros y ambiciones profesionales.
Y le encantaba su trabajo. Le encantaba. Era un placer llegar a conocer a sus pacientes, involucrarse en sus vidas, saber cuándo ser expeditiva y cuándo dedicarles más tiempo. También era agradablemente diferente del trabajo de hospital, donde veías a gente que no conocías de nada unas pocas veces y después no volvías a verlos nunca más. Era un placer convertirse en una parte de sus vidas, casi una amiga, un consuelo, un apoyo. A Clio le compensaba mucho la relación.
Lo que no sabía antes de trabajar en el hospital era hasta qué punto recaía la responsabilidad sobre el médico de familia. Eras el último en la cadena, el contacto con los pacientes. Confiaban en ti. Sobre todo los mayores. Tenía una pareja, los Morris, que le caían en especial bien. Los dos contaban más de ochenta años, y aún podían cuidarse uno a otro en su casa, que tenían inmaculadamente limpia y ordenada, pero debían tomar pastillas y la dosificación era bastante complicada. Si no se las tomaban, se desorientaban y entraban en una cruel espiral descendente, y su única hija vivía a sesenta kilómetros de distancia y o bien no podía o no quería ayudarles.
Ya había recibido un par de llamadas de los servicios sociales informando de que no habían hecho algunas comidas, y al ir a verles se había encontrado a la señora Morris en camisón, sentada en el jardín, y a su marido vagando por la casa buscando el hervidor de agua. Clio lo había encontrado dentro de la lavadora.
– Un día más y quién sabe qué podría haberles sucedido -dijo Clio a Mark Salter-, pero les hice tomar la medicación, convencí a Dorothy para que entrara en casa y les llamé más tarde. Ya estaban más animados, tomando el té y mirando la tele. Entonces me acordé de esos dispensadores de medicamentos que dejó un visitador y les llené dos con la dosis de una semana. Puedo seguir haciéndolo todas las semanas.
– Eres muy buena, Clio -dijo Mark-. Eso va más allá de tu obligación.
– Mark, piensa en la alternativa. Les meterían en una residencia en menos de un mes.
– Es absurdo -dijo él con voz cansina-. La asistente que va cada mañana a ayudarles a vestirse podría darles perfectamente la medicación, pero no le está permitido. Malditas normas. ¡Dios mío! ¡Cuando pienso en los viejos tiempos, cuando mi padre dirigía esta consulta!
– Lo sé -dijo Clio apaciguadora-. Pero las cosas han cambiado. No podemos hacer nada, Mark. La casa de los Morris me pilla de camino, no me cuesta nada.
Pero Jeremy sí era un problema. No era sólo que de forma constante, aunque sutil, despreciara su trabajo. Era que creía que podía dejarlo a un lado siempre que él quisiera. Si él volvía temprano a casa y ella seguía en el trabajo, se presentaba en la consulta y le mandaba un mensaje diciendo que había ido para llevarla a cenar o al cine, y después se sentaba en recepción, preguntando en voz bien alta a la recepcionista si el paciente que le pasaba era el último. Armaba un escándalo espantoso si ella tenía turno algún fin de semana (uno de cada cinco) y mostraba una falta de interés total por sus pacientes y sus problemas, mientras esperaba que ella mostrara un inmenso interés por los suyos.
Había llegado a un punto en que un día había preguntado a Mark Salter si sería posible reducir su semana laboral a cuatro días. Él había comprendido el problema y había accedido.
– Eres demasiado valiosa para perderte -había dicho sonriéndole-. Si puedes trabajar cuatro días, nos adaptaremos.
Jeremy había estado satisfecho con eso una temporada, pero su agitación -Clio no sabía cómo llamarla de otra forma- aumentaba otra vez.
Había otro problema también, o al menos una inquietud: algo que sólo sabía ella y que empeoraba cada día. O mejor dicho cada mes.
Estaba recogiendo sus cosas cuando Margaret, la recepcionista, volvió a llamarla.
– Perdona, Clio, pero tengo a una tal señora Bradford al teléfono. Dice que quiere hablar contigo un momento. ¿Te puedes poner?
– Claro.
A Clio le caía bien la elegante señora Bradford, con sus cabellos rubios lustrosos y su ropa de moda. Había ido a la consulta hacía unas semanas para pedir unos somníferos.
Clio había extendido la receta y había añadido impulsivamente:
– Me gusta mucho su chaqueta.
– Qué amable. Pues es de mi… de nuestra tienda. ¿La conoce? Caroline B en High Street. Es una chaqueta de Max Mara, tenemos muchos artículos de esa marca. Aunque ésta es de la última temporada.
– Es que me encanta la pata de gallo -dijo Clio- y estoy buscando algo para ponerme en una conferencia en octubre.
– Pues cuando llegue la nueva colección, la llamaré. Estaré encantada de ayudarla a elegir algo. Siempre digo que así se ahorra mucho tiempo. Algo que las mujeres trabajadoras no tenemos.
– Sería estupendo -dijo Clio, y se olvidó enseguida.
– ¿Señora Bradford? -dijo Clio-. ¿Qué puedo hacer por usted?
– Le prometí que la llamaría -dijo Jilly Bradford con su voz anticuada y de buen tono- para avisarle cuando llegara la colección de Max Mara. Tiene chaquetas muy bonitas. ¿Quiere que le reserve un par? Imagino que usa una treinta y ocho.
– Ojalá -dijo Clio-. Pero uso la cuarenta.
– Bueno, esta marca tiene un tallaje generoso. Estoy segura de que la treinta y ocho le irá bien. ¿Cuándo quiere pasar?
– ¿El sábado por la tarde?
– Perfecto. Me alegraré de volver a verla. No la entretengo más. Adiós, doctora Scott.
– Adiós, señora Bradford. Y gracias.
Jeremy estaba de muy mal humor cuando Clio llegó a casa. Estaba mirando las noticias del Canal 4 y comiendo pan con queso.
– Oh, cariño, no te llenes con eso. Tengo una trucha muy buena para cenar.
– No podía esperar. Llevo horas aquí solo.
– ¿Por qué? ¿No tenías un montón de pacientes?
– Díselo a los gerentes del hospital. A ellos y a sus malditos objetivos. Sabes tan bien como yo cómo va. Tres caderas esta mañana y después una fusión de médula complicadísima esta misma tarde. Pero eso no es suficiente, claro. Sólo cuatro operaciones en un día. Me dicen que haga tres caderas más y aplace la fusión. Además no había bastantes enfermeras en el quirófano esta tarde, así que sólo pude hacer una operación. ¡Qué asco de sistema! Me gustaría coger a ese imbécil de Milburn por el cuello y obligarlo a pasearse por unas cuantas unidades medio vacías y después obligarlo a sentarse en la sala de trauma durante un par de días.
Читать дальше