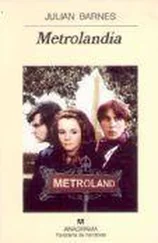El pueblo donde Martha había vivido cinco años era una pequeña aglomeración formada donde la carretera se bifurcaba hacia Salisbury. Durante décadas, los camiones habían removido los cimientos de guijarros de los cottages y sus humaredas ennegrecido el yeso de sus fachadas; todas las ventanas tenían cristal doble y sólo los jóvenes y los borrachos cruzaban la carretera innecesariamente. Ahora el pueblo dividido había recuperado su integridad. Gallinas y gansos deambulaban con aire posesivo por el asfalto agrietado donde los niños habían pintado con tiza juegos de saltos; los patos colonizaban la plaza triangular del pueblo y defendían su pequeño estanque. El viento limpio secaba la ropa de las coladas, colgada con pinzas de madera de una cuerda tendida. Cuando ya no hubo tejas disponibles, los cottages recurrieron al junco y a la paja. Sin tráfico, el pueblo se sentía más seguro y más cercano; sin televisión, los lugareños conversaban más, aunque pareciese que había menos de que hablar. Los asuntos de cada vecino eran de dominio público; los mercachifles eran recibidos con cautela; a los niños los mandaban a la cama con cuentos de bandoleros y de gitanos que estimulaban su imaginación, aunque pocos de sus padres habían sido gitanos, y ninguno salteador de caminos.
El pueblo no era idílico ni antiutópico. No había tontos de remate, a pesar de las mejores imitaciones de Jez Harris. De haber estupidez, como insistía The Times ofLondon, era más una estupidez a la antigua usanza, basada en la ignorancia, que a la nueva, fundada en el conocimiento. El reverendo Coleman era un pelmazo bienintencionado cuyo estatus clerical había llegado por correo, y Mullin, el maestro, una autoridad respetada a medias. La tienda abría a intervalos irregulares, premeditados para engañar incluso a los clientes más fieles; el pub estaba vinculado con la cervecera de Salisbury y la mujer del dueño era incapaz de preparar un bocadillo. Enfrente de la casa de Fred Temple, talabartero, zapatero y barbero, había una perrera para animales vagabundos. Dos veces por semana un autobús vibrante transportaba a los lugareños al mercado de la ciudad, pasando por delante del hospital y el manicomio de Mid-Wessex; al conductor le llamaban invariablemente George, y gustosamente hacía recados para las personas recluidas en sus casas. Había delincuencia, pero en una cultura de austeridad voluntaria no pasaba de ser el robo ocasional de una gallina joven.
Al principio, la actitud de Martha había sido sentimental, hasta que Ray Stout, el dueño del pub -que antiguamente había sido cobrador del peaje en la autopista- le dijo, al tenderle un gin-tonic por encima del mostrador: «Me figuro que nuestra pequeña comunidad le parecerá bastante divertida, ¿no?» Más tarde la deprimieron la falta de curiosidad y los bajos horizontes, hasta que Ray Stout la desafió diciendo: «Ya echa de menos las luces brillantes, ¿me equivoco?» Por último se acostumbró a la reiteración silenciosa y necesaria, a la cautela, el continuo espionaje, la amabilidad, el incesto mental, las largas veladas. Hizo amistad con un par de queseros que antes habían sido comerciantes de materias primas; ocupaba un asiento en la junta de la parroquia y nunca fallaba cuando le tocaba el turno en la lista para las flores de la iglesia.
Subía cuestas; tomaba libros prestados de la biblioteca ambulante que estacionaba en la plaza cada dos martes. En su jardín cultivaba nabos Snowball y coles Red Drumhead, lechuga de Bath, coliflores St. George y cebollas Rousham Park Hero. En recuerdo del señor A. Jones, cultivaba más judías de las que necesitaba: Caseknife y Painted Lady, Mantequilla Dorada y Emperador Escarlata. Ninguna, a su juicio, merecía el honor de yacer sobre terciopelo negro.
Se aburría, por supuesto; pero había regresado a Anglia más como un ave migratoria que como una fanática. No follaba con nadie; envejecía; conocía los contornos de su soledad. No estaba segura de si ella había hecho bien, de sí Anglia había actuado bien, de si una nación podía invertir su curso y sus costumbres. ¿Era un arcaísmo intencionado, como aseguraba The Times , o ese rasgo, de todos modos, había formado parte de la naturaleza, de la historia del país? ¿Era una valerosa empresa nueva, de renovación espiritual y autosuficiencia moral, como sostenían los dirigentes políticos? ¿O era simplemente inevitable, una respuesta forzosa al colapso económico, a la despoblación y a la venganza de Europa? Estas cuestiones no se debatían en el pueblo: signo tal vez de que la conciencia quejumbrosa y soriática que tenía de sí mismo había llegado a su fin.
Y finalmente ella encajaba en el pueblo porque ya no experimentaba el hormigueo de sus propias cuestiones privadas. Ya no deliberaba sobre si la vida era o no era una trivialidad, y sobre cuáles serían las consecuencias si lo fuera. Tampoco sabía si la quietud que había alcanzado era prueba de madurez o de cansancio. Ahora iba a la iglesia como una feligresa más, junto con otras que sacudían sus paraguas en el pórtico con goteras y seguían los sermones inofensivos con el estómago clamando por el pedazo de cordero que habían dado al panadero para que lo asara en su horno. Porque tuyo es el wigwam, las flores y la historia: otro hermoso verso más.
Martha, muchas tardes, soltaba el pestillo de la puerta trasera, provocando en los patos, al cruzar el césped, un remolino de alas, y tomaba el camino de herradura hacia Gibbet Hill. Los excursionistas -o, cuando menos, los auténticos- eran infrecuentes por entonces, y el sendero hundido aparecía de nuevo cubierto de maleza cada primavera. Llevaba un par de viejos pantalones de montar para precaverse de los brezos, y mantenía una mano semilevantada para repeler el azote del seto de espino. Aquí y allá un arroyo se internaba en el sendero y confería un brillo añil a los pedernales que ella pisaba. Subió la cuesta con una paciencia tardíamente descubierta en su vida, y llegó a una explanada de pasto comunal circundado por la alameda de olmos de Gibbet Hill.
Se sentó en un banco, la chamarra se le enganchó en una placa de metal deslustrada perteneciente a un granjero muerto hacía mucho tiempo, y recorrió con la mirada los campos que él habría arado antaño. ¿Era verdad que los colores se atenuaban a medida que envejecían los ojos? ¿O era, más bien, que la excitación de la juventud ante el mundo se transmitía a todo lo que uno veía y le prestaba un mayor brillo? El paisaje que contemplaba era de color gamuza y marrón grisáceo, fresno y ortiga, pardo y ruano, pizarra y botella.
Contra aquel trasfondo se movían unos cuantos cervatillos. Los escasos indicios de presencia humana también concordaban con las leyes naturales de discreción, neutralidad y colorido difuso: el granero púrpura del granjero Bayliss, en su día objeto de debate estético en el comité de planificación de la junta parroquial, ahora derivaba hacia un morado suave.
Martha reconoció que ella también se difuminaba. Se había percatado, conmocionada, una tarde en que dio al pequeño Billy Temple un severo rapapolvo por decapitar una de las malvarrosas del vicario con una vara de sauce, y el chico -con la mirada sulfurada, desafiante, y los calcetines caídos- le plantó cara un momento y luego, cuando se giró para echar a correr, gritó: «Mi papá dice que eres una solterona.» Al volver a casa se miró en el espejo: el pelo enmarañado, al quitar los pasadores, la blusa escocesa debajo de una chamarra gris, la tez cuyo tono rubicundo se había consolidado al cabo de decenios de cuidar la piel, y lo que a ella le pareció -¿aunque quién era ella para decirlo?- una suavidad casi lechosa en los ojos. Pues bien, solterona, si así la veían ellos.
No obstante, la suya era una curiosa trayectoria vital: que ella, una niña tan despierta, una adulta tan desencantada, se hubiera transformado en una solterona. Difícilmente en una tradicional, que adquiría esa condición por medio de la virginidad vitalicia, la abnegada atención a los padres que envejecen, y una distante censura moral. Se acordó de cuando había estado de moda entre los cristianos, a menudo muy jóvenes, declararse -¿basándose en qué autoridad?- nacidos de nuevo. Tal vez ella fuese una solterona renacida.
Читать дальше