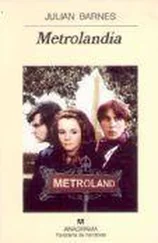«La curruca es un pájaro inquieto que no forma bandadas.» ¿De dónde salía esto? Se le acababa de ocurrir. No, se equivocaba: siempre había estado en su cabeza, y había aprovechado aquella oportunidad para venírsele al pensamiento. La memoria funcionaba de una manera cada vez más fortuita; ella lo había notado. Pensaba que su mente seguía operando con claridad, pero en los momentos de descanso revoloteaban todo género de desechos del pasado. Años atrás, en la edad mediana, en la madurez o como se llamase, había tenido una memoria práctica, justificatoria. Por ejemplo, recordaba la infancia como una sucesión de incidentes que explicaban por qué ella era la persona que había llegado a ser. Ahora había más resbalones -una cadena de bicicleta que hace saltar el piñón- y menos trascendencia. O quizás el cerebro te estaba insinuando cosas que no querías saber: que te habías convertido en la persona que eras no por una explicable relación de causa y efecto, por actos de voluntad impuestos sobre las circunstancias, sino por puro albur. Batías las alas durante toda tu vida, pero era el viento quién decidía adonde ibas.
– ¿Señor Harris?
– Llámeme Jez, señorita Cochrane, como otros hacen.
El herrero era un hombre fornido cuyas rodillas crujieron mientras se enderezaba. Llevaba una indumentaria campesina de su propia invención, todo bolsillos y correas y jaretas súbitas que le conferían aires de bailarín folklórico y de sadomasoquista aficionado.
– Creo que hay un colirrojo posado todavía -dijo Martha-. Justo detrás de aquella clemátide. Procure no molestarle.
– Procuraré, señorita Cochrane. -Jez Harris tiró de un mechón suelto que le caía sobre la frente, posiblemente con intención satírica-. Dicen que los colirrojos traen suerte a quienes respetan sus nidos.
– ¿Ah, sí, señor Harris? -dijo Martha, con expresión incrédula.
– Así es en este pueblo, señorita Cochrane -respondió firmemente Harris, como si la llegada relativamente reciente de Martha no le diese derecho a cuestionar su aserto.
Se desplazó para arrancar una mata de perifollo. Martha sonrió para sus adentros. Era curioso que no consiguiera obligarse a llamarle Jez. Pero Harris tampoco era un nombre más verídico. Jez Harris, antiguamente Jack Oshinsky, experto jurídico de una empresa norteamericana de electrónica, se había visto obligado a abandonar su país durante la crisis. Había preferido quedarse, y retrotraer tanto su nombre como su tecnología; ahora herraba caballos, hacía aros de barril, afilaba cuchillos y hoces, cuidaba los arcenes y fabricaba un brebaje tóxico en el que sumergía un atizador al rojo vivo antes de venderlo. Su matrimonio con Wendy Temple había suavizado y asentado su acento de Milwaukee; y su placer inagotable era hacerse el paleto cada vez que un antropólogo, un escritor de viajes o un lingüista teórico se presentaba inoportunamente disfrazado de turista.
– Dígame -empezaba quizá el excursionista serio, cuyas botas nuevas le delataban-, ¿esa arboleda de allí tiene un nombre especial?
– ¿Nombre? -gritaba en respuesta Harris desde su forja, arrugando la frente y golpeando una herradura bermeja como un xilofonista demente-. ¿Nombre? -repetía, mirando al examinador a través de su pelo enmarañado-. Se llama el soto Halley, lo saben hasta los niños de teta.
Lanzaba la herradura desdeñosamente a un cubo de agua, y el silbido y el humo dramatizaban su rezongueo.
– El soto Halley… Quiere usted decir… ¿como el cometa Halley?
Para entonces el disfrazado absorbedor y escudriñador de la humanidad tarada lamentaba no haber llevado una libreta o una grabadora.
– ¿Cometa? ¿De qué cometa me habla? No suele haber cometas por aquí. ¿O sea que no ha oído hablar de Edna Halley? No, entiendo que a la gente de estos pagos no le guste hablar de eso. Son historias raras, si quiere que le diga, historias raras.
Tras lo cual, con estudiada renuencia, y después de haber manifestado signos de hambre, Harris el herrero, nacido Oshinsky, experto jurídico, se dejaba convidar a un pastel de carne y riñones en el Rising Sun, y, con una pinta de cerveza amarga y suave junto al codo, insinuaba, sin confirmarlas nunca, hablillas de brujería y supersticiones, de ritos sexuales a la luz de la luna y matanzas en trance de ganado, sucesos todos ellos no muy lejanos en el tiempo. Otros parroquianos en la salita del pub oían expirar las frases mientras Harris se concentraba y bajaba la voz, melodramáticamente.
– Claro que el párroco siempre lo ha negado… -soltaba, o bien-: Todos le dirán que no conocen a la vieja Edna, pero ella les bañó al nacer y les bañó al morir, y también entre medias…
De vez en cuando, el señor Mullin, el maestro de la escuela, reprendía a Jez Harris, sugiriendo que el folklore, y sobre todo el folklore inventado, no debería ser objeto de trueques ni de intercambio monetario. El maestro, que era tímido y poseía tacto, se aferraba a la generalidad y a los principios. Otros en el pueblo lo expresaban llanamente: para ellos, la fabu-lación y la codicia de Harris probaban que el herrero no era de origen ánglico.
Pero en cualquier caso Harris rechazaba la reprensión y, mediante guiños y rascándose el cuero cabelludo, introducía a Mullin en su propio relato.
– Oiga, no se me asuste, señor Mullin. No he soplado una palabra sobre usted y Edna, ni una palabra, me clavaría esta guadaña en las tripas si alguna vez mi gaznate ha soltado prenda de esos asuntos…
– Oh, cállese ya, Jez -protestaba el maestro, aunque el hecho de que emplease su nombre de pila era una virtual admisión de derrota-. Lo único que digo es que no se exalte con todas esas paparruchas que les cuenta. Si quiere leyendas locales tengo montones de libros que puedo prestarle. Colecciones de folklore y esas cosas.
El señor Mullin había sido anticuario en otro tiempo.
– ¿Madre Fairweather y todo ese rollo? Verá, señor Mullin -y aquí Harris lanzaba una mirada de modesta suficiencia-, les he largado esos cuentos y no son muy de su gusto. Prefieren los de Jez, la verdad sea dicha. Léanlos juntos a la luz de una vela usted y la señorita Cochrane…
– Oh, por el amor de Dios, Jez.
– Debió de tener un buen palmito en su época, esa Cochrane, ¿no le parece? Dicen que alguien le robó una enagua del tendedero la noche del lunes pasado, cuando el latoso de Brock estaba tocando a la luz de la luna en Gibbet Hill…
No mucho después de esta charla, el señor Mullin, serio y corrido, con toda la cara rosa y sus coderas de cuero, llamó a la puerta trasera de Martha Cochrane y declaró que ignoraba lo de la prenda robada, de cuya pérdida no había sabido absolutamente nada hasta que, hasta…
– ¿Jez Harris? -preguntó Martha, con una sonrisa.
– ¿No querrá decir…?
– Creo que probablemente soy demasiado vieja para que alguien se interese por mi colada.
– Oh, el muy… bribón.
Mullin era un hombre tímido y nervioso a quien sus alumnos llamaban Curruca. Aceptó una taza de té a la menta y, no por primera vez, se tomó la licencia de subir una pizca el tenor de sus críticas contra el herrero.
– La verdad es, señorita Cochrane, que en cierto modo no puedo por menos de ponerme de su parte cuando cuenta trolas a todos esos fisgones y entrometidos que ni siquiera dicen a qué vienen. Burlar al burlador, estoy seguro de que ahí esta la gracia, aunque no pondría la mano en el fuego en este momento. ¿Podría ser Marcial…?
– Pero por otra parte…
– Sí, gracias, pero por otra parte, preferiría que no inventara esas cosas. Tengo libros de mitos y leyendas que le prestaría con mucho gusto. Hay para elegir toda clase de historias. Podría organizarle una excursión guiada, si él quisiera. Llevarles a Gibbet Hill y hablarles del verdugo encapuchado. O de Madre Fairweather y sus gansos luminosos.
Читать дальше