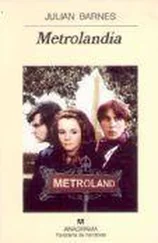Sir Jack había repartido sus últimos meses entre los planos de arquitectos y el parte meteorológico. Cada vez creía más en signos y portentos. El formidable William había observado en algún pasaje que ruidosos lamentos del cielo presagiaban muchas veces la muerte de grandes hombres. El propio Beethoven había muerto mientras rugía sobre su cabeza una tormenta. Sus últimas palabras fueron para ensalzar a los ingleses. «Que Dios les bendiga», había dicho. ¿Sería vanidoso -¿o no sería, acaso, verdaderamente humilde?- decir lo mismo cuando los cielos lamentasen su partida? El primer barón Pitman seguía cavilando acerca de su epigrama de despedida cuando falleció, contemplando con complacencia un firmamento azul y sereno.
El entierro fue un acontecimiento de gran fasto y caballos con penacho negro; parte de la aflicción fue sincera. Pero el Tiempo, o más exactamente la dinámica del propio Proyecto de Sir Jack, se tomó su desquite. Los primeros meses, los visitantes de primera acudían a rendir homenaje al sepulcro de Sir Jack, leían sus máximas en los muros y se marchaban meditabundos. Pero también continuaban visitando la mansión Pitman al fondo del Mall, cada vez en mayor número. Un entusiasmo tan fiel subrayaba el vacío y la melancolía del edificio tras el fallecimiento de su dueño, y a Jeff y a Mark les parecía que había una diferencia entre hacer que los visitantes meditaran y hacer que se deprimiesen. Entonces la lógica mercantil llameó como un mensaje en el muro de Baltasar: Sir Jack tenía que revivir.
Las entrevistas de candidatos tuvieron momentos desconcertantes, pero encontraron a un Pitman que, con un poco de investigación y adiestramiento, valdría lo que el antiguo. Sir Jack -el viejo- habría aprobado que su sucesor hubiese interpretado muchos papeles protagonistas de Shakespeare. El sustituto de Sir Jack pronto se convirtió en una figura popular: apeándose de su landó para zambullirse entre las multitudes, impartiendo conferencias sobre la historia de la isla y enseñando su mansión a ejecutivos clave de la industria del ocio. La experiencia Pitman de la cena en el Cheshire Cheese resultó ser una alegre predilección de visitantes. El único contratiempo comercial de todo esto fue que las ganancias del mausoleo descendieron tan deprisa como la cesta de huevos de Betsy: algunos días había más jardineros que visitantes. A mucha gente le parecía de un gusto dudoso sonreír a un hombre por la mañana y visitar su tumba por la tarde.
La isla contaba con su tercer Sir Jack cuando Martha volvió a Anglia tras unos decenios de vagabundeo. De pie en la cubierta de proa del transbordador trimestral de El Havre, que anunciaba con la sirena su incierta entrada en el puerto de Poole, mientras una fina llovizna le refrescaba la cara, se preguntó qué clase de muelle iba a encontrar. Lanzaron y tensaron los cabos; colocaron la pasarela; caras alzadas buscaban a otras personas. Martha fue la última en desembarcar. Vestía su ropa más vieja; pero aun así, el oficial de aduanas, con patillas de boca de hacha, la saludó cuando ella se detuvo ante su mesa bruñida de roble. Había conservado su pasaporte de la Vieja Inglaterra, y también pagado secretamente sus impuestos. Ambas precauciones la situaban en la rara categoría de inmigrante autorizada. El aduanero, con su espeso traje azul de sarga embutido en sólidas botas de agua, sacó el reloj de oro que le colgaba sobre la barriga y anotó la hora de la repatriación en un libro contable forrado con piel de borrego. Era sin duda más joven que Martha, pero la miró como si ella fuese una hija perdida hacía mucho tiempo.
– Más vale un descarriado, si me permite la osadía, señora.
Acto seguido le devolvió el pasaporte, saludó de nuevo y silbó a un pilluelo para que le transportara el equipaje hasta el taxi de caballos.
Lo que la sorprendió, al observarlo a distancia, fue lo velozmente que se había desarrollado todo aquello. No, era injusto, eso era el modo en que lo hubiese expresado The Times of London , que todavía se publicaba en Ryde. La versión oficial de la Isla, lealmente establecida por Gary Desmond y sus sucesores, era de una sencillez regocijante. La Vieja Inglaterra había perdido gradualmente poder, territorio, riqueza, influencia y población. La Vieja Inglaterra podía compararse desventajosamente con alguna provincia retrasada de Portugal y Turquía. La Vieja Inglaterra se había degollado a sí misma y yacía en la cuneta bajo la luz espectral de una farola de gas, cumpliendo su función exclusiva de ejemplo disuasorio para otras naciones. De viuda a pordiosera, tal como rezaba despectivamente un titular del Times . La Vieja Inglaterra había perdido su historia y, por consiguiente -puesto que la memoria es la identidad-, había perdido toda conciencia de sí misma.
Pero había otra manera de mirar las cosas, y los historiadores futuros, por muchos prejuicios que albergasen, concordarían sin duda en distinguir dos periodos. El primero comenzaba con el establecimiento del Proyecto de la isla, y había durado todo el tiempo en que la Vieja Inglaterra -término adoptado por conveniencia- había tratado de competir con Inglaterra, Inglaterra. Fue una época de vertiginoso declive para la metrópoli. La economía fundada en el turismo se desplomó; los especuladores destruyeron la moneda; el exilio de la familia real puso de moda la expatriación entre la pequeña nobleza, y europeos continentales compraron como residencias secundarias los mejores bienes inmuebles. Una Escocia renaciente adquirió grandes extensiones de terreno a las viejas ciudades industriales del norte; hasta Gales pagó por anexionarse Shropshire y Herefordshire.
Tras varias tentativas de rescate, Europa se negó a seguir malgastando dinero. Hubo quienes vieron una conspiración en la actitud europea hacia un país que antaño le había disputado la primacía del continente; se habló de revancha histórica. Se rumoreó que en el curso de una cena secreta en el Elíseo, los presidentes de Francia, Alemania e Italia habían formulado con las copas en alto el siguiente brindis: «No sólo es necesario tener éxito, sino que los demás fracasen.» Y aun en el caso de que esto no fuese cierto, había suficientes documentos filtrados de Bruselas y Estrasburgo confirmando que muchos altos funcionarios consideraban que la Vieja Inglaterra representaba menos un simple candidato a fondos de emergencia que una lección económica y moral: había que pintarla como un país de gandules y consentir que su caída en picado sirviese de ejemplo disciplinario a la excesiva codicia de otras naciones. Se le impusieron también castigos simbólicos: el meridiano de Greenwich fue sustituido por el Tiempo Solar de París; en los mapas, el Canal de la Mancha pasó a llamarse la Manga Francesa.
Entonces se produjo una despoblación masiva. Los habitantes de origen caribeño e indio comenzaron su retorno a los países más prósperos de los que procedían sus tatarabuelos. Otros emigraban a los Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa continental; pero los ingleses de pura cepa ocupaban el final de la lista de los inmigrantes admisibles, puesto que ostentaban la mácula del fracaso. Europa, en una sub-cláusula del Tratado de Verona, retiró a los antiguos ingleses el derecho de libre circulación dentro de la Unión. Destructores griegos patrullaban por la Manga Francesa para interceptar a los boat people. Después de lo cual, la despoblación descendió.
La respuesta política natural a esta crisis fue la elección de un Gobierno de Renovación que se comprometió a lograr la recuperación económica, la soberanía parlamentaria y la recompra de territorio. La primera medida consistió en restaurar la antigua libra como unidad monetaria central, una iniciativa que pocos combatieron, pues el euro inglés había dejado de ser convertible. El segundo paso fue enviar el ejército al norte para reconquistar territorio que oficialmente se consideraba ocupado, pero que en realidad había sido vendido. La Blitzkrieg liberó gran parte del oeste de Yorkshire, para consternación general de sus habitantes; pero después de que los Estados Unidos respaldaran la decisión europea de mejorar el armamento del ejército escocés y ofrecerle créditos ilimitados, la batalla de Rombalds Moor desembocó en el humillante Tratado de Weeton. Distraída la atención, la Legión Extranjera francesa invadió las islas del Canal y su reiterada reivindicación por parte del Quai d'Orsay fue refrendada por el Tribunal Internacional de La Haya.
Читать дальше