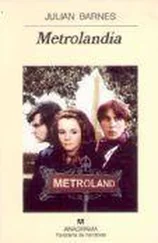– Max. Escuche. -Jeff experimentaba una sensación de cansancio. Nunca sabía por dónde empezar. O, mejor dicho, descubría que cada vez debía empezar por un nivel de supuestos todavía más elemental que la vez anterior-. Venir aquí ha tenido que ser un cambio de ritmo para usted.
– Oh, no lo crea. -El Dr. Max se sentía generoso-. En este grupo hay una o dos personas a las que admitiría en mis clases para alumnos adultos.
– No, no me refería a eso, Max. Aceleración de ritmo, no reducción.
– Ah. Sí. Entiendo. He vuelto a meter la pata. Instruyame, entonces.
El promotor de concepto hizo una pausa. El Dr. Max, como le gustaba que le llamasen en la televisión, puesto que así se combinaba lo formal con lo informal, aguardaba enfrente, listo para chispear en cuanto recibiese la señal del realizador.
– Digámoslo de este modo. Usted es nuestro historiador. Es el responsable, cómo lo diría, de nuestra historia. ¿Me sigue?
– Claro como el día, hasta ahora, mi querido Jeff.
– Bien. Bueno, el objetivo de nuestra historia, y enfatizo el nuestra , consiste en que nuestros clientes, los que compran lo que de momento denominamos ocio de calidad, se sientan mejor.
– Mejor. Ah, las viejas cuestiones éticas, qué nido de víboras son. Mejor. ¿Lo que significa?
– Menos ignorantes.
– Precisamente. Por eso me han nombrado, supongo.
– Max, no ha entendido el verbo.
– ¿Qué verbo?
– Sentir. Queremos que se sientan menos ignorantes. Que lo sean o no es una cuestión totalmente distinta, que incluso cae fuera de nuestra jurisdicción.
El Dr. Max tenía ahora los pulgares metidos en los bolsillos de su chaleco color topo, un gesto que indicaba escepticismo cómico a los telespectadores. Jeff de buena gana le hubiera puesto a secar en un tendedero, pero prosiguió.
– El hecho es que la mayoría de la gente no quiere saber lo que usted y sus colegas consideran que es la historia, la que está en los libros, porque no saben qué hacer con ella. Por mi parte gozan de todas mis simpatías. Yo también he intentado leer unos cuantos libros de historia, y aunque puede que no sea lo bastante despierto para asistir a sus clases, me parece que el problema principal que tiene esa gente es el siguiente: todos esos libros presuponen que uno ha leído ya casi todos los libros de historia. Es un sistema cerrado. No hay por dónde empezar. Es como buscar la cinta de desempaquetar un CD. ¿Conoce esa sensación? Hay una franja de color que da la vuelta a todo el estuche, y uno ve lo que hay dentro y quiere desenvolverlo, pero la cinta no empieza en ninguna parte, por muchas veces que sigas su recorrido con la uña, ¿me entiende?
El Dr. Max había sacado una libretita y empuñado su lápiz de mina.
– ¿Le importa que me apropie de ese ejemplo? Es buenísimo. Lo del envoltorio de un CD, me refiero. -Garrapateó una nota-. ¿Sí? ¿Y entonces?
– Entonces no amenazamos a la gente. No ofendemos su ignorancia. Hablamos de cosas que ya entienden. Quizá añadamos un poquito. Pero nada trascendente e ingrato.
– Y tras haber sido hace poco reubicada mi pajarita por nuestro ilustre jefe, ¿cuál, preguntaría yo, solipsísticamente, sería la función de ese órgano más amplio, a saber, el historiador oficial, dentro del cual se ha ordenado a la pajarita que resida?
El suspiro de Jeff fue propio de un centro de instrucción de reclutas. Un papanatas que usa frases rebuscadas: lo peor de ambos mundos.
– El cometido del historiador es informarnos de cuánta historia conoce ya la gente.
– Bien -dijo el Dr. Max, con una languidez profesional.
– Oh, por el amor de Dios, Max, la gente se apoquina para aprender cosas. Si quisieran ilustrarse irían a una puñetera biblioteca, si encontraran una abierta. Recurren a nosotros para disfrutar de lo que ya conocen.
– Y mi tarea consiste en decirles qué conocen.
– Bienvenido a bordo, Dr. Max. Bienvenido. -Detrás de ellos, una ráfaga de viento invisible meció la fronda de las palmeras-. Y permítame un pequeño consejo.
– Con mucho gusto. -El Dr. Max imitó al alumno de primer año.
– Demasiado perfume. No es nada personal, ya me entiende. Estoy pensando en el presidente.
– Me alegro de que lo haya notado. Eau de toilette , por supuesto. Petersburgo. ¿Lo ha adivinado, quizá? ¿No? Me pareció bastante adecuado.
– ¿Quiere decir que es usted un ruso disfrazado?
– Ja, ja, Jeff, me encanta cuando finge que le cuesta. Evidentemente, necesita que le explique.
Jeff alzó los ojos demasiado tarde hacia el atrio de Pitman House; el Dr. Max ya había permutado el papel de alumno por el de profesor.
– Los secretos de los grandes parfumiers siempre se guardaban celosamente, como puede que usted sepa. Transmitidos de hombre a chico en ceremonias secretas, cifrados en código si alguna vez se ponían por escrito. Figúrese, un cambio de moda, un eslabón roto en la cadena, una muerte prematura, y se pierden, se desvanecen en el aire. Es la catástrofe que nadie advierte. Leemos el pasado, oímos su música, vemos sus imágenes gráficas, pero nuestro olfato no se despierta. Piense en la ventaja que para un estudiante representaría sacar el corcho de un frasco y decir: Versalles olía así, Vauxhall Gardens asá.
»¿Se acuerda de los artículos de prensa sobre el hallazgo de Grasse hace dos años? -Jeff, obviamente, no se acordaba-. ¿Del libro de mezclas en la chimenea atascada? Tan romántico que casi era increíble. Una lista cifrada con los componentes y las proporciones de numerosos aromas olvidados. Cada una de las fórmulas se identificaba por una letra griega que correspondía a un libro de pedidos ya existente en el museo local. Indiscutiblemente se trataba de la misma mano. O sea que esto, esto -ladeó el cuello en dirección a Jeff- es Petersburgo, usado por última vez por un aristócrata en la corte del zar hace dos siglos. Emocionante, ¿no? -A la vista de que Jeff no mostraba el menor signo de emoción, el Dr. Max le auxilió mediante una comparación-. Es como lo de esos científicos que clonan animales perdidos para el planeta durante miles de años.
– Dr. Max -dijo Jeff-. Eso suyo huele a animal clonado.
– Sólo necesitamos, señor Polo, los hechos fundamentales. Ya sabe lo que me aburren las rocas sedimentarias y las flechas de sílex.
– Perfectamente, Sir Jack.
Mark disfrutaba el alarde y la justa que había en aquellas situaciones, el espíritu de dominación servil que había implícito. Ni notas ni documentos, tan sólo una serie de hechos rizados y rubios en una cabeza rubia y rizada. Alardeando ante los demás al mismo tiempo que aquilataba la reacción cambiante de Sir Jack. Aunque «aquilatar» entrañaba precisión; en realidad, uno penetraba en los túneles oscuros de su estado de ánimo como un soldado en una tronera con una antorcha de exigua llama.
– La isla -empezó-, tal como Sir Jack señaló hace dos semanas, es un diamante. Por lo demás es un rombo. Algunos la han comparado a un rodaballo. Mide treinta y siete kilómetros de largo y veintiuno en su punto más ancho. Cuatrocientos un kilómetros cuadrados. Cada esquina forma, más o menos, un punto cardinal de la brújula. En otro tiempo estuvo unida a la tierra firme, allá por la época de la roca sedimentaria y las puntas de flecha de pedernal. No he podido averiguarlo, pero en todo caso antes de la era de la televisión. Topografía: mezcla de tierra caliza ondulada, de notable belleza, y una distopía bungaloide.
– Mark, de nuevo esa falsa distinción entre la naturaleza y el hombre. Se lo advertí. Y también lo de las palabras largas. ¿Cómo eran las dos últimas?
– Distopía bungaloide.
– Tan antidemocrático. Tan elitista. Quizá las tome prestadas.
Читать дальше