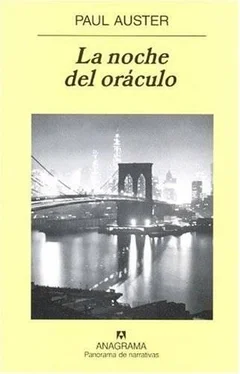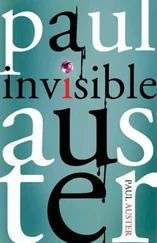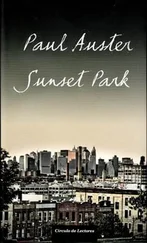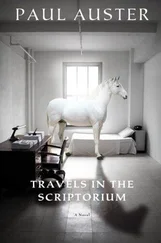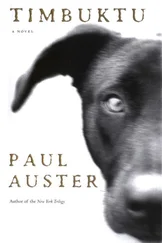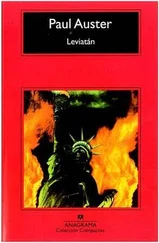– Bueno, señor Sid -dijo Chang-. ¿Qué le parece?
Antes de que pudiera contestarle, apareció un camarero delante de nosotros y nos preguntó qué queríamos tomar. Podía ser el viejo que nos había abierto la puerta antes, pero no estaba seguro. Quizá fuese su hermano, o tal vez algún otro pariente con intereses en la empresa. Chang se inclinó hacia mí y me musitó al oído:
– Nada de alcohol -me advirtió-. Cerveza sin alcohol, Seven Up, CocaCola. Muy arriesgado servir bebidas alcohólicas en un local como éste. No tienen permiso.
Informado de todas las posibilidades, opté por una CocaCola. Chang pidió lo mismo.
– Local totalmente nuevo -prosiguió el ex propietario de la papelería-. Abrió el sábado pasado. No acaban de arreglar problemas, pero veo mucho potencial. Me preguntan si quiero invertir como socio minoritario.
– Es un burdel -le advertí-. ¿Está seguro de que quiere meterse en un negocio ilegal?
– No burdel. Club de esparcimiento con mujeres desnudas. Para consuelo de trabajadores.
– No se lo discuto, aunque me parece que eso es hilar muy fino. Si usted tiene tanto interés, adelante. Pero creía que estaba arruinado.
– Dinero nunca problema. Pido préstamo. Si beneficios de inversión son mayores que intereses de préstamo, todo bien.
– Si lo son.
– Lo son fácil. Traen chicas estupendas a trabajar aquí Miss Universo, Marilyn Monroe, la playmate del mes Sólo las mujeres más sensacionales, más atractivas. Ningún hombre puede resistirse. Venga, lo enseño.
– No, gracias, estoy casado. En casa tengo todo lo que necesito.
– Todos dicen lo mismo. Pero picha siempre más fuerte que deber. Ahora voy a demostrar.
Antes de que pudiera impedírselo, Chang giró en el taburete e hizo una seña a alguien con la mano. Miré en aquella dirección y vi cinco o seis reservados con mesas a lo largo de la pared, algo que no había observado antes. En tres de ellos había mujeres desnudas que, al parecer, estaban sentadas a la espera de clientes, pero los demás tenían una cortina echada, presumiblemente porque las ocupantes de esos habitáculos se encontraban en plena faena. Una de las mujeres se levantó del asiento y vino hacia nosotros.
– Esta es la mejor -aseguró Chang-, la más guapa de todas. Se llama Princesa de Africa.
Una negra de elevada estatura surgió de entre las sombras. Llevaba una gargantilla de perlas y diamantes de imitación, botas blancas hasta la rodilla y un tanga blanco. Tenía el pelo recogido en complejas y finas trenzas, con aros en los extremos que tintineaban a su paso como campanillas al viento. Poseía unos andares elegantes, lánguidos, erguidos: un porte majestuoso que sin duda explicaba por qué la llamaban Princesa. Cuando estuvo a unos dos metros de la barra, vi que Chang no había exagerado. Era de una belleza deslumbrante, tal vez la mujer más hermosa que había visto en la vida. Y no tendría más de veinte o veintidós años. Su piel era tan suave y tentadora a la vista, que despertaba unos irresistibles deseos de tocarla.
– Saluda a mi amigo -le pidió Chang-. Luego arreglo cuentas contigo.
Ella se volvió hacia mí y sonrió, descubriendo una dentadura asombrosamente blanca.
– Bonjour, chéri -me dijo-. Tu parles francais? -No, lo siento. Sólo hablo inglés.
– Me llamo Martine -prosiguió, con un fuerte acento criollo.
– Y yo, Sidney -contesté, y entonces, intentando entablar conversación, le pregunté de qué país africano era. Soltó una carcajada.
– Pas d'Afrique! Haití. -Pronunció la última palabra en tres sílabas bien diferenciadas: Haití-. Mal sitio -añadió-. Duvalier es muy méchant. Aquí se está mejor.
Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. Quería levantarme del taburete y marcharme antes de meterme en algún lío, pero fui incapaz de moverme. Aquella chica era demasiado, no podía quitarle los ojos de encima.
– Tu veux danser avec moi? -me preguntó-. ¿Quieres bailar conmigo?
– Pues no sé. Supongo. El caso es que no se me da muy bien.
– ¿Otra cosa?
– No sé. Bueno, quizá sí… ¿Te importaría mucho si te tocara?
– ¿Tocarme? Pues claro. Lo que quieras. Tócame donde más te guste.
Extendí el brazo y le pasé la mano a lo largo del brazo desnudo.
– Eres muy tímido -observó-. ¿Es que no te has fijado en mis pechos? Mes seins sont trés jolis, n'estce pas?
Me encontraba lo bastante sereno para comprender que iba camino de la perdición, pero no por eso paré. Alcé las manos, le cogí los pequeños y redondos pechos y sostuve durante un tiempo; el suficiente para sentir cómo se erizaban sus pezones.
– Ah, eso está mejor -afirmó ella-. Ahora deja que y te toque a ti, ¿vale?
No dije que sí, pero tampoco que no. Supuse que estaría pensando en un gesto sin malicia: pasarme un dedo por los labios, darme una palmadita en la mejilla, un apretoncito en la mano. Nada comparado con lo que realmente hizo, en cualquier caso, que fue frotarse contra mí, introducir su fina mano en mis vaqueros y calibrar la erección que estaba teniendo desde hacía dos minutos. Al notar lo tiesa que la tenía, sonrió.
– Me parece que ya podemos bailar -dijo-. Ahora ven conmigo, ¿eh?
Dicho sea en su honor, Chang no se rió ante aquel triste espectáculo de debilidad masculina. Había demostrado su punto de vista, y en vez de regodearse con su triunfo se limitó a guiñarme un ojo cuando me introduje en el reservado detrás de Martine.
Todo el asunto no pareció durar más tiempo del que se tarda en llenar una bañera. Martine echó la cortina del reservado e inmediatamente me desabrochó los pantalones. Luego se puso de rodillas, me cerró la mano derecha en torno al pene, y tras unas suaves caricias, seguidas de unas sabias pasadas con la lengua, se lo metió en la boca. Empezó a mover la cabeza y, mientras yo escuchaba el tintineo de sus trenzas y contemplaba su extraordinaria espalda desnuda, sentí una cálida oleada que me subía por las piernas hasta la ingle. Deseé prolongar la experiencia y saborearla durante un buen rato, pero no pude. La boca de Martine era un instrumento mortal y, como un adolescente impetuoso, me corrí casi al instante.
El arrepentimiento empezó a asaltarme en cuestión de Segundos. Y cuando me subí los pantalones y me abroché el cinturón, los escrúpulos se habían convertido en vergüenza y remordimiento. Lo único que quería era salir de allí cuanto antes. Pegunté a Martine cuánto le debía, pero ella desechó mi ofrecimiento con un gesto diciendo que mi amigo ya se ocupaba de eso. Me besó cuando le dije adiós, un pequeño besito amistoso en la mejilla, y luego descorrí la cortina y salí al bar en busca de Chang. No lo vi. A lo mejor también se había ido con una mujer y estaba con ella en otro reservado, examinando las cualificaciones profesionales de su futura empleada. No me molesté en quedarme más tiempo por allí para averiguarlo. Di una vuelta por el bar, sólo para asegurarme de que Chang no estaba, y luego me dirigí a la puerta que llevaba al taller de costura y emprendí el camino de vuelta a casa.
A la mañana siguiente, miércoles, serví a Grace el desayuno en la cama. Esta vez no hablamos de sueños, y tampoco mencionamos su embarazo ni lo que ella pensaba hacer al respecto. La cuestión seguía en el aire, pero después de mi imperdonable conducta en Queens el día anterior me daba vergüenza sacar a relucir el tema. En el breve lapso de treinta y seis horas había pasado de ser un farisaico defensor de los principios morales a un marido abyecto, atormentado por los remordimientos.
Sin embargo, intenté poner buena cara, y aun cuando aquella mañana estaba más callada que de costumbre, no creo que Grace sospechara que pasaba algo malo. Insistí en acompañarla al metro, llevándola de la mano a lo largo de las cuatro manzanas hasta la estación de la calle Bergen, y durante casi todo el camino fuimos hablando de todo un poco: la cubierta que estaba preparando para un libro sobre fotografía francesa del siglo XIX, la adaptación cinematográfica que yo había entregado la víspera y el dinero que esperaba sacarle, lo que íbamos a cenar aquella noche. Al llegar a la última manzana, sin embargo, Grace cambió bruscamente el tono de la conversación. Apretándome la mano con fuerza, me dijo:
Читать дальше