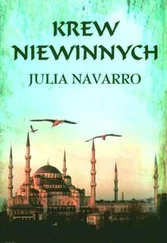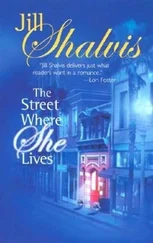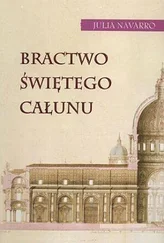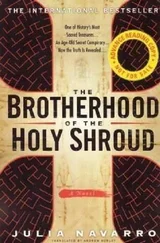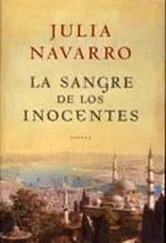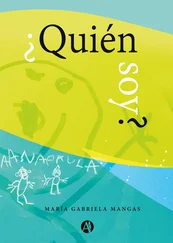La recuerdo temblando mientras apretaba el timbre de la casa de sus padres. Nadie contestó a sus timbrazos impacientes.
Bajamos las escaleras en busca del portero, al que no habíamos visto al entrar, pero allí estaba en el chiscón.
– ¡Señorita Amelia! ¡Dios mío, qué sorpresa! -El hombre se quedó boquiabierto al verla.
– Hola, Antonio, ¿cómo está? ¿Y su mujer y sus hijos?
– Bien, bien, todos bien. Hemos sobrevivido y con eso nos damos por satisfechos.
– ¿No hay nadie en mi casa?
El portero, nervioso, apretó las manos antes de responder.
– ¿No lo sabe usted?
– ¿Saber? ¿Qué he de saber?
– Bueno, en su familia han pasado algunas cosas -respondió incómodo el portero.
Amelia enrojeció, humillada por tener que recabar noticias de su propia familia.
– Explíquese, Antonio.
– Mire, es mejor que vaya a casa de su tío, de don Armando, y que allí le den razón.
– ¿Dónde están mis padres? -insistió Amelia.
– No están, señorita Amelia, no están. Su padre… bueno, no lo sé a ciencia cierta, y su madre… Lo siento, pero doña Teresa murió. La enterraron hace unos meses.
El grito de Amelia fue desgarrador. Se dobló por la mitad y yo pensé que iba a caerse. La sujetamos entre el portero y yo. Se quedó inerte, temblando, y a pesar de que no hacía ni pizca de frío, le castañeteaban los dientes.
– ¿Ve usted por qué no quería decírselo yo…? Estas cosas lo mejor es que uno se entere por la familia -se lamentó el portero, asustado por el estado de Amelia.
Con los ojos arrasados por las lágrimas, Amelia preguntó por su hermana.
– Y mi hermana, ¿dónde está?
– La señorita Antonietta se fue con sus tíos, supongo que estará con ellos. No andaba bien de salud.
El hombre nos hizo pasar al chiscón y ofreció un vaso de agua a Amelia, que parecía incapaz de rehacerse. Estaba tan fría, tan pálida, se la veía tan desvalida…
Fuimos andando hasta casa de sus tíos, a pocas manzanas de allí. Amelia, que no dejaba de llorar, me llevaba de la mano, y aún recuerdo la fuerza con la que me apretaba.
Subimos las escaleras deprisa. Amelia estaba ansiosa por saber qué les había pasado a los suyos. Esta vez nos abrieron la puerta al primer timbrazo y nos encontramos con Edurne, la hija del ama Amaya, la mujer, que había cuidado a las niñas Garayoa desde su más tierna infancia. Edurne había sido la doncella de Amelia, su confidente y amiga, y a través de Lola también había militado en el Partido Comunista.
Fue emocionante el encuentro entre las dos mujeres. Amelia se abrazó a Edurne y ésta, al verla, rompió a llorar.
– ¡Amelia! ¡Qué alegría!, ¡qué alegría! Menos mal que has vuelto.
Las voces de Amelia y Edurne alertaron a doña Elena, que se presentó de inmediato en el recibidor. La tía de Amelia casi sufrió un desmayo al ver a su sobrina.
– ¡Amelia! ¡Estás aquí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Laura, Antonietta, Jesús, venid aquí!
Doña Elena cogió a Amelia de la mano y la llevó hacia el salón. Yo las seguí asustado. Me sentía un intruso.
Antonietta entró en la sala seguida de sus primos Laura y Jesús. Amelia intentó abrazar a su hermana pero ésta no se lo permitió.
– No, no me beses, estoy enferma; he tenido tuberculosis y aún no me he recuperado.
Amelia la miró con horror y de repente se dio cuenta del lamentable estado en que se encontraba su hermana.
Presentaba una delgadez extrema. Su rostro estaba inmensamente pálido y en él sólo destacaban sus ojos grandes y brillantes. Pero tal y como era Amelia hacía falta algo más que la tuberculosis para impedirle abrazar a su hermana. Durante un buen rato no hubo manera de separarla de Antonietta, a la que besó y acarició el cabello sin dejar de llorar. Laura se acercó a sus primas uniéndose en su abrazo.
– ¡Cuánto has crecido, Jesús! Y sigues tan seriecito como siempre -dijo Amelia a su primo, que tendría más o menos mi edad y que parecía muy tímido.
– También ha estado muy malito. Tiene anemia. ¡Hemos pasado tanta hambre! Y la seguimos pasando -respondió doña Elena.
– ¿Y papá? ¿Dónde está papá? -preguntó con apenas un hilo de voz.
– A tu padre lo fusilaron hace una semana -musitó doña Elena- y tu madre, mi pobre cuñada… lo siento Amelia, pero tu madre murió de tuberculosis antes de que terminara la guerra. Gracias a Dios, Antonietta parece que se está recuperando aunque está muy débil.
Amelia tuvo un ataque de histeria. Empezó a gritar llamando fascistas de mierda a los nacionales, maldiciendo a Franco, jurando que vengaría a su padre. Su prima Laura y Antonietta le pidieron que se calmara.
– ¡Por Dios, hija, si alguien te oye te fusilarán también a ti! -le dijo angustiada doña Elena, suplicándole que bajara la voz.
– ¡Pero por qué! ¡Por qué! ¡Mi padre era el hombre más bueno del mundo!
– Hemos perdido la guerra -respondió llorando Antonietta.
– Intentamos hacer todo lo posible para conseguir un indulto -explicó Laura-, pero fue inútil. No sabes cuántos escritos he presentado pidiendo clemencia; también pedimos ayuda a nuestros amigos que estaban con los nacionales, pero no han podido hacer nada.
Entonces Amelia se derrumbó, se tiró al suelo y, allí sentada, se abrazó las rodillas contra el pecho mientras lloraba aún más fuerte. Esta vez entre Laura y Jesús la pusieron en pie y la ayudaron a sentarse en el sofá. Doña Elena se secó las lágrimas con un pañuelo y yo me agarré a la mano de Edurne porque me sentí perdido en aquel drama que parecía no tener fin, ya que, según le explicó Laura a su prima, la abuela Margot también había muerto.
– La abuela no estaba muy bien del corazón, pero yo creo que enfermó de pena. Su criada Yvonne nos ha contado que murió mientras dormía, que se la encontró muerta en la cama.
Cuando Amelia pareció capaz de dominarse, doña Elena le explicó lo sucedido.
– Lo hemos pasado muy mal, sin comida, sin apenas medicinas… Antonietta cayó enferma y tu madre la cuidó día y noche y se contagió. Tu madre padecía de anemia, estaba muy débil, y además cuando había comida se la daba a Antonietta. Nunca se quejó, se mantuvo firme hasta el final. Además, tuvo que hacer frente al encarcelamiento de tu padre y eso fue lo peor. Todos los días se acercaba a la cárcel para llevarle algo de comida pero no siempre conseguía verle.
– ¿Por qué le metieron en la cárcel? -preguntó Amelia, con voz ronca.
– Alguien lo denunció; no sabemos quién. Tu padre estuvo en el frente, lo mismo que tu tío Armando, y a los dos les hirieron y regresaron a Madrid -explicó doña Elena.
– Mi padre está en la cárcel -añadió Laura.
– ¿En la cárcel? ¿Por qué? -Amelia pareció alterarse de nuevo.
– Por lo mismo que tu padre, porque alguien le ha denunciado por rojo -explicó Laura.
– Ni mi padre ni mi tío fueron nunca rojos, eran de Izquierda Republicana -respondió Amelia, sabiendo que lo que decía era una obviedad para todos.
– Da igual, ahora eso da igual, para Franco lo único que cuenta es de qué lado estaba cada uno -dijo Laura.
– Son unos asesinos -afirmó Amelia.
– ¿Asesinos? Sí, en este país hay y han habido muchos asesinos, pero no sólo los nacionales, no, también los otros han matado a muchos inocentes -respondió doña Elena mientras buscaba un pañuelo para secarse las lágrimas.
Amelia se quedó callada, expectante, sin terminar de entender lo que había dicho su tía.
– Yo soy monárquica, como toda mi familia, lo sabes, lo mismo que lo era tu pobre madre. ¿Quieres saber cómo ha muerto mi hermano mayor? Te lo diré: ya sabes que mi hermano Luis estaba cojo y no le movilizaron. Un día llegó un grupo de milicianos al pueblo, preguntaron si allí había fascistas y le señalaron la casa de mi hermano. Luis nunca fue fascista, de derechas y monárquico sí, pero no fascista. Les dio lo mismo, llegaron a su casa y delante de su mujer y de su hijo lo maniataron, se lo llevaron y le pegaron un tiro en la cuneta. Su hijo Amancio oyó el disparo, salió corriendo de la casa y se encontró a su padre en el suelo con un tiro en la cabeza. ¿Sabes lo que le dijo a mi sobrino el jefe de ese grupo de milicianos? Pues que aquél era el destino que les esperaba a todos los nacionales y que anduviera con cuidado. Sí, eso le dijo a un chiquillo de doce años.
Читать дальше