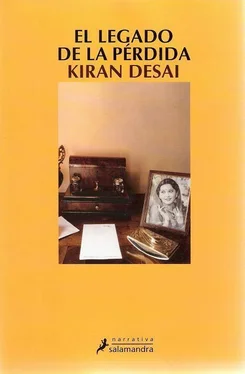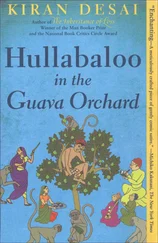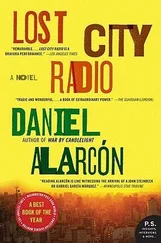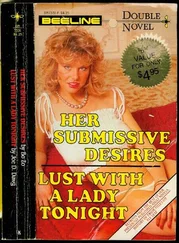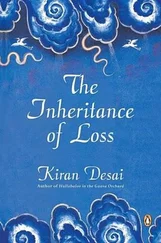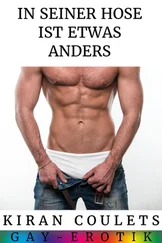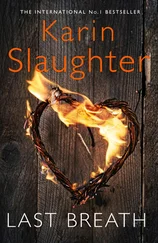Sai miró por la ventana y no alcanzó a ver a qué venía tanto barullo.
El juez estaba gritando:
– ¡Canija, Canija! -Era la hora de su guiso y el cocinero había hervido Nutrinuggets de soja con calabaza y un cubito de caldo Maggi. Al juez le preocupaba que la perra tuviera que comer así, pero ya había dado cuenta del último pedazo de carne que quedaba; el juez se había excluido a sí mismo y a Sai de su consumo, y el cocinero, claro, nunca se había permitido el lujo de comer carne. No obstante, aún quedaba un poco de mantequilla de cacahuete para los chapatis de Canija, y leche en polvo.
Pero Canija no respondía.
– Canijilla, Canija, estofado…
El juez se paseó por el jardín, cruzó la verja y caminó arriba y abajo por la carretera.
– Estofado, estofado… ¿Canijilla, Canija?¡¿canija?! -Su voz se tornó ansiosa.
La tarde dejó paso al anochecer y la neblina fue descendiendo, pero Canija no aparecía.
Recordó a los muchachos con atuendos de guerrillero cuando habían ido a robarle las armas. Canija había ladrado y los chicos habían gritado como unos colegiales y retrocedido para refugiarse medrosos detrás de los arbustos. Pero Canija también estaba asustada; no era el perro valiente que ellos imaginaban.
– ¡¿canija-canija canijilla-canijacanijillacanijacanija?!
Todavía no había aparecido cuando se hizo la oscuridad.
Notó con suma intensidad que al anochecer en Kalimpong se daba una auténtica cesión de poderes. No había manera de alzarse contra una oscuridad tan poderosa, tan enorme, sin resquicio alguno. Salió con la linterna más potente que tenían y dirigió el haz hacia la jungla, en vano; aguzó el oído por si rondaban chacales; aguardó en la galería toda la noche; escudriñó las faldas invisibles de las montañas de enfrente mientras las lámparas de los borrachos se precipitaban ladera abajo cual estrellas fugaces. Para cuando asomó el amanecer, estaba loco de inquietud. Se aventuró hasta las casitas busti para preguntar si la habían visto; preguntó al lechero y el panadero, que había llegado con su abollado baúl lleno de las galletas khari y los bizcochos de leche que tanto le gustaban a Canija.
– No, no he visto a la kutti.
Al juez lo enfureció que se refiriese a ella como una kutti, pero se contuvo: no podía permitirse gritar a aquellos cuya ayuda quizá necesitara.
Preguntó al fontanero y al electricista. Hizo gestos en vano a los sastres sordos que habían confeccionado a Canija un abrigo con tela de una manta, con su hebilla en el vientre y todo.
Sólo encontró rostros vacíos y algunas risas airadas. «Saala Machoot, ¿qué se ha creído, que vamos a buscar a su perro?» Hubo incluso quien se sintió agraviado: «¡En los tiempos que corren! ¡Ni siquiera tenemos qué comer!»
Llamó a las puertas de la señora Thondup, Lola y Noni, de cualquiera que pudiera mostrarse amable, si no por él, al menos por Canija, o en virtud de su profesión, posición o religión. (Echó de menos a los misioneros: ellos lo habrían entendido y se habrían sentido obligados a echarle una mano.) Todos aquellos a quienes acudió se mostraron agoreros. ¡Y luego se decía que corrían tiempos esperanzadores! Todos se resignaban a la suerte de Canija, y el juez sintió ganas de estrangularlos.
La señora Thondup:
– ¿Era un perro caro?
El juez nunca se lo había planteado así, pero sí, le había salido cara, enviada desde un criadero de Calcuta especializado en setters irlandeses. Había venido acompañada de un certificado de pedigrí: «Padre: Cecil. Madre: Ophelia.»
– La ma ma ma ma, deben de haberla robado, juez -dijo la señora Thondup-. A nuestros perros Ping y Ting los trajimos desde Lhasa, y cuando llegamos Ping desapareció. El ladrón la mantuvo en cautividad para que criara, la hizo aparearse una y otra vez. Una buena fuente de ingresos, ¿no? Vaya a unos veinte kilómetros de aquí y verá versiones diluidas de Ping merodeando por todas partes. Al final logró escapar y regresar, pero su personalidad había cambiado por completo. -Señaló a la víctima, que babeaba por su boca de vieja, mirando con ferocidad al juez.
El tío Potty:
– Igual alguien se propone robarle, juez sahib, y se está librando de los obstáculos. Ese Gobbo envenenó a mi Kutta Sahib, hace años ya.
– Pero si nos acaban de robar.
– Algún otro debe de haber decidido hacer lo mismo…
Las princesas afganas:
– Nuestra perra, una afgana, ya sabe, estábamos de viaje con papá y un día desapareció. Se la comieron los nagas, sí, comían perros y comían Frisky. Amenazamos a nuestros esclavos (sí, teníamos esclavos) con matarlos si no la rescataban, pero ni siquiera así se las arreglaron para conseguirlo.
Lola:
– Lo malo que tenemos los indios es que no queremos a los animales. Un perro, un gato, están para recibir patadas. No podemos evitarlo: golpes, piedras, tormentos, no descansamos hasta verlos muertos, y entonces nos alegramos: ¡Bravo! ¡Nos lo hemos cargado! ¡Hemos acabado con él! ¡Ya no está! Eso nos produce satisfacción.
¿Qué había hecho?, se preguntó el juez. No se había portado bien con Canija. La había traído a un lugar donde no tenía posibilidad de sobrevivir, un lugar violento y enloquecido. Los perros vagabundos butaneses -mastines con cicatrices de batalla, muecas desfiguradas por la violencia, las orejas agarrotadas a fuerza de recibir heridas- podían haberla hecho pedazos. La belladona crecía en todos los barrancos, sus flores blancas y almidonadas como las túnicas del Papa, pero alucinógenas: Canija podía haber ingerido su savia venenosa. Las cobras -marido y mujer, anchas como el tarro de las galletas, que pululaban en la loma detrás de Cho Oyu- podían haberla picado. Chacales rabiosos aquejados de alucinaciones, incapaces de beber, incapaces de tragar, podían haber salido del bosque sedientos, tan sedientos… Apenas dos años atrás, cuando trajeron una epidemia de rabia a la ciudad, el juez llevó a Canija a que le pusieran una vacuna que la mayoría de la gente no podía permitirse. La había salvado mientras los perros extraviados eran acorralados y sacrificados por camiones (confundiendo el único trayecto en vehículo de su vida por una nueva vida de lujo, no cesaban de sonreír y menear el rabo) y familias pobres que no podían pagar las tres mil rupias de la vacuna morían; el personal del hospital había recibido orden de decir que no tenían medicamentos por miedo a los disturbios. Entre la locura de la rabia había momentos de lucidez, de manera que las víctimas sabían lo que les estaba ocurriendo, exactamente qué aspecto tenía la demencia, qué se sentía…
El juez había creído que su celosa vigilancia protegería a su perra de todo mal, pero el precio de semejante arrogancia había sido enorme.
Acudió al intendente de subdivisión que había ido a Cho Oyu tras el robo, pero el conflicto en que estaban inmersos había dado al traste con la amabilidad del oficial. Ya no era el entusiasta de la jardinería que elogiara la pasionaria del juez.
– Mi querido señor -le dijo al juez-, a mí también me gustan los animales, pero en los tiempos que corren es un lujo que no podemos permitirnos.
Él mismo había renunciado a su tabaco de cereza especial, pues le parecía un lujo ofensivo en un momento así. Uno siempre se sentía obligado a adoptar una austeridad al estilo de Gandhi cuando la integridad de la nación se veía amenazada: arroz y dal, roti y namak, una y otra vez. Era horrible…
Читать дальше