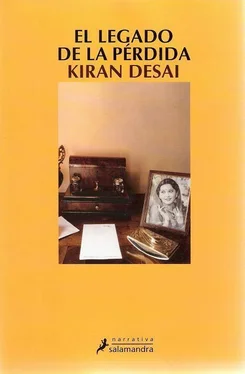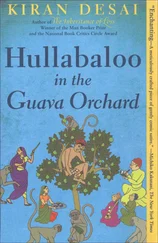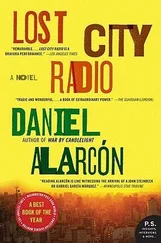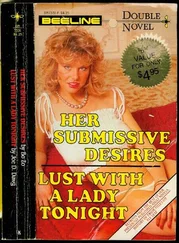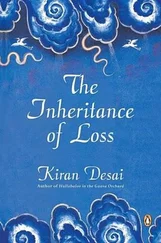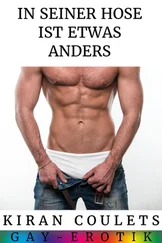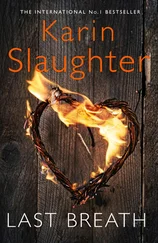Pero el juez se mostró inflexible.
Una vez más, cuando los despacharon como ganado, se sentaron al otro lado de la verja.
– Jao jao -intentó ahuyentarlos el cocinero, aunque sabía que necesitaban descansar antes de caminar otras cinco o seis horas a través del bosque hasta su pueblo.
Una vez más se desplazaron y se sentaron lo bastante lejos como para no ofender. Una vez más vieron a Canija, que tenía el morro pegado al punto de donde emanaba su tufillo preferido, ajena a todo lo demás. De pronto se le alegró la cara a la mujer, que dijo:
– Si vendes un perro de esa raza, puedes sacar mucho dinero…
Canija continuó en lo suyo sin enterarse de nada. De no haber estado allí el juez, podrían haber intentado llevársela.
Unos días después, cuando los de Cho Oyu habían vuelto a olvidar a aquellas dos personas sin importancia -si bien molestas-, éstas volvieron a aparecer.
Pero no fueron a la verja, sino que se ocultaron en el barranco del jhora y esperaron a que Canija, la sibarita en olores, saliera a hacer su ronda diaria por la propiedad. Redescubrir aromas y realzarlos era un arte en constante evolución. Estaba ocupada con uno de los más añejos entre sus preferidos, mejorado con el tiempo, que hacía aflorar ciertas honduras y facetas de su personalidad, tan absorta que no reparó en los intrusos que se acercaron por detrás y se le echaron encima.
Sorprendida, lanzó un gañido, pero de inmediato le sujetaron el hocico con manos curtidas por el trabajo físico.
El juez se estaba dando su baño con ayuda de un balde, el cocinero estaba batiendo mantequilla, Sai yacía en la cama susurrando con malevolencia: «Gyan, malnacido, ¿crees que voy a llorar por ti?» No vieron ni oyeron nada.
Los intrusos cogieron a Canija en volandas, la ataron con una cuerda y la metieron en un saco. El hombre se echó el saco a la espalda y la llevaron por la ciudad sin despertar la menor sospecha. Rodearon la falda de la montaña, luego descendieron y cruzaron el Relli y las tres cumbres que ondeaban como un océano verde azulado, hasta una aldehuela lejos de cualquier camino asfaltado.
– No nos encontrarán, ¿verdad? -le preguntó el suegro a su nuera.
– No vendrán caminando tan lejos, y aquí no se puede llegar en coche. No saben cómo nos llamamos, no conocen nuestro pueblo, no nos hicieron ninguna pregunta.
Estaba en lo cierto.
Ni siquiera la policía se había molestado en averiguar cómo se llamaba el hombre al que habían dejado ciego a golpes. No era probable que se preocuparan por buscar un perro.
Canija estaba sana, observaron al pellizcarla a través del saco; rolliza y lista para proporcionarles un dinerillo. «O quizá podríamos utilizarla para que críe, y luego vender los cachorros…» (No sabían, claro, que un veterinario itinerante la había esterilizado tiempo atrás, cuando empezó a despertar los ardores de toda suerte de taimados gandules en la ladera, mimosos perros perdidos, intrigantes perros señoritos…)
– ¿La dejamos salir del saco?
– Más vale que la tengamos ahí metida por ahora. Seguro que empezaría a ladrar.
Como un autobús desvencijado renqueando por el cielo, el avión de Gulf Air daba la impresión de mantenerse en el aire a duras penas, aunque a los pasajeros no les incomodaba su falta de brío, al contrario. Ah, sí, iban de regreso a casa, con las rodillas encogidas, el techo a la altura de sus cabezas, pegajosos de sudor y resignados a su suerte, pero felices.
La primera escala fue Heathrow, donde descendieron en una fila interminable en el extremo más alejado, que no había sido renovado para los nuevos días de la globalización sino que seguía anclado en la época de la colonización.
Todos los vuelos del Tercer Mundo llegaban allí, familias que aguardaban durante días sus enlaces, acuclilladas en el suelo en grandes corros bacterianos. Había un largo trecho hasta donde pululaban los viajeros europeos y norteamericanos, que hacían esos vuelos dinámicos y sensatos con sitio de sobra para las piernas y tele privada, surcando el cielo como balas para una sola reunión, de tal manera que resultaba difícil imaginar que fueran seres humanos que defecaban, orinaban, sangraban y lloraban. Seda y cachemir, dientes blanqueados, Prozac, portátiles y un sándwich para almorzar llamado The Milano.
Frankfurt. La carga del avión pasó la noche en una zona de cuarentena similar, un millar de almas tumbadas como si ocuparan un depósito de cadáveres, hasta en el detalle de las caras cubiertas para protegerse de los fluorescentes y su incesante zumbido.
Igual que un autobús, Nueva York-Londres-Frankfurt-Abu Dabi-Dubai-Bahréin-Karachi-Delhi-Calcuta, el avión se detuvo de nuevo para que subieran hombres de los países del Golfo. Llegaban a toda prisa («¡Rápido! ¡Rápido!… ¡Rápido!»), abriendo la cremallera del equipaje de mano en busca del whisky escocés, que bebían directamente a morro. Se formaban sinuosos cristalinos de hielo en la ventanilla del avión. Dentro hacía calor. Biju se acabó su bandeja de pollo al curry, arroz con espinacas, helado de fresa. Se enjuagó la boca y escupió en el bote vacío de helado, y luego intentó que le dieran otra comida. «Ya andamos escasos, tal como están las cosas», le dijeron las azafatas, hostigadas por los hombres, borrachos y vociferantes, que las pellizcaban al pasar y las llamaban por su nombre: «¡Sheila! ¡Raveena! ¡Kusum! ¡Nandita!»
Al olor a sudor se unía ahora el denso tufo a comida y tabaco, la respiración reciclada de todo un avión, la fetidez cada vez más intensa del lavabo.
En el espejo de aquel lavabo, Biju se saludó a sí mismo. Allí estaba, camino de casa, sin saber cómo se llamaba ni poseer conocimiento alguno sobre el presidente norteamericano, sin saber cómo se llamaba el río en cuya orilla tanto tiempo había pasado, sin haber oído hablar siquiera de ningún lugar turístico: nada de la estatua de la Libertad, Macy's, Little Italy, el puente de Brooklyn, el Museo de la Inmigración; nada de panecillos polacos en Barney Greengrass, ni espesas bolas de masa hervida en Jimmy's Shanghai, nada del recorrido por las iglesias donde cantaban gospel en Harlem. Regresaba sobrevolando el océano solitario, una perspectiva muy triste. Así que se hizo la firme promesa de olvidar lo aprendido. Empezaría de nuevo. Se compraría un taxi. Sus ahorros eran escasos, acumulados en el zapato, el calcetín, la ropa interior, a lo largo de aquellos años, pero se las arreglaría. Conduciría arriba y abajo por la ladera de la montaña los días de mercado, con oropeles, dioses en el salpicadero, una bocina graciosa: PAUpumPOM o TUIII-dii-dii DIII-TUIII-dii-dii. Y construiría una casa con paredes sólidas, un tejado que no se volaría cada vez que llegara el monzón. Biju proyectó en su cabeza la escena del encuentro con su padre una y otra vez como una película, y lloró un poquito al imaginar tanta felicidad y emoción. Se sentarían al fresco por las tardes, beberían chhang, contarían chistes como los que oía a los hombres achispados en el avión:
Resulta que un día Santa Singh y Banta Singh están vagueando, pasando el rato, mirando el cielo, y de pronto pasa un avión militar, saltan hombres en paracaídas, se montan en jeeps militares que los esperan en los campos y se van a casa. «Arre, sala, eso sí que es vida -le dice Santa a Banta-, vaya manera de ganar dinero.» Así que van a la oficina de reclutamiento y pocos meses después, allí están, en el avión. «Wahe Guruji Ka Khalsa, ¡Vahe Guruji Ki Fateh», dice Santa, y se tira. «Wahe Guruji Ka Khalsa, Wahe Guruji Ki Fateh», dice Banta, y se tira. «Arre, Banta -dice Santa, un instante después-, este sala paracaídas no se abre.» «Ai Santa -dice Banta-, el mío tampoco. La típica intezaam del gobierno. Ya vas a ver, cuando lleguemos abajo, seguro que no está el bhenchoot jeep.»
Читать дальше