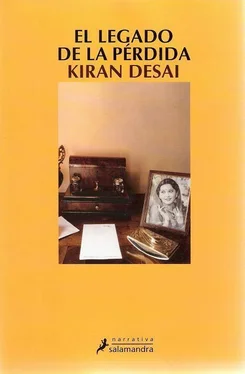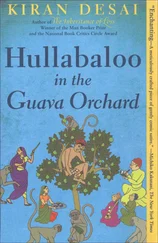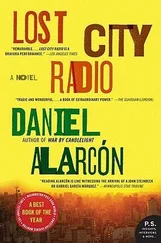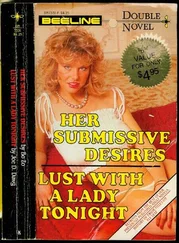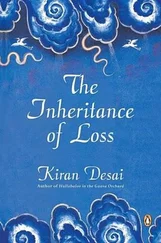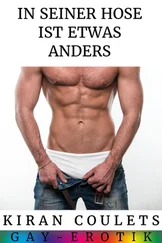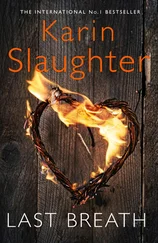Al cabo, la policía no pudo soportar más el suspense de su sospecha, y abrieron fuego.
Los manifestantes de la primera línea se dispersaron, echando a correr a derecha e izquierda…
Los que iban detrás, que en ese momento estaban más allá del cine Kanchan, empujados por quienes estaban aún más atrás, fueron abatidos.
En un borrón a cámara rápida, trece muchachos del pueblo cayeron muertos.
Así era como avanzaba la historia, el lento desarrollo, la apresurada quema, los saltos tanto atrás como adelante, engullendo a los jóvenes en un odio antiguo. El espacio entre la vida y la muerte, al cabo, demasiado pequeño para medirlo.
En ese momento, algunos de los que huían se volvieron para lanzarse contra la policía clamando venganza. Les arrebataron las armas y los agentes, al verse repentina y drásticamente superados en número, empezaron a suplicar y gimotear. Un jawan murió acuchillado, a otro le cortaron los brazos, un tercero recibió una puñalada, y clavaron cabezas de policía en lo alto de postes delante de la comisaría, enfrente del banco bajo el ciruelo donde la gente de la ciudad descansaba en tiempos más pacíficos y el cocinero leía de vez en cuando sus cartas. Un cadáver decapitado pasó fugazmente calle abajo, la sangre manando a borbotones por el cuello, y todos vieron la verdad acerca de las criaturas vivas: que tras la muerte, en una humillación final, el cuerpo se defeca encima.
La policía retrocedió marcha atrás como en una película rebobinada, pero se encontraron con que otros agentes llegados antes habían cerrado la puerta de la comisaría y yacían aterrados en el suelo; no estaban dispuestos a dejar entrar a sus camaradas, aunque golpearan y suplicaran. Así pues, perseguidos por la muchedumbre, los policías a quienes sus propios compañeros habían negado refugio, entraron por la fuerza en domicilios privados.
Lola y Noni, que habían dado cobijo de nuevo a los muchachos del FLNG la noche anterior, se encontraron con tres policías que aporreaban la puerta de Mon Ami. Irrumpieron en la sala y se sentaron sin dejar de gemir, mientras las señoras echaban las cortinas a su alrededor.
– Qué patético -les dijo Lola-. ¡¿Ustedes son la policía?! -Porque ahora ellos estaban a su merced y ella a merced de ellos-. ¡No nos han ayudado en todo este tiempo ¿y ahora necesitan nuestra ayuda?!
– Ma -la llamaron-, ma, por favor, no nos eche, haremos lo que quiera por usted. Como si fuéramos hijos suyos.
– ¡Ja! ¡Ahora me llamáis ma! Qué bonito. Qué gracia. No os comportabais así la semana pasada.
En el bazar seguían los disturbios. Tiraron jeeps al barranco, y al quemar autobuses, la luz de las llamas proyectó reflejos estridentes contra la bruma vespertina que empezaba a asentarse, y el fuego se propagó hasta las junglas de bambú. El aire en el interior de los tallos huecos se expandió, haciéndolos reventar y arder con el sonido de disparos renovados, amplificados.
Todo el mundo corría, los que participaban a regañadientes, los responsables y la policía apalizada. Se dispersaron por los senderos laterales hacia Bong Busti y Teesta Bazaar. El cocinero corría solo porque había perdido al vigilante de MetalBox, empujado en otra dirección. Corría tan rápido como se lo permitían los pulmones y las piernas, con el corazón palpitando dolorosamente en el pecho, los oídos y la garganta, cada respiración emponzoñada. Se las arregló para alejarse un trecho por el empinado atajo hacia la carretera de Ringkingpong, y allí sintió que las piernas le cedían bajo el peso del cuerpo, a tal punto le temblaban. Se sentó algo más arriba del bazar entre varas de bambú con banderas de oración blancas, las leyendas desvaídas como los colores de una concha arrastrada por el océano. La torre victoriana del Departamento de Investigación Criminal quedaba a su espalda, y también la oscura mole de las mansiones Galingka, Tashiding y Morgan, que databan de los tiempos británicos pero ahora eran casas de huéspedes. Un jardinero estaba en cuclillas en el jardín de la mansión Morgan, que todavía lucía las plantas traídas de Inglaterra por la señora Morgan. Parecía ajeno a lo que estaba ocurriendo; miraba fijamente sin curiosidad ni ambición, sin inquietud, desarrollando una cualidad exenta de cualidades que le permitiera sobrellevar esta vida.
El cocinero veía los fuegos ardiendo y los hombres que se dispersaban. A medida que atravesaban la calima producida por las llamas, daban la impresión de ondularse y henchirse cual espejismos. Por encima de él estaba el Kanchenjunga, sólido, extraordinario, un paisaje que durante siglos había otorgado a los hombres su libertad e insuflado dicha a los corazones humanos obstruidos. Pero el cocinero no podía sentir nada de eso ahora, y tampoco sabía si la vista de la montaña podría ofrecérselo alguna vez. Arañando su corazón como si de una puerta se tratara estaba su pánico, un roedor que no paraba de revolver.
¿Cómo podría nada ser igual? Por el camino del mercado, el rojo de la sangre formaba charcos relucientes mezclados con una mancha amarilla de dal que alguien debía de haber traído con la esperanza de ir de picnic tras el desfile, y había moscas rondando, zapatillas desparejadas, un triste par de gafas rotas, incluso un diente. Era muy parecido a la advertencia del gobierno sobre la seguridad que proyectaban en el cine antes de la película: un hombre iba en bicicleta a trabajar, un hombre pobre pero con una esposa que lo amaba y le había puesto el almuerzo en una tartera; entonces se oía un estruendo de bocinas y un pequeño y desesperado tintineo de bicicleta, y un turbio borrón iba cobrando nitidez hasta convertirse en la imagen muda de una mancha de comida mezclada con sangre. Los colores carentes de armonía, la domesticidad mezclada con la muerte, la certidumbre que se topaba con lo inesperado, el cariño sustituido por la violencia, todo eso siempre hacía que al cocinero le entraran ganas de vomitar y sollozar al mismo tiempo.
Eso hizo, y llorando, continuó a hurtadillas de regreso a Cho Oyu, ocultándose entre los arbustos cuando le adelantaron tanques del ejército que bajaban hacia la ciudad desde el área de acantonamiento. En vez de enemigos extranjeros, en vez de los chinos para los que se habían preparado, contra quienes habían alimentado su odio, debían enfrentarse a sus compatriotas…
Aquel lugar, aquel mercado donde había regateado de buena gana el precio de las patatas e insultado -sí, insultado- al wallah de fruta con dichosa impunidad, y disfrutado de las groserías acerca de frutos podridos que brotaban de sus labios; aquel lugar donde había perdido los estribos con los sastres sordos, el inepto fontanero, el lento pastelero con los canutillos de crema; aquel lugar donde había residido a salvo en el convencimiento de que era un lugar esencialmente civilizado en el que había sitio para todos ellos; aquel lugar donde él había existido en lo que semejaba una encantadora hosquedad, le demostraba ahora que andaba errado. No lo querían en Kalimpong y no era aquél su sitio.
En ese momento le sobrevino el miedo de no ver a su hijo nunca más…
Las cartas que había recibido a lo largo de los años no eran sino su propia esperanza que le escribía. Biju no era más que algo en lo que le gustaba pensar. No existía. ¿Podía existir?
Los incidentes terribles se prolongaron a lo largo del invierno y una primavera florida, el verano, luego la lluvia y el invierno de nuevo. Las carreteras estaban cerradas, había toque de queda todas las noches, y Kalimpong estaba atrapada en su propia locura. No se podía abandonar la ladera de las montañas; nadie salía de casa si podía evitarlo, se quedaba encerrado y parapetado.
Читать дальше