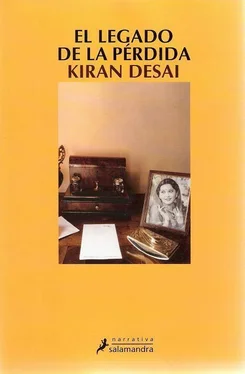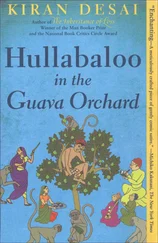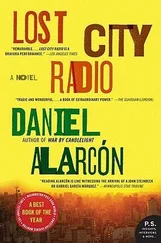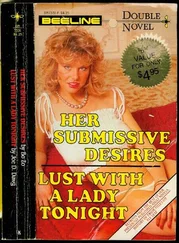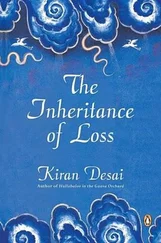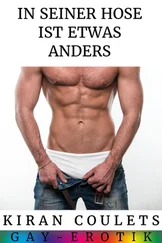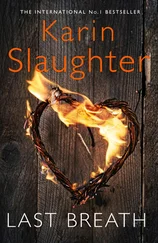– Tío, pero ¿cómo es Inglaterra?
Y él dijo:
– No lo sé.
– ¿¿Cómo es posible que no lo sepas??
– Es que nunca he estado.
¡Tantos años en el ejército británico y nunca había estado en Inglaterra! ¿Cómo podía ser? Creían que había prosperado y se había olvidado de ellos, viviendo como un lord londinense…
¿Dónde había estado, pues?
El tío no quería decirlo. Una vez cada cuatro semanas iba a correos para recoger su pensión de siete libras al mes. Casi todo el tiempo permanecía sentado en una silla plegable, moviendo en silencio un rostro exento de expresión como un girasol, con una insistencia vaga y disminuida en seguir el sol; el único objetivo que le quedaba en la vida era casar las dos: la esfera de su rostro y la esfera de luz.
La familia había decantado su fortuna por la docencia y el padre de Gyan enseñaba en la escuela de una plantación de té más allá de Darjeeling.
Entonces se interrumpió el relato.
– ¿Qué hay de tu padre? ¿Cómo es? -indagó Sai, pero no lo atosigó. Después de todo, bien sabía de relatos que debían interrumpirse.
Las noches ya estaban refrescando, y oscurecía más temprano. Sai, que regresaba tarde y titubeaba a la hora de posar el pie en el camino, se detuvo en casa del tío Potty para coger una linterna. «¿Dónde está ese chico tan guapo? -le tomaron el pelo el tío Potty y el padre Booty-. Dios santo, esos chicos nepalíes: pómulos marcados, brazos musculosos, anchos de hombros. Son hombres capaces de hacer cosas, Sai, cortar árboles, levantar vallas, llevar cajas pesadas… mmm mmm.»
El cocinero la esperaba en la verja con una lámpara cuando por fin llegó a Cho Oyu. Su rostro malhumorado y surcado de arrugas atisbaba desde un surtido de bufandas y jerséis.
– He estado venga a esperar y esperar… ¡En plena oscuridad y no regresabas a casa! -rezongó, abriendo camino con andares de pato por el sendero que iba de la verja a la casa, con un aspecto orondo y mujeril.
– ¿Por qué no me dejas en paz? -respondió ella, consciente por primera vez de lo insoportablemente molestos que resultaban familiares y amigos ahora que había encontrado libertad y espacio para el amor.
El cocinero se sintió herido en su corazón de mermelada picante.
– Voy a darte un azote -le dijo a voz en cuello-. ¡Te he criado desde niña! ¡Con todo mi cariño! ¿Son ésas maneras de hablar? Pronto estaré muerto y entonces ¿a quién recurrirás? Sí, sí, me moriré pronto. Igual entonces te alegras. Aquí estoy, tan preocupado, y ahí estás tú, divirtiéndote, te trae todo sin cuidado…
– Vamosvamos. -Como siempre, ella terminó intentando apaciguarlo.
Él no se dejaba apaciguar, pero luego empezaba a cejar, un poquito nada más.
En el café Gandhi, las luces se mantenían tenues para disimular mejor las manchas. Había un largo trecho desde allí hasta la moda de la fusión, el queso de cabra y la samosa de albahaca, la margarita de mango. Aquello era un local auténtico, indio esencial, y se podía pedir toda la carta para llevar, a una parada en metro o incluso por teléfono: dorados y sillas rojas, rosas de plástico en la mesa con gotitas de rocío sintéticas, pinturas en tela con motivos…
Ah, no, otra vez no…
Sí, otra vez:
Krishna y sus acompañantes, la belleza del pueblo en el pozo…
Y el menú.
Ah, no, otra vez no…
Sí, otra vez:
Tikka masala, tandoori a la plancha, verduras al curry, dal makhni, pappadum. Harish-Harry decía: «Busca tu mercado. Estudia tu mercado. Atiende las necesidades de tu mercado.» Demanda-oferta. Punto de concordancia entre la India y América. Por eso somos buenos inmigrantes. Un emparejamiento perfecto. (De hecho, queridos señores y señoras, ya ejercíamos una variante sumamente evolucionada del capitalismo mucho antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos; sí, es posible que estén convencidos de su éxito, pero toda la civilización se deriva de la India, así es.)
Pero ¿estaba subestimando su mercado? Le daba igual.
Los clientes -estudiantes sin blanca, profesores no numerarios- se atiborraban en el bufet del almuerzo, «todo lo que pueda comer por 5,99 dólares», y salían tambaleándose subyugados por la achispada música de encantador de serpientes y la pesadez de la comida.
Para ocuparse de las cantidades de clientes que entraban a espuertas, la esposa de Harish-Harry llegaba los domingos por la mañana después de haberse lavado el pelo. Una cola de caballo de guedejas empapadas, recogida de cualquier manera con una cinta dorada de una caja de frutas y frutos secos de Diwali, iba goteando en el suelo tras de sí.
– Arre, Biju… to sunao kahani -decía siempre-, batao… ¿Qué te cuentas?
Pero daba igual que se contara algo o no, porque iba inmediatamente a los libros de cuentas que se guardaban bajo una hilera de dioses y varitas de incienso.
– Ja ja-se reía su marido encantado, con destellos de diamantes y oro en el terciopelo negro de sus pupilas-. Nadie es capaz de engañar a Malini. Se pone al teléfono y le saca a cualquiera la mejor oferta.
Fue idea de Malini que el personal viviera debajo, en la cocina.
«Alojamiento gratuito», le había dicho Harish-Harry a Biju.
Al ofrecer un indulto temporal de los alquileres de Nueva York, podía rebajar el sueldo a una cuarta parte del salario mínimo, reclamar las propinas para el establecimiento, tener vigilados a los empleados y hacerlos trabajar como burros jornadas de quince, dieciséis, diecisiete horas. Saran, Jeev, Rishi, el señor Lalkaka y ahora Biju. Todos ilegales. «Aquí somos una familia feliz -comentaba ella mientras se frotaba enérgicamente aceite vegetal sobre los brazos y la cara-, no hay necesidad de pociones ni lociones, baba, esto funciona igual de bien.»
Biju había dejado el sótano de Harlem una mañana temprano cuando las hojas del descarnado árbol a la salida eran una sorpresa de color naranja, tersas y luminosas. Llevaba consigo una bolsa y el colchón, un rectángulo de espuma de embalaje enrollado en un fardo y atado con cuerda. Antes de hacer el equipaje, echó otro vistazo a la foto de boda de sus padres que se había traído de la India, cada vez más descolorida; a esas alturas, era la fotografía de dos espectros cariacontecidos. Justo cuando estaba a punto de irse, Jacinto, que siempre aparecía en busca del alquiler en el momento más oportuno, dobló la esquina: «Adiós, adiós», el diente de oro lanzando un destello que habría alegrado a un minero.
Biju volvió la vista por última vez hacia aquella fachada de antigua respetabilidad cada vez más deteriorada. A lo lejos se veía la tumba de Grant como una tarta funeraria redonda y gris con toscos adornos. Más cerca, los barrios de viviendas protegidas eran una densa serie de gráficos de barras en contraste con el horizonte.
Estableció su nueva existencia en el café Gandhi, entre cazuelas enormes y sacos serrinosos de masalas. Los hombres se lavaban la cara y se enjuagaban la boca en el fregadero de la cocina, se peinaban en el espejo de tamaño sello colgado encima con una tachuela, ponían a secar los pantalones en una cuerda tendida de un extremo a otro de la habitación, junto con los trapos. Por la noche desenrollaban su lecho allí donde quedara sitio.
Las ratas de sus anteriores trabajos no habían abandonado a Biju. También estaban aquí, exultantes entre la basura, abriéndose paso a través de la madera con sus garras, horadando agujeros que Harish-Harry rellenaba con estropajo de aluminio, aunque no tardaban en apartar obstáculos tan nimios. Bebían leche como les aconsejaban los anuncios, tomaban proteínas; las vitaminas y los minerales se derramaban de sus invencibles orejas y garras, sus encías y piel. Kwashiorkov, beriberi, bocio (que en Kalimpong había provocado que toda una población de enanos dementes con papada de sapo vagara por la ladera de la montaña): no se conocían males carenciales semejantes entre estas ratas.
Читать дальше