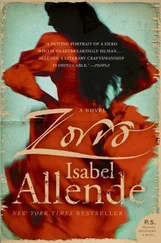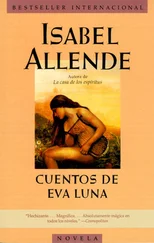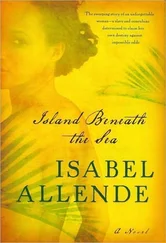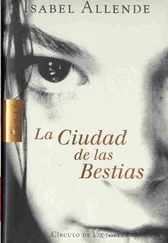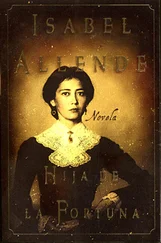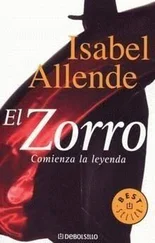Los milicianos y los commandeurs se turnaban en la noche para vigilar el campamento y las fogatas, que mantenían a raya a los animales y calmaban a la gente. Nadie estaba tranquilo en la oscuridad. Los amos dormían en hamacas dentro de una amplia tienda de lona encerada, con sus baúles y algunos muebles. Eugenia, antes golosa, ahora tenía apetito de canario, pero se sentaba con ceremonia a la mesa, porque todavía cumplía con la etiqueta. Esa noche ocupaba una silla de felpa azul, vestida de raso, con el cabello sucio sujeto en un moño, sorbiendo limonada con ron. Frente a ella, su marido sin jubón, con la camisa abierta, barba incipiente y los ojos enrojecidos, bebía el licor directamente de la botella. La mujer apenas podía contener las náuseas ante los platos: cordero cocinado con picante y especias para disimular el mal olor del segundo día de viaje, frijoles, arroz, tortas saladas de maíz y fruta en almíbar. Tété la abanicaba sin poder evitar la lástima. Se había encariñado con doña Eugenia, como ésta prefería ser llamada. El ama no le pegaba y le confiaba sus cuitas, aunque al comienzo no le entendía, porque le hablaba en español. Le contaba cómo su marido la cortejó en Cuba con galanterías y regalos, pero después, en Saint-Domingue, mostró su verdadero carácter: estaba corrompido por el mal clima y la magia de los negros, como todos los colonos de las Antillas. Ella, en cambio, era de la mejor sociedad de Madrid, de familia noble y católica. Tété no sospechaba cómo sería su ama en España o en Cuba, pero notaba que se iba deteriorando a ojos vista. Cuando la conoció, Eugenia era una joven robusta dispuesta a adaptarse a su vida de recién casada, pero en pocos meses enfermó del alma. Se asustaba por todo y lloraba por nada.
En la tienda los amos cenaban como en el comedor de la casa grande. Un esclavo barría bichos del suelo y espantaba mosquitos, mientras otros dos se mantenían de pie detrás de las sillas de los amos, descalzos, con la librea chorreada y apestosas pelucas blancas, listos para servirlos. El amo tragaba distraído, casi sin mascar, mientras doña Eugenia escupía los bocados enteros en su servilleta, porque todo le sabía a azufre. Su marido le repetía que comiera tranquila, porque la rebelión había sido aplastada antes de comenzar y los cabecillas estaban encerrados en Le Cap con más hierros encima de los que podían levantar, pero ella temía que rompieran las cadenas, como el brujo Macandal. Fue mala idea del amo contarle de Macandal, pues acabó de espantarla. Doña Eugenia había oído hablar de la quema de herejes que antes se practicaba en su país y no deseaba presenciar semejante horror. Esa noche se quejó de que un torniquete le apretaba la cabeza, ya no podía más, quería ir a Cuba a ver a su hermano, podía ir sola, el viaje era corto. Quise secarle la frente con un pañuelo, pero me apartó. El amo le contestó que ni lo pensara, que era muy peligroso y no sería apropiado que llegara sola a Cuba. «¡Que no se hable más de esto!», exclamó enojado, poniéndose de pie antes de que el esclavo alcanzara a retirarle la silla y salió a dar las últimas instrucciones al jefe de capataces. Ella me hizo una seña, cogí su plato y me lo llevé a un rincón, tapado con un trapo, para comerme las sobras más tarde, y enseguida la preparé para la noche. Ya no usaba el corsé, las medias y las enaguas que llenaban sus baúles de novia, en la plantación andaba con batas livianas, pero siempre se arreglaba para cenar. La desnudé, le traje la bacinilla, la lavé con un trapo mojado, le eché polvos de alcanfor para los mosquitos, le puse leche en la cara y las manos, le quité las horquillas del peinado y le cepillé el cabello castaño cien veces, mientras ella se dejaba hacer con la mirada perdida. Estaba transparente. El amo decía que era muy bella, pero a mí sus ojos verdes y sus colmillos en punta no me parecían humanos. Cuando terminé de asearla, se hincó en su reclinatorio y rezó en voz alta un rosario completo, coreado por mí, como era mi obligación. Había aprendido las oraciones, aunque no entendía su significado. Para entonces sabía varias palabras en español y podía obedecerle, porque no daba órdenes en francés o créole. No le correspondía a ella hacer el esfuerzo de comunicarse, sino a nosotros. Así decía. Las cuentas de nácar pasaban entre sus dedos blancos mientras yo calculaba cuánto me faltaba para comer y echarme a dormir. Por fin besó la cruz del rosario y lo guardó en una bolsa de cuero, plana y alargada como un sobre, que solía colgarse al cuello. Era su protección, como la mía era mi muñeca Erzuli. Le serví una copa de oporto para ayudarla a dormir, que bebió con una mueca de asco, la ayudé a tenderse en la hamaca, la cubrí con el mosquitero y empecé a mecerla, rogando que se durmiera pronto sin distraerse con el aletear de los murciélagos, los pasitos sigilosos de los animales y las voces que a esa hora la acosaban. No eran voces humanas, así me lo había explicado; provenían de las sombras, la jungla, el subsuelo, el infierno, África, no hablaban con palabras, sino con aullidos y risas destempladas. «Son los espectros que invocan los negros», lloraba, aterrada. «Chis, doña Eugenia, cierre los ojos, rece…» Yo estaba tan asustada como ella, aunque nunca había oído las voces ni había visto a los espectros. «Naciste aquí, Zarité, por eso tienes oídos sordos y ojos ciegos. Si vinieras de Guinea sabrías que hay espectros por todas partes», me aseguraba Tante Rose, la curandera de Saint-Lazare. A ella la nombraron mi madrina cuando llegué a la plantación, tuvo que enseñarme todo y vigilar para que no me escapara. «No se te ocurra intentarlo, Zarité, te perderías en los cañaverales y las montañas están más lejos que la luna.»
Doña Eugenia se durmió y me arrastré a mi rincón, donde no llegaba la luz temblorosa de las lámparas de aceite, busqué el plato a tientas, recogí un poco del guiso de cordero con los dedos y noté que las hormigas se me habían adelantado, pero me gusta su sabor picante. Iba por el segundo bocado cuando entraron el amo y un esclavo, dos sombras largas en la tela de la tienda y el intenso olor a cuero, tabaco y caballo de los hombres. Cubrí el plato y esperé sin respirar, haciendo fuerza con el corazón para que no se fijaran en mí. «Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores», murmuró el ama en sueños y agregó con un grito «¡puta del diablo!». Volé a mecer la hamaca antes de que despertara.
El amo se sentó en su silla y el esclavo le quitó las botas; después lo ayudó a desprenderse de los pantalones y el resto de la ropa, hasta que quedó sólo con la camisa, que le llegaba a las caderas y dejaba a la vista su sexo, rosado y flácido, como una tripa de puerco, en un nido de pelos pajizos. El esclavo le sostuvo la bacinilla para orinar, esperó a que lo despidiera, apagó las lámparas de aceite, pero dejó las velas, y se retiró. Doña Eugenia volvió a agitarse y esta vez despertó con los ojos despavoridos, pero yo ya le había servido otra copa de oporto. Seguí meciéndola y pronto se durmió de nuevo. El amo se acercó con una vela y alumbró a su esposa; no sé lo que buscaba, tal vez a la muchacha que lo había seducido un año antes. Hizo ademán de tocarla, pero lo pensó mejor y se limitó a observarla con una expresión extraña.
– Mi pobre Eugenia. Pasa la noche atormentada por pesadillas y el día atormentada por la realidad -murmuró.
– Sí, amo.
– No comprendes nada de lo que digo, ¿verdad, Tété?
– No, amo.
– Mejor así. ¿Cuántos años tienes?
– No sé, amo. Diez, más o menos.
– Entonces aún te falta para hacerte mujer, ¿no?
Читать дальше