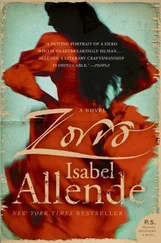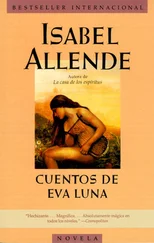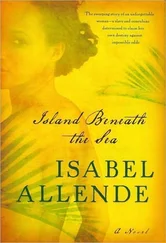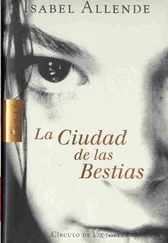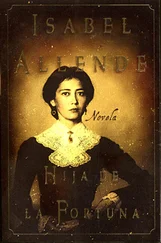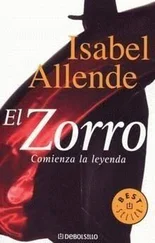El jefe de capataces, Prosper Cambray, tascaba el freno de su ambición y andaba con cuidado porque su jefe era desconfiado y no resultó presa fácil, como pensó al principio, pero tenía la esperanza de que no durara mucho en la colonia: carecía de los cojones y la sangre espesa que se requieren en una plantación y además cargaba con la española, esa mujercita de nervios enclenques cuyo único deseo era escapar de allí.
En temporada seca, la travesía hasta Le Cap podía hacerse en un día completo con buenos caballos, pero Toulouse Valmorain viajaba con Eugenia en una silla de mano y los esclavos a pie. Había dejado en la plantación a las mujeres, los niños y aquellos hombres que ya habían perdido la voluntad y no necesitaban un escarmiento. Cambray había escogido a los más jóvenes, los que todavía podían imaginar la libertad. Por mucho que los commandeurs hostigaran a la gente, no podían apurarla más allá de la capacidad humana. La ruta era incierta y estaban en plena estación de lluvias. Sólo el instinto de los perros y el ojo certero de Prosper Cambray, créole , nacido en la colonia y conocedor del terreno, impedían que se perdieran en la espesura, donde se confundían los sentidos y se podía dar vueltas para siempre. Todos iban asustados: Valmorain de un asalto de cimarrones o una rebelión de sus esclavos -no sería la primera vez que ante la posibilidad de huir los negros opusieran el pecho desnudo a las armas de fuego, creyendo que sus loas los protegerían de las balas-, los esclavos temían los látigos y los espíritus maléficos del bosque y Eugenia sus propias alucinaciones. Cambray sólo temblaba ante los muertos vivos, los zombis, y ese temor no consistía en enfrentarlos, ya que eran muy escasos y tímidos, sino en acabar convertido en uno. El zombi era esclavo de un brujo, un bokor , y ni la muerte podía liberarlo, porque ya estaba muerto.
Prosper Cambray había recorrido muchas veces esa región persiguiendo fugitivos con otros milicianos de la Marechaussée. Sabía descifrar las señales de la naturaleza, huellas invisibles para otros ojos, podía seguir un rastro como el mejor sabueso, oler el miedo y el sudor de una presa a varias horas de distancia, ver de noche como los lobos, adivinar una rebelión antes de que se gestara y demolerla. Se jactaba de que bajo su mando pocos esclavos habían huido de Saint-Lazare, su método consistía en quebrarles el alma y la voluntad. Sólo el miedo y el cansancio vencían a la seducción de la libertad. Producir, producir, producir hasta el último aliento, que no tardaba demasiado en llegar, porque nadie hacía huesos viejos allí, tres o cuatro años, nunca más de seis o siete. «No te sobrepases con los castigos, Cambray, porque me debilitas a la gente», le había ordenado Valmorain en más de una ocasión, asqueado por las llagas purulentas y las amputaciones, que inutilizaban para el trabajo, pero nunca lo contradecía delante de los esclavos; la palabra del jefe de capataces debía ser inapelable para mantener la disciplina. Así lo deseaba Valmorain, porque le repugnaba lidiar con los negros. Prefería que Cambray fuera el verdugo y él se reservaba el papel de amo benevolente, lo que calzaba con los ideales humanistas de su juventud. Según Cambray, era más rentable reemplazar a los esclavos que tratarlos con consideración; una vez amortizado su costo convenía explotarlos a muerte y luego comprar otros más jóvenes y fuertes. Si alguien tenía dudas de la necesidad de aplicar mano dura, la historia de Macandal, el mandinga mágico, se las disipaba.
Entre 1751 y 1757, cuando Macandal sembró la muerte entre los blancos de la colonia, Toulouse Valmorain era un niño mimado que vivía en las afueras de París en un pequeño château , propiedad de la familia desde hacía varias generaciones y no había oído nombrar a Macandal. No sabía que su padre había escapado por milagro de los envenenamientos colectivos en Saint-Domingue y que si no hubieran cogido a Macandal, el viento de la rebelión habría barrido la isla. Postergaron su ejecución para dar tiempo a los plantadores a llegar hasta Le Cap con sus esclavos; así los negros se convencerían de una vez para siempre de que Macandal era mortal. «La historia se repite, nada cambia en esta isla maldita», le comentó Toulouse Valmorain a su mujer, mientras recorrían el mismo camino que hiciera su padre años antes por la misma razón: para presenciar un escarmiento. Le explicó que ésa era la mejor forma de desalentar a los revoltosos, como habían decidido el gobernador y el intendente, quienes por una vez estuvieron de acuerdo en algo. Esperaba que el espectáculo tranquilizara a Eugenia, pero no imaginó que el viaje iba a volverse una pesadilla. Estaba tentado de dar media vuelta y regresar a Saint-Lazare, pero no podía hacerlo, los plantadores debían presentar un frente unido contra los negros. Sabía que circulaban chismes a sus espaldas, decían que estaba casado con una española medio loca, que era arrogante y aprovechaba los privilegios de su posición social, pero no cumplía con sus obligaciones en la Asamblea Colonial, donde el sillón de los Valmorain permanecía desocupado desde la muerte de su padre. El Chevalier había sido un monárquico fanático, pero su hijo despreciaba a Luis XVI, ese monarca irresoluto en cuyas manos gordinflonas descansaba la monarquía.
La historia de Macandal, que su marido le había contado, desató la demencia de Eugenia, pero no la causó, porque corría por sus venas: nadie le había dicho a Toulouse Valmorain cuando aspiraba a su mano en Cuba, que había varias lunáticas en la familia García del Solar. Macandal era un bozal traído de África, musulmán, culto, leía y escribía en árabe, tenía conocimientos de medicina y plantas. Perdió el brazo derecho en un horrendo accidente, que habría matado a otro menos fuerte, y como quedó inutilizado para los cañaverales, su amo lo mandó a cuidar ganado. Recorría la región alimentándose de leche y frutos, hasta que aprendió a usar la mano izquierda y los dedos de los pies para tender trampas y hacer nudos; así pudo cazar roedores, reptiles y pájaros. En la soledad y el silencio recuperó las imágenes de su adolescencia, cuando se entrenaba para la guerra y la caza, como correspondía a un hijo de rey: frente alta, pecho erguido, piernas rápidas, ojos alerta y la lanza empuñada con firmeza. La vegetación de la isla era diferente a la de las regiones encantadas de su juventud, pero empezó a probar hojas, raíces, cortezas, hongos de muchas clases y descubrió que unos servían para curar, otros para provocar sueños y estados de trance, algunos para matar. Siempre supo que iba a fugarse, porque prefería dejar el pellejo en los peores suplicios antes que seguir siendo esclavo; pero se preparó con cuidado y esperó con paciencia la ocasión propicia. Al fin se largó a las montañas y desde allí inició la sublevación de esclavos que habría de sacudir la isla como un terrible ventarrón. Se unió a otros cimarrones y pronto se vieron los efectos de su furia y su astucia: un ataque por sorpresa en la noche más oscura, resplandor de antorchas, golpes de pies desnudos, gritos, metal contra cadenas, incendio en los cañaverales. El nombre del mandinga iba de boca en boca repetido por los negros como una oración de esperanza. Macandal, el príncipe de Guinea, se transformaba en pájaro, lagartija, mosca, pez. El esclavo atado al poste alcanzaba a ver pasar una liebre a la carrera antes de recibir el latigazo que lo sumiría en la inconsciencia: era Macandal, testigo del suplicio. Una iguana impasible observaba a la muchacha que yacía violada en el polvo. «Levántate, lávate en el río y no olvides, porque pronto vendré con el desquite», silbaba la iguana. Macandal. Gallos decapitados, símbolos pintados con sangre, hachas en las puertas, una noche sin luna, otro incendio.
Читать дальше