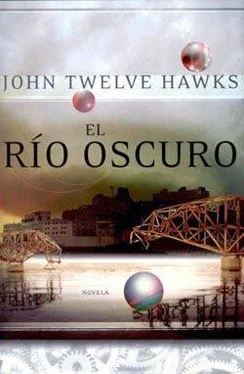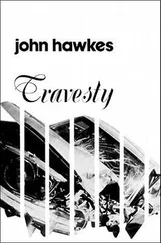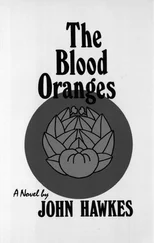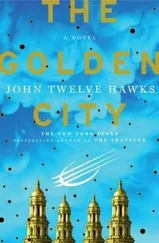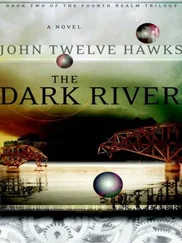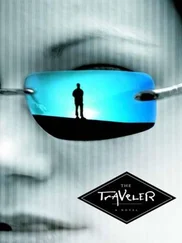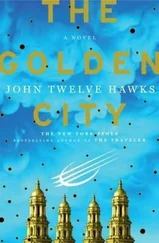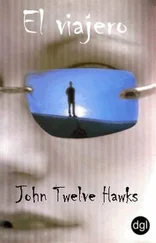Hollis la guió entre los instrumentos y las tallas de madera hasta la pequeña y lóbrega habitación en la que yacía el cuerpo del Viajero. Maya se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de Gabriel. Sabía que estaba vivo, pero eso no le impedía sentirse como una viuda que acariciara a su marido muerto. En la isla había visto el libro de san Columba y estudiado sus ilustraciones del infierno. No le cabía la menor duda de que Gabriel había ido allí en busca de su padre.
Ninguna de las habilidades que Thorn y el resto de los Arlequines le habían enseñado, le servían en ese momento. No había nadie contra quien luchar, ningún castillo con murallas y puertas de hierro. Habría hecho cualquier sacrificio con tal de salvar a Gabriel, pero no podía hacer nada.
La puerta de acero del apartamento rechinó al abrirse. Hollis parecía sorprendido.
– ¿Eres tú, Winston? -preguntó.
Maya se alejó de la cama y desenfundó su pistola. Silencio. Linden apareció entonces en el umbral. El hombretón tenía las manos en los bolsillos y sonreía.
– ¿Vas a dispararme, Maya? Recuerda siempre que hay que apuntar un poco hacia abajo. Cuando uno está nervioso, tiende a disparar demasiado alto.
– No sabíamos quién había entrado. -Maya guardó el revólver.
– Pensé que tal vez vendrías. Madre Bendita me contó que tienes un attachement sentimental con Gabriel Corrigan. Cuando desconectaste el teléfono vía satélite, comprendí que probablemente te habías marchado de la isla.
– ¿Se lo has dicho a Madre Bendita?
– No. Ya se enfadará bastante cuando llegue a Skellig Columba y vea que a Matthew Corrigan solo lo protegen una joven estadounidense y unas cuantas monjas.
– Tenía que ver a Gabriel.
– ¿Y ha valido la pena? -Linden se sentó a horcajadas en la única silla que había en el cuarto-. Está tan perdido como su padre. Aquí no hay nada salvo un cascarón vacío.
– Estoy decidida a salvar a Gabriel -dijo Maya-. Solo necesito hallar la forma de hacerlo.
– Eso es imposible. Se ha marchado, ha desaparecido.
Maya reflexionó un instante antes de hablar.
– Tengo que hablar con alguien que sepa todo lo que se puede saber acerca de los distintos dominios. ¿Conoces a alguien así en este país?
– Eso no nos concierne, Maya. Nuestras leyes dicen que los Arlequines solo protegemos a los Viajeros en este mundo.
– Nuestras leyes me importan un bledo. «Cultiva la imprevisibilidad.» ¿No es eso lo que escribió Sparrow? Quizá haya llegado el momento de hacer algo diferente. Nuestra estrategia no está funcionando.
– Maya tiene razón, Linden -intervino Hollis por primera vez-. En estos momentos, Michael Corrigan es el único Viajero que está en el mundo, y se ha puesto al servicio de la Tabula.
– Ayúdame, Linden, por favor -rogó Maya-. Lo único que necesito es un nombre.
El Arlequín francés se levantó y se dispuso a marcharse. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y vaciló, como un hombre que intenta encontrar el camino en la oscuridad.
– En Europa hay varios expertos en el tema de los dominios, pero solo hay una persona en la que podamos confiar. Era amigo de tu padre y, por lo que sé, sigue viviendo en Roma.
– Mi padre nunca tuvo amigos, lo sabes tan bien como yo.
– Tal vez, pero esa fue la palabra que Thorn utilizó -dijo Linden-. Deberías viajar a Roma y comprobarlo por ti misma.
Hollis estaba preparando café en el apartamento cuando Linden entró desde la tienda. Llevaba en la mano un teléfono vía satélite.
– Acabo de tener noticias de Madre Bendita. Está en Skellig Columba.
– Apuesto a que no le gustó descubrir que Maya se había marchado.
– La conversación ha sido muy breve. Le he explicado que acababas de llegar a Londres y ha dicho que debes ir a la isla.
– ¿Quiere que me encargue de proteger el cuerpo de Matthew Corrigan?
Linden asintió.
– Parece la conclusión más lógica.
– ¿Qué hay de Vicki?
– No mencionó a mademoiselle Fraser.
Hollis sirvió una taza de café para el Arlequín y la dejó encima de la mesa.
– Tendrás que explicarme cómo puedo viajar a Irlanda y conseguir que alguien me lleve en barco hasta la isla.
– Madame me dijo que quería que llegaras lo antes posible. Así que… esta vez he organizado las cosas de otro modo.
Hollis no tardó en descubrir que organizar las cosas «de otro modo» significaba volar en helicóptero hasta la isla. Dos horas más tarde, Winston Abosa lo llevó hasta White Waltham, un aeródromo con una pista de hierba cerca de Maidenhead, en Berkshire. Hollis llevaba un sobre lleno de dinero; se encontró con el piloto, un hombre de unos sesenta años, en el aparcamiento. Algo en su aspecto -el pelo corto, su postura erguida-apuntaba a una formación militar.
– ¿Usted es el que quiere ir a Irlanda?
– Sí, soy…
– No quiero saber quién es. Quiero ver el dinero.
Hollis tuvo la impresión de que el piloto habría sido capaz de llevar a Jack el Destripador a las puertas de un internado femenino si en el sobre hubiera habido dinero suficiente. Diez minutos más tarde, el helicóptero estaba en el aire, rumbo al oeste. El piloto no abrió la boca salvo para hablar brevemente con los controladores aéreos. Su personalidad se reflejaba en su agresiva manera de volar entre valles y colinas, donde los campos estaban delimitados por muros de piedra. En determinado momento dijo: «Puede llamarme Richard», pero no preguntó a Hollis cómo se llamaba.
Empujados por el viento de levante, cruzaron el mar de Irlanda y repostaron en un pequeño aeropuerto cerca de Dublín. Mientras sobrevolaban la campiña irlandesa, Hollis vio almiares, pequeños grupos de casas y estrechas carreteras que raras veces discurrían en línea recta. Cuando llegaron a la costa oeste, el piloto se quitó las gafas y empezó a controlar el GPS del panel de instrumentos. Llevaba el helicóptero lo bastante bajo para pasar cerca de una bandada de pelícanos que volaban en formación. Bajo las aves, las olas del mar se alzaban y volvían a caer con rociones de espuma blanca.
Las afiladas siluetas de las Skellig aparecieron por fin en la distancia. Richard describió varios círculos sobre la isla, hasta que vio un trozo de tela blanca ondear en lo alto de un palo. Sobrevoló unos instantes aquella manga de viento improvisada, y luego aterrizó en una plataforma rocosa. Cuando los rotores dejaron de moverse, Hollis oyó el viento silbar a través de la ranura de la toma de aire.
– En esta isla vive un grupo de monjas -dijo-. Seguro que estarán encantadas de ofrecerle una taza de té.
– Tengo instrucciones de no moverme del helicóptero -repuso Richard-. Y me han pagado de sobra para que las siga al pie de la letra.
– Como quiera. Quizá le apetezca darse un vuelo por aquí. Hay una mujer irlandesa que probablemente quiera volver a Londres.
Hollis salió del aparato y contempló las ruinas del convento, al final de la pedregosa ladera. «¿Dónde está Vicki», se dijo. «¿No le han dicho que venía?»En lugar de a Vicki, a quien vio fue a Alice. Corría hacia el helicóptero seguida por una de las monjas y, un poco más atrás, por una mujer de abundante melena pelirroja. Alice fue la primera en alcanzarlo; se subió a una piedra para ponerse a su altura. Tenía el pelo enredado y las botas manchadas de barro.
– ¿Dónde está Maya? -preguntó.
Era la primera vez que Hollis oía su voz.
– Maya está en Londres. Está bien. No tienes de qué preocuparte.
Alice saltó al suelo y siguió corriendo, seguida por la religiosa. La mujer lo saludó con la cabeza al pasar, y Hollis creyó leer tristeza en sus ojos. De repente se encontró ante Madre Bendita.
Читать дальше