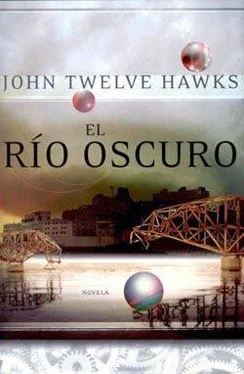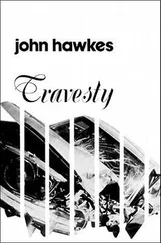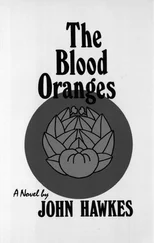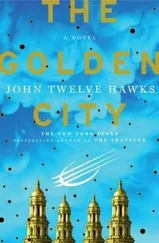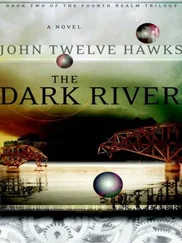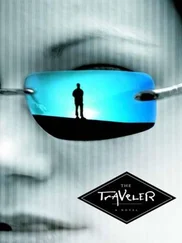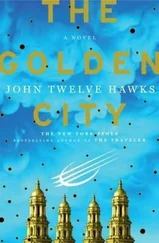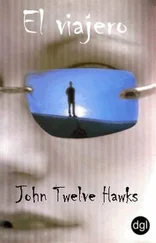Algo cruzó por el aire. Maya levantó la vista hacia el oculus, la redonda abertura que coronaba la bóveda. Una paloma había quedado atrapada en el interior del templo e intentaba salir. El pájaro ascendía en una amplia espiral batiendo frenéticamente las alas, pero el oculus estaba demasiado alto y no conseguía alcanzarlo. Maya vio que la paloma estaba agotada y que perdía altura con cada intento. El pájaro estaba tan asustado y desesperado que lo único que podía hacer era seguir volando, como si permanecer en el aire fuera a brindarle una solución.
La seguridad que Maya había sentido en Londres parecía haberse desvanecido. Sintiéndose débil y estúpida, salió del templo y corrió hacia el gentío que esperaba el autobús cerca del Teatro Argentino. Luego, rodeó las ruinas del centro de la plaza y se adentró en el laberinto de callejuelas que antaño habían constituido el antiguo barrio judío.
Anteriormente ese barrio se parecía al East London de la era victoriana: un lugar donde los maleantes podían encontrar refugio y aliados. Los judíos habían vivido en Roma desde el siglo II a.C., pero a partir del siglo XVI se vieron obligados a vivir dentro del sector amurallado, cerca del viejo mercado de pescado. Solo los médicos que trataban a los miembros de la aristocracia estaban autorizados a salir durante el día. Y los domingos los niños judíos tenían que acudir a la iglesia de San Angelo in Pescheria, donde el párroco les decía que estaban condenados para toda la eternidad. La iglesia seguía en pie, junto con la blanca sinagoga, que parecía un museo de la belle apoque trasplantado directamente de París.
Simón Lumbroso vivía en una casa de dos plantas cerca de las ruinas del Pórtico de Octavia. Su nombre aparecía en una placa de latón clavada en la puerta, y en ella ofrecía sus servicios en italiano, alemán, francés, hebreo e inglés: SIMÓN LUMBROSO, EXPERTO EN ARTE, SE EMITEN CERTIFICADOS.
Maya apretó el timbre, pero nadie respondió. Cuando lo volvió a intentar, una voz surgió del interfono.
– Buon giorno…
– Buenas tardes -dijo Maya-. Busco al señor Lumbroso.
– ¿Y para qué? -El tono, antes cálido y amistoso, parecía suspicaz.
– Estoy considerando la compra de cierto objeto y deseo saber su verdadera antigüedad.
– La estoy observando por el vídeo y no veo que lleve una estatua o un cuadro.
– Se trata de una joya. Un broche de oro.
– Claro. Una joya para una bella donna.
La cerradura se abrió con un zumbido, y Maya entró en el edificio. La planta baja consistía en dos estancias comunicadas que daban a un patio interior. Parecía como si un camión cargado con el contenido de un laboratorio científico y de una galería de arte hubiera volcado su carga allí dentro. Maya vio un espectroscopio, una centrifugadora y un microscopio repartidos en varias mesas, entre estatuas de bronce y antiguos cuadros. Pasó entre unos cuantos muebles antiguos y entró en la estancia del fondo, donde un hombre barbudo de unos setenta años examinaba un viejo pergamino miniado. El anciano iba vestido con un pantalón negro, una camisa blanca y un solideo negro. La puntilla del tallit katan, la prenda de hilo que llevan tantos judíos ortodoxos, asomaba por debajo de su camisa.
El hombre le mostró lo que estaba examinando.
– Este papiro es antiguo, seguramente lo arrancaron de una Biblia, pero la inscripción es moderna. En lugar de tinta, los monjes medievales utilizaban hollín, moluscos prensados o su propia sangre. No podían coger el coche e irse a la tienda a comprar los productos de la industria química.
– ¿Es usted Simón Lumbroso?
– No suena usted muy convencida, joven. Por alguna parte tengo mis tarjetas, pero siempre acabo perdiéndolas. -Lumbroso se puso unas gafas de gruesas lentes que agrandaron sus oscuros ojos-. Hoy en día los nombres son frágiles. La gente se cambia de nombre con la misma facilidad con que cambia de zapatos. ¿Cuál es el suyo, signorina?
– Me llamo Rebecca Green y soy de Londres. He dejado el broche en mi hotel, pero podría dibujarle un boceto para que se haga una idea de cómo es.
Lumbroso sonrió y meneó la cabeza.
– Me temo que necesito ver el objeto. Si tiene una piedra, puedo desmontarla y examinar la pátina de debajo.
– Deme papel y lápiz. Puede que reconozca el diseño.
Lumbroso parecía escéptico, pero le entregó un rotulador y un bloc.
– Como usted quiera, signorina.
Rápidamente, Maya dibujó el símbolo de los Arlequines. Luego, arrancó la página y la dejó encima de la mesa. Lumbroso contempló el óvalo atravesado por tres líneas y la miró a los ojos. Maya se sintió como una obra de arte en plena tasación.
– Sí, por supuesto. Conozco ese diseño. Si me lo permite, quizá podría darle alguna información más.
Se dirigió a una caja fuerte que había en un rincón y giró el dial.
– Me ha dicho que es usted de Londres. ¿Sus padres nacieron también en el Reino Unido?
– Mi madre provenía de una familia sij que vivía en Manchester.
– ¿Y su padre?
– Era alemán.
Lumbroso abrió la caja fuerte y extrajo una vieja caja de cartón llena de correspondencia ordenada cronológicamente. La depositó en la mesa y empezó a rebuscar en ella.
– No puedo decirle gran cosa del broche. En realidad, no creo que exista. En cambio, sí sé algo sobre su lugar de origen, el de usted.
Abrió un sobre, sacó una fotografía en blanco y negro y la dejó en la mesa.
– Creo que es usted la hija de Dietrich Schóller. Al menos ese era su nombre antes de que se convirtiera en un Arlequín llamado Thorn.
Maya examinó la fotografía y se sorprendió al verse a la edad de nueve años sentada junto a su padre en un banco de Saint James Park. Alguien, tal vez su madre, había tomado la foto.
– ¿De dónde ha sacado esto?
– Su padre y yo nos carteamos durante más de veinte años. Tengo una foto de usted recién nacida. Si quiere verla…
– Los Arlequines nunca hacen fotos, salvo para falsificar un pasaporte o un documento de identidad. Cuando en el colegio hacían la foto anual de la clase, yo me quedaba en casa.
– Bueno, pues su padre le hizo unas cuantas fotos y las dejó a mi custodia. Dígame, Maya, ¿dónde está? Hace tiempo que le envío mis cartas a una dirección de Praga, pero siempre me las devuelven.
– Murió. La Tabula lo mató.
Los ojos de Lumbroso se llenaron de lágrimas por el padre. Lloraba por su padre, su violento y arrogante padre. Se sorbió los mocos, buscó un pañuelo de papel y se sonó la nariz.
– La noticia no me sorprende. Dietrich llevaba una vida peligrosa. Aun así, su muerte me entristece enormemente. Era mi amigo más íntimo.
– No creo que usted lo conociera de verdad. Mi padre no tuvo un amigo en toda su vida. Nunca amó a nadie, ni siquiera a mi madre.
Lumbroso pareció sorprendido; luego, entristecido. Meneó la cabeza.
– ¿Cómo puede decir eso? Su padre sentía un enorme respeto hacia su esposa. Cuando ella murió, estuvo deprimido durante mucho tiempo.
– No sé nada de eso, pero sí sé lo que ocurrió cuando yo era pequeña: mi padre me entrenó para matar.
– Sí, la convirtió en Arlequín. No seré yo quien defienda esa decisión. -Lumbroso se levantó, fue hasta un perchero y cogió un largo abrigo negro-. Venga conmigo, Maya. Vamos a comer algo. Como dicen los romanos: «No hay historia que quepa en un estómago vacío».
Envuelto en su abrigo y con su sombrero de ala ancha, Simón Lumbroso guió a Maya a través del barrio judío. El sol se había escondido tras los tejados, pero algunos vecinos habían sacado sillas de cocina a la calle y charlaban mientras los niños jugaban a la pelota. Todo el mundo parecía conocer a Lumbroso, y este saludaba a sus vecinos tocando con dos dedos el ala del sombrero.
Читать дальше