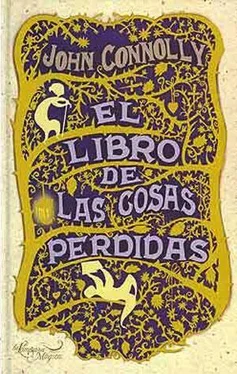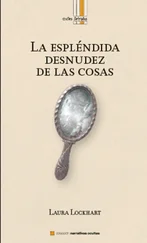Los lobos blancos y negros se habían unido a los grises, y la manada empezaba a abrirse paso alrededor de los guardias, entrando en habitaciones y pasillos, matando a cualquiera que se interpusiese en su camino. El rey saltó del trono y observó con horror que la pared de guardias se veía obligada a retroceder hacia él.
El capitán de la guardia apareció a su derecha.
– Vamos, Majestad -dijo-, tenemos que poneros a salvo.
Pero el rey lo empujó a un lado y miró con odio al Hombre Torcido.
– Nos has traicionado -lo acusó-, nos has traicionado a todos.
– El nombre -insistió la criatura, sin hacer caso del monarca, atento sólo a David-. ¡Dime su nombre!
Detrás de él, los lobos rompieron la barrera humana, y, entre ellos, había recién llegados que caminaban sobre dos patas y llevaban uniformes de soldados. Los loups atacaron a los guardias con las espadas y lograron llegar a las puertas que salían de la habitación del trono. Dos de ellos desaparecieron por un corredor, seguidos de seis lobos, de camino a las puertas del castillo.
Entonces salió Leroi, contempló la carnicería que se desarrollaba ante él, vio el trono, su trono, y logró encontrar en su interior un último aullido lupino para celebrar su triunfo. El rey tembló al oírlo, mientras los ojos de Leroi encontraban a los del monarca y el loup se acercaba a él para matarlo. El capitán de los guardias todavía intentaba proteger al rey, manteniendo a raya con la espada a dos lobos grises, pero estaba claro que se cansaba.
– ¡Marchaos, Majestad! -gritó-. ¡Marchaos ahora!
Pero las palabras se le quedaron ahogadas en la garganta cuando una flecha, disparada por uno de los loups de Leroi, le atravesó el pecho. El capitán se desplomó, y los lobos cayeron sobre él. El rey metió la mano bajo los pliegues de su túnica, sacó un recargado puñal de oro y avanzó hacia el Hombre Torcido.
– Criatura miserable -gritó-. Después de todo lo que hice, después de todo lo que me obligaste a hacer, al final me traicionas.
– No te obligué a nada, Jonathan -contestó el Hombre Torcido-. Lo hiciste porque querías; el mal estaba dentro de ti, y lo dejaste salir. Los hombres siempre lo hacen.
El Hombre Torcido atacó al rey con su espada, y el anciano se tambaleó hasta casi caer. Veloz como un rayo, el ser se volvió para coger a David, pero el chico se apartó y, de un mandoble, abrió un corte en el pecho del Hombre Torcido; aunque la herida apestaba, no sangró.
– ¡Vas a morir! -chilló el Hombre Torcido-. ¡Dime su nombre y vivirás!
Avanzó hacia David, sin hacer caso de la herida, y el niño intentó apuñalarlo de nuevo, pero el ser esquivó el golpe y clavó las uñas con fuerza en el brazo de David. El chico tuvo la sensación de haber sido envenenado, porque un dolor intenso le subió por el brazo, corriéndole por las venas y helándole la sangre hasta llegarle a la mano y entumecérsela, haciéndole soltar la espada. Estaba contra una pared, rodeado de hombres luchando contra lobos. Por encima del hombro de su enemigo pudo ver que Leroi se acercaba al rey; éste intentó apuñalarlo con su daga, pero Leroi se la quitó de un zarpazo, y la daga salió volando.
– ¡El nombre! -gritó el Hombre Torcido-. ¡Dime el nombre si no quieres que te entregue a los lobos!
Leroi cogió al rey como si fuese un muñeco, le puso la mano bajo la barbilla y le echó la cabeza atrás, dejando el cuello al descubierto. El loup se detuvo para mirar a David.
– Tú eres el siguiente -dijo, regodeándose; después abrió la boca todo lo que pudo, dejando al descubierto unos afilados dientes blancos, y mordió el cuello del rey, sacudiéndolo de un lado a otro mientras lo mataba. El Hombre Torcido abrió los ojos, horrorizado, al ver que la vida del rey se consumía, y un gran trozo de piel de su cara se peló como si se tratase de papel viejo, revelando la carne gris y podrida que se escondía debajo.
– ¡No! -gritó, y cogió a David por el cuello-. El nombre, debes decirme el nombre, o los dos estaremos perdidos.
David estaba muy asustado, sabía que estaba a punto de morir.
– Se llama… -empezó a decir.
– ¡Sí! -exclamó el Hombre Torcido, mientras el último aliento del rey le burbujeaba en la garganta, y Leroi apartaba su cuerpo moribundo, se limpiaba la sangre de la boca y avanzaba hacia David.
– Se llama…
– ¡Dímelo! -chilló el Hombre Torcido.
– Se llama hermano -concluyó David.
– No -gimió el Hombre Torcido, dejándose caer en el suelo, desesperado-. No puede ser.
En las entrañas del castillo, los últimos granos de arena cayeron por el cuello del reloj, y, más arriba, en un balcón, el fantasma de una niña brilló con intensidad durante un segundo, para después desvanecerse por completo. De haber estado allí alguien para verlo, la habría oído emitir un pequeño suspiro lleno de paz y felicidad, porque así acababa su tormento.
– ¡No! -aulló el Hombre Torcido, mientras la piel se le agrietaba y todo el gas maloliente empezaba a salirle de dentro. Todo estaba perdido, perdido. Después de un tiempo inconmensurable, después de incontables historias, su vida se acababa, y estaba tan furioso que se clavó las uñas en el cráneo y empezó a hacerlo pedazos, arrancando piel y carne. Le apareció un corte profundo en la frente, y el corte se extendió rápidamente por el puente de la nariz, mientras él seguía tirando hasta partirse la boca en dos. Ya tenía una mitad de la cabeza en cada mano, con los ojos dándole vueltas como locos, pero siguió tirando, y la gran herida continuó avanzando a través de la garganta, el pecho y la barriga, hasta que le llegó a los muslos, momento en que su cuerpo quedó separado por fin en dos.
De las dos mitades del Hombre Torcido salieron todas las cosas desagradables que hayan existido: bichos, escarabajos, ciempiés, arañas y pálidos gusanos blancos; todos corrieron por el suelo hasta que, cuando el último grano de arena cayó por el cuello del reloj y el Hombre Torcido murió, ellos también quedaron inmóviles.
Leroi, sonriente, contemplaba aquella porquería. David empezó a cerrar los ojos, preparado para morir, cuando el loup, de repente, se estremeció. Abrió la boca para hablar, y la mandíbula se le cayó de golpe, aterrizando en las piedras del suelo. La piel se le desmenuzó en escamas, como si fuese yeso viejo, y, aunque intentó moverse, las patas ya no lo soportaban y se le partieron a la altura de las rodillas. Así que Leroi cayó al suelo, y unas grietas empezaron a aparecerle en la cara y en el dorso de las manos. Intentó arañar las piedras, pero los dedos se le hicieron añicos, como si se tratase de cristal. Sólo los ojos permanecieron idénticos, pero en ellos sólo se veía dolor y perplejidad.
David lo vio morir, y sólo él comprendió lo que pasaba.
– Eras la pesadilla del rey, no la mía -dijo-. Matarlo ha sido un suicidio.
Los ojos de Leroi parpadearon, sin comprender nada, y después dejaron de moverse. Se convirtió en la estatua rota de una bestia, sin el miedo de otro para darle vida. Unas fisuras diminutas lo cubrieron por completo, y el loup se deshizo en mil pedacitos y desapareció para siempre.
Los otros loups que había por la sala del trono también se deshacían en polvo, y los lobos normales, ya sin líderes, empezaron a retirarse por el túnel, mientras otros guardias entraban en la sala con los escudos en alto, formando una pared de acero por la que asomaban las puntas de las lanzas, como si fuese un erizo. No hicieron caso de David, que recogió la espada y corrió por los pasillos del castillo, pasando junto a sirvientes asustados y cortesanos perplejos, hasta que se encontró en el exterior. Subió a la almena más alta y contempló el paisaje que se extendía ante él: el caos reinaba en el ejército de los lobos. Los aliados se volvían unos contra otros, luchando y mordiéndose, y los más veloces pisoteaban a los lentos en su prisa por huir y regresar a sus antiguos territorios. Ya se veían grandes columnas de lobos alejándose por las colinas. Lo único que quedaba de los loups eran las columnas de polvo que creaban fugaces remolinos antes de perderse a los cuatro vientos.
Читать дальше