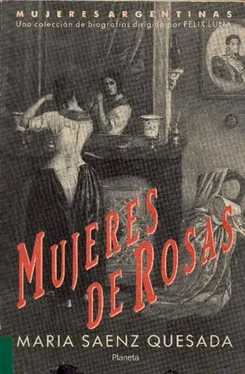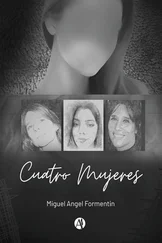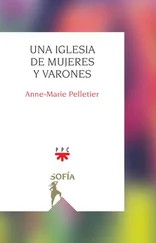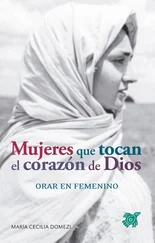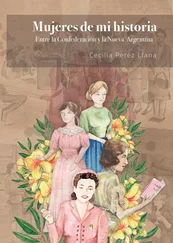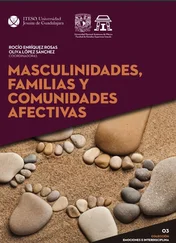Estos tres enlaces tuvieron lugar entre 1813 y 1814. Algunos años más tarde, Prudencio se uniría a Catalina Almada, “de una familia burguesa”, escribe Mansilla, quien se casaría a su vez, años más tarde, con una hija de este matrimonio. María Dominga (Mariquita) desposó a Tristán Nuño Baldez, que era fabricante y hacendado, dueño de una calera en Ensenada, de una chacra modelo en Lomas de Zamora, de una estanzuela en Samborombón y con casa confortable en la ciudad. Todas estas bodas se habían concretado con gente de la sociedad tradicional, pero con otros enlaces se advierte que ni siquiera los Ortiz de Rozas permanecerían al margen de la apertura que experimentó la sociedad estamental de los tiempos coloniales luego de 1810.
En efecto, el matrimonio de Manuela con Enrique Bond, médico norteamericano que trabajaba en Buenos Aires en la década de 1820, fue un signo de los nuevos tiempos en que los extranjeros podían residir en el país y hasta nacionalizarse en contraste con las trabas que la legislación española oponía a su ingreso a las colonias. Estos casamientos entre personas de cultura distinta y hasta de religión diferente eran en la época de Rivadavia relativamente frecuentes. “El único inconveniente de entrar en esta sociedad (la criolla) es que podría decirse que se casa uno con toda la familia, pues es costumbre vivir en la misma casa”, observaba Un inglés que vivió varios años en Buenos Aires y descubrió las costumbres y los prejuicios de los porteños. [30]
Agustinita, la bellísima hija de los Ortiz de Rozas, nacida en 1816, cuando ya la pareja tenía nietos, fue pedida en matrimonio a los 15 años de edad por el general Lucio Mansilla (1790-1871). Separado y viudo de su primera esposa, era abuelo cuando nacieron los hijos de su segunda cónyuge. No descendía de la rama legítima de los Mansilla, pero había seguido la carrera de honores de la Revolución, del sitio de Montevideo a la campaña de los Andes, de allí a la guerra civil en Entre Ríos, donde fue gobernador, y a la campaña con el Brasil; implicado en un negocio de tierras públicas, era rico cuando se casó con Agustina.
En cuanto a Mercedes, otra de las hijas menores, que era la intelectual de la familia porque desde muy joven escribía versos y novelas de amor, su boda en 1834 con Miguel Rivera (1792-1867) fue una suerte de mésalliance: el novio era hijo del platero y grabador Juan de Dios Rivera, altoperuano venido a Buenos Aires luego del fracaso de la rebelión de Tupac Amaru con quien estaba emparentado. Miguel, que era por consiguiente un mestizo, estudió medicina y viajó a Europa para especializarse en cirugía junto al célebre Dupuytrén; llegó a ser cirujano mayor del ejército y profesor de patología médica en la Universidad. [31]
Dos de los Ortiz de Rozas quedaron solteros: Gervasio, personaje muy original, que fue especialmente apreciado por los círculos sociales adversos al Restaurador, tuvo una larga y al parecer fructífera relación amorosa con una dama casada, que integraba el grupo de íntimos de misia Agustina [32]; y Juana, la benjamina, que padecía de “una enfermedad habitual, a todos los de mi familia” según reconoció la madre en el testamento: vivía, a mediados de la década de 1830, con su hermana Andrea en casa de los Saguí y no podía administrar sus bienes. [33]
No sabemos si Agustina López aprobó o desaprobó los casamientos de sus hijos, pues sólo se recuerda habitualmente su oposición al de Juan Manuel con Encarnación; E. Gutiérrez sostiene que también rechazó las pretensiones de Juan Manuel Baya, conocido corredor de la Bolsa porteña, que se había enamorado de Manuela. La madre prefería a Bond, que era más rico y ciertamente muy bello y que terminó por casarse con la niña.
Porque la autoridad de “madre” y “padre” no podía cuestionarse. El que desobedecía debía irse, como haría Juan Manuel, según se verá más adelante. Las órdenes maternas incluían los actos de caridad: Agustina obligaba a sus hijas a participar de sus buenas acciones: los viernes hacía atar el coche grande, guiado por Francisco, el cochero mulato al que tanto apreciaba, y partía a los suburbios a distribuir limosna entre los menesterosos “y traerse a casa, donde había una sala hospital, alguna enferma de lo más asquerosa, que colocaba en el coche al lado mismo de una de sus hijas, la que estaba de turno, y a la cual incumbía el cuidado de la desgraciada hasta el momento en que sanaba o el cielo disponía otra cosa”. [34]
Así criaron los Rozas hijos respetuosos y conformes. Desde su punto de vista habían obtenido resultados excelentes: “Quiero parecerme a mi madre hasta en sus defectos”, proclamaba, cuando la señora vieja había muerto, su hija Agustina. Y ante una observación relativa al carácter de la dama, agregaba terminante: “Pues hasta en sus vicios”. [35]
Pero ni el riguroso orden establecido en el hogar, ni las sanciones que afectaban a los hijos díscolos, pudieron someter al hijo mayor, Juan Manuel, quien desde muy joven enfrentaría en repetidas oportunidades a su madre, como si la necesidad de buscar su propio perfil, su identidad, lo llevara inexorablemente a disgustar hasta la ruptura a la mujer que le había dado, además de la vida, las normas y las pautas de conducta que seguiría para siempre.
Los historiadores que se han ocupado de la vida de Juan Manuel de Rosas relatan ciertas anécdotas de su juventud que hablan de sus rebeldías de adolescente y culminan con la modificación del apellido paterno, Ortiz de Rozas, simplificado en el de Rosas que le dio celebridad en la historia nacional. Político intuitivo, Juan Manuel no necesitó recurrir a los costosos estudios de imagen, que hoy se estilan, para saber que el acortamiento del nombre era desde el vamos un hallazgo para quien en algún momento de sus años jóvenes se propuso sobresalir por encima de sus compatriotas.
Eduardo Gutiérrez en una biografía folletinesca de la vida de Juan Manuel de Rosas, para la que echó mano a su imaginación y su talento de narrador pero también recabó datos entre personas del antiguo Buenos Aires que habían conocido a los Ortiz de Rozas, describe a una Agustina joven embelesada con su hijo Juan Manuel, haciendo en su honor una fiesta de bautismo inolvidable en la que numerosos invitados, luego de admirar al recién nacido, bebieron chocolate y devoraron arroz con leche y pasteles de liebre. El chiquilín Juan Manuel fue desde entonces el ídolo de aquella casa, afirma; sus padres cifraron en él todas sus esperanzas y esos mimos desarrollaron sus instintos. En una oportunidad en que había hecho una travesura mayor, la madre lo encerró en una habitación: el niño, encolerizado, desenladrilló todo el piso del cuarto y empezó a tirar los ladrillos contra la puerta con gran alarma del vecindario hasta que lo sacaron de su encierro.
Don León comprendió entonces que era preciso educar a este hijo voluntarioso, y su esposa, a regañadientes, y sometiéndose por una vez a la autoridad del marido, admitió que lo enviasen a la escuela de don Francisco Argerich en calidad de pupilo. Allí aprendió a leer, escribir y contar, primera y única etapa de la educación formal de este vástago de familia rica que debía estudiar sólo lo indispensable a fin de iniciarse en los negocios corrientes de la ciudad. [36]Cuando concluyó esos someros estudios, Juan Manuel fue colocado en una tienda para que aprendiese el oficio, etapa casi obligatoria en la juventud porteña y que demandaba aprender no sólo los rudimentos del oficio, sino también a tener paciencia y humildad en el trato con los patrones. El muchacho, que había saboreado en la escuela el goce de acaudillar a los demás alumnos, no tardó mucho en disgustar al tendero. Este se quejó a doña Agustina, la cual vanamente intentó que su altivo primogénito se hincara para pedir perdón al agraviado. “Ahí estarás a pan y agua hasta que me obedezcas”, amenazó la señora al encerrarlo en un cuarto.
Читать дальше