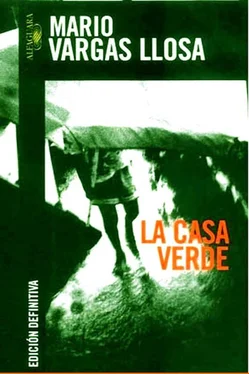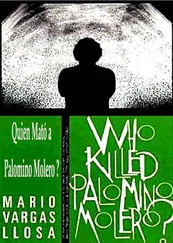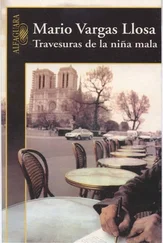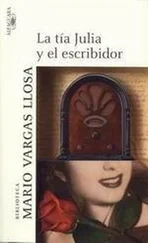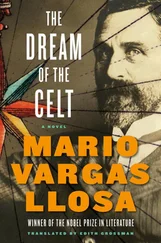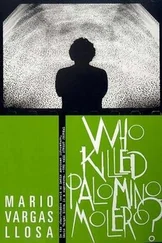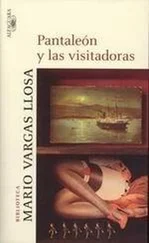– Ya eres un hombre, ya te vas a casar, pronto me vas a dar nietos -Lalita estruja a Aquilino, lo obliga a retroceder y a girar-. Y tan elegante que estás, tan buen mozo.
– ¿Saben adónde se van a alojar? -dice Aquilino-. Donde los padres de Amelia, yo había buscado un hotelito pero ellos no, aquí les arreglamos una cama en la entrada. Son buenas personas, se harán amigos.
– ¿Cuándo es la boda? -dice Lalita-. Me he traído un vestido nuevo, Aquilino, para estrenarlo ese día. Y el Pesado tiene que comprarse una corbata, la que tenía era muy vieja y no dejé que la trajera.
– El domingo -dice Aquilino-. Ya está todo listo, la iglesia pagada y una fiestita en casa de los padres de Amelia. Mañana me despiden mis amigos. Pero no me has contado de mis hermanos. ¿Todos están bien?
– Bien, pero soñando con venir a Iquitos -dice Huambachano-. Hasta el menorcito quiere largarse, como tú.
Han salido al Malecón y Aquilino lleva la maleta al hombro y la bolsa bajo el brazo. Huambachano fuma y Lalita observa codiciosamente el parque, las casas, los transeúntes, los automóviles, Pesado, ¿no era una linda ciudad? Cómo había crecido, nada de eso existía cuando ella era chica, y Huambachano sí, la cara desganada: a primera vista parecía linda.
– ¿Nunca estuvo aquí cuando era guardia civil? -dice Aquilino.
– No, sólo en sitios de la costa -dice Huambachano-. Y, después, en Santa María de Nieva.
– No podemos ir a pie, los padres de Amelia viven lejos -dice Aquilino-. Vamos a tomar un taxi.
– Un día quiero ir donde yo nací -dice Lalita-. ¿Existirá todavía mi casa, Aquilino? Voy a llorar cuando vea Belén, a lo mejor la casa existe y está igualita.
– ¿Y tu trabajo? -dice Huambachano-. ¿Ganas bien?
– Por ahora poco -dice Aquilino-. Pero el dueño de la curtiembre nos va a mejorar el próximo año, así nos prometió. Él me adelantó la plata para el pasaje de ustedes.
– ¿Qué es curtiembre? -dice Lalita-. ¿No trabajabas en una fábrica?
– Donde se curten los cueros de los lagartos -dice Aquilino-. Se hacen zapatos, carteras. Cuando entré no sabía nada, y ahora me ponen a enseñar a los nuevos.
Él y Huambachano llaman a gritos a cada taxi que pasa, pero ninguno se detiene.
– Ya se me quitó el mareo del agua -dice Huambachano-. Pero ahora tengo mareo de ciudad. También me he desacostumbrado a esto.
– Lo que pasa es que para usted no hay como Santa María de Nieva -dice Aquilino-. Es lo único que le gusta en el mundo.
– Es verdad, ya no viviría en la ciudad -dice Huambachano-. Prefiero la chacrita, la vida tranquila. Cuando pedí mi baja en la Guardia Civil le dije a tu madre me moriré en Santa María de Nieva, y voy a cumplirlo.
Un viejo carromato frena ante ellos con un estruendo de latas, rechinando como si fuera a desarmarse. El chofer coloca la maleta en el techo, la amarra con una soga y Lalita y Huambachano se sientan atrás, Aquilino junto al chofer.
– Averigüé lo que usted me pidió, madre -dice Aquilino-. Me costó mucho trabajo, nadie sabía, me mandaban aquí y allá. Pero al fin averigüé.
– ¿Qué cosa? -dice Lalita. Mira embriagada las calles de Iquitos, una sonrisa en los labios, los ojos conmovidos.
– Del señor Nieves -dice Aquilino y Huambachano, con brusco empeño, se pone a mirar por la ventanilla-. Lo soltaron el año pasado.
– ¿Tanto tiempo lo tuvieron preso? -dice Lalita.
– Se habrá ido al Brasil -dice Aquilino-. Los que salen de la cárcel se van a Manaos. Aquí no les dan trabajo. Él habrá conseguido allá, si es que era tan buen práctico como cuentan. Sólo que tanto tiempo lejos del río, a lo mejor se le olvidó el oficio.
– No creo que se haya olvidado -dice Lalita, otra vez interesada en el espectáculo de las calles estrechas y populosas, de altas veredas y fachadas con barandales-. Por lo menos, está bien que al fin lo soltaran.
– ¿Cómo se apellida tu novia? -dice Huambachano.
– Marín -dice Aquilino-. Es una morenita. También trabaja en la curtiembre. ¿No recibieron la foto que les mandé?
– Años sin pensar en las cosas pasadas -dice Lalita, de pronto, volviéndose hacia Aquilino-. Y hoy veo Iquitos de nuevo y tú me hablas de Adrián.
– También el auto me marea -la interrumpe Huambachano-. ¿Falta mucho para que lleguemos, Aquilino?
Ya amanece entre las dunas, detrás del Cuartel Grau, pero las sombras ocultan todavía la ciudad cuando el doctor Pedro Zevallos y el padre García cruzan el arenal tomados del brazo y suben al taxi estacionado en la carretera. Embozado en su bufanda, el sombrero caído, el padre García es un par de ojos afiebrados, una carnosa nariz que crece bajo dos cejas tupidas.
– ¿Cómo se siente? -dice el doctor Zevallos, sacudiéndose la basta del pantalón.
– Me sigue dando vueltas la cabeza -murmura el padre García-. Pero me acostaré y se me pasará.
– No puede irse a la cama así -dice el doctor Zevallos-. Tomaremos desayuno antes, algo caliente nos hará bien.
El padre García hace un gesto de fastidio, no habría nada abierto a estas horas, pero el doctor Zevallos lo ataja adelantándose hacia el chofer: ¿estaría abierto donde Angélica Mercedes? Debía estar, patrón, y el padre García gruñe, ella abría tempranito, ahí no y su mano tiembla ante el rostro del doctor Zevallos, ahí no, tiembla otra vez y vuelve a su cubil de pliegues.
– Déjese de renegar todo el tiempo -dice el doctor Zevallos-. Qué le importa el sitio. Lo principal es calentar un poco el estómago después de la mala noche. No disimule, usted sabe que no pegará un ojo si se mete ahora a la cama. Donde Angélica Mercedes tomaremos algo y charlaremos.
Un áspero soplido atraviesa la bufanda, el padre García se revuelve en su asiento sin responder. El taxi entra al barrio de Buenos Aires, pasa ante chalets de amplios jardines alineados a ambas orillas de la carretera, contornea el opaco monumento y se desliza hacia la mole sombría de la catedral. Algunas vitrinas de la avenida Grau destellan en la madrugada, el camión de la basura está frente al Hotel de Turistas y hombres en overoles van hacia él cargados de tachos. El chofer conduce con un cigarrillo en la boca, una estela gris corre de sus labios hacia el asiento de atrás y el padre García comienza a toser. El doctor Zevallos abre un poco la ventanilla.
– ¿No ha vuelto a la Mangachería desde el velorio de Domitila Yara? -dice el doctor Zevallos; no hay respuesta: el padre García tiene los ojos cerrados y ronca hurañamente.
– ¿Usted sabe que casi lo matan esa vez, en el velorio? -dice el chofer.
– Cállate, hombre -susurra el doctor Zevallos-. Si te oye, le va a dar una rabieta.
– ¿De veras se ha muerto el arpista, patrón? -dice el chofer-. ¿Por eso los llamaron a la Casa Verde?
La avenida Sánchez Cerro se prolonga como un túnel y, en la penumbra de las veredas, se delinea cada cierto trecho la silueta de un arbolito. Hacia el fondo, sobre un difuso horizonte de techumbres y arenales, apunta parpadeando una irisación circular.
– Se murió esta madrugada -dice el doctor Zevallos-. ¿O crees que el padre García y yo estamos todavía en edad de pasarnos la noche donde la Chunga?
– Para eso no hay edades, patrón -ríe el chofer-. Un compañero llevó a una de las mujeres a buscar al padre García, a esa que le dicen la Selvática. Él me contó que el arpista se moría, patrón, qué desgracia.
El doctor Zevallos mira, distraído, los muros encalados, los portones con aldabas, el edificio nuevo de los Solari, los algarrobos recién plantados en las aceras, frágiles y airosos en sus cuadriláteros de tierra: cómo volaban las noticias en este pueblo. Pero él tenía que saber, patrón, y el chofer baja la voz, ¿cierto lo que contaba la gente?, espía al padre García por el espejo retrovisor, ¿de veras el padre le quemó la Casa Verde al arpista? ¿Había conocido él ese bulín, patrón? ¿Era tan grande como decían, tan macanudo?
Читать дальше