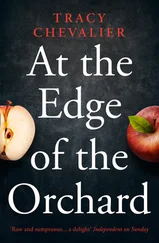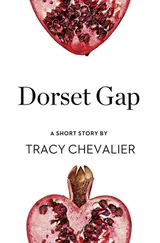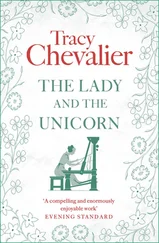Era imposible ocultar mi malestar, dado, sobre todo, que Sylvie había decidido vincular su cena a la mía. Cada vez que comía un bocado de cerdo, ella hacía lo mismo; cuando bebía, también bebía ella. Mathilde lo devoró todo sin darse cuenta de nuestra lentitud y luego riñó a Sylvie por tardar tanto.
– ¡Pero Ella está comiendo igual de despacio! -se lamentó Sylvie.
Mathilde miró mi plato.
– Lo siento -dije-. Tengo una sensación un poco extraña. Todo me sabe a metal.
– Ah, ¡eso me pasó cuando estaba embarazada de Sylvie! Horrible. Aunque sólo dura unas cuantas semanas. Después se come ya de todo -se interrumpió-. Pero tú…
– Tal vez sea la medicina que me mandó el médico -la interrumpí-. A veces quedan restos en el organismo. Lo siento, pero no tengo hambre.
Mathilde hizo un gesto de asentimiento. Más tarde la sorprendí dedicándome una larga mirada evaluadora. Encajé en la vida de las dos con sorprendente facilidad. Le había dicho a Mathilde que me iría al día siguiente, pero no porque supiera adónde quería ir. Desestimó la idea con un gesto de la mano.
– No, te quedas con nosotras. Me encanta tenerte aquí. De ordinario no estamos más que Sylvie y yo, de manera que es bueno recibir visitas. ¡Con tal de que no te importe dormir en el sofá-cama!
Sylvie me hizo leerle un libro tras otro cuando le llegó el momento de acostarse; emocionada por la novedad, me corrigió la pronunciación sin contemplaciones y me explicó lo que significaban algunas de las frases. A la mañana siguiente le suplicó a Mathilde que le permitiera quedarse en casa en lugar de ir a la escuela de verano que frecuentaba.
– ¡Quiero jugar con Ella! -gritó-. Por favor, mamá, por favor.
Mathilde me miró de reojo. Hice un leve gesto de asentimiento.
– Tendrás que preguntarle a Ella -dijo mi amiga-. ¿Cómo sabes que quiere jugar contigo todo el día?
Una vez que Mathilde se fue a trabajar, lanzando instrucciones por encima del hombro hasta el último momento, la casa quedó repentinamente silenciosa. Miré a Sylvie; ella me miró. Yo sabía que las dos pensábamos en el bolso lleno de huesos y escondido en algún lugar de la casa.
– Demos un paseo -dije animadamente-. Hay un parque infantil cerca, ¿no es cierto?
– Vale -respondió Sylvie, y se fue a colocar todas las cosas que podía necesitar en una mochila con forma de oso.
Camino del parque pasamos ante una hilera de tiendas; cuando llegamos a la farmacia me detuve.
– Vamos a entrar, Sylvie, hay una cosa que necesito comprar -entró conmigo sin rechistar. La llevé a una exposición de jabones-. Elige uno -le dije-, y te regalaré una pastilla -se enfrascó en abrir las cajas y oler los jabones mientras yo conseguía hablar con el farmacéutico en voz baja.
Sylvie eligió un jabón con olor a espliego, y lo llevaba en la mano para poder seguir oliéndolo mientras caminábamos, hasta que la convencí de que metiera la pastilla en la mochila para que estuviera más segura. Al llegar al parquecito corrió a reunirse con sus amigos. Me senté en los bancos con las otras madres, que me miraron con desconfianza. No traté de hablar con ellas: necesitaba pensar.
Por la tarde nos quedamos en casa. Mientras Sylvie llenaba la piscina me fui al cuarto de baño con mi compra. Cuando reaparecí, ella se metió en el agua y chapoteó mientras yo miraba el cielo tumbada en la hierba.
Al cabo de un rato Sylvie vino a sentarse a mi lado. Jugaba con una vieja muñeca Barbie, a quien alguien había hecho trasquilones en el pelo; Sylvie hablaba con ella y la hacía bailar.
– ¿Ella? -empezó. Yo sabía que iba a sacar el tema-. ¿Qué has hecho con la bolsa de huesos?
– No lo sé. Tu madre la guardó.
– ¿Está todavía en la casa?
– Quizá sí. Quizá no.
– ¿En qué otro sitio podría estar?
– Quizá tu mamá se la haya llevado al trabajo o se la haya dado a un vecino.
Sylvie miró alrededor.
– ¿Nuestros vecinos? ¿Para qué la querrían?
Mala idea. Cambié de táctica.
– ¿Por qué me lo preguntas?
Sylvie miró a su muñeca, le tiró del pelo y se encogió de hombros.
– No lo sé -masculló.
Esperé un minuto.
– ¿Quieres volver a ver lo que hay dentro? -pregunté.
– Sí.
– ¿Estás segura?
– Sí.
– ¿No gritarás ni te asustarás?
– No, si también estás tú.
Saqué el bolso del armario y lo llevé al jardín. Sylvie estaba sentada con las rodillas recogidas bajo la barbilla, observándome, nerviosa. Dejé el bolso sobre la hierba.
– ¿Te parece que… lo saque para que puedas verlo, pero esperas dentro y te llamo cuando esté listo?
Aceptó con un gesto de cabeza y se puso en pie de un salto.
– Quiero una coca-cola. ¿Me puedo tomar una coca-cola?
– Sí.
Corrió al interior de la casa.
Respiré hondo y abrí la cremallera del bolso. Aún no había mirado dentro.
Cuando estuvo todo listo, entré y encontré a Sylvie en el cuarto de estar con un vaso de coca-cola, viendo la televisión.
– Ven -dije, tendiéndole la mano. Salimos juntas por la puerta de atrás. Desde allí Sylvie veía ya algo sobre la hierba. Se me apretó contra el costado.
– No estás obligada a mirarlo, ¿sabes? Pero no te va a hacer daño. No está viva.
– ¿Qué es?
– Una niña.
– ¿Una niña? ¿Una niña como yo?
– Sí. Esos son sus huesos y su pelo. Y un trozo de un vestido.
Nos acercamos. Para sorpresa mía, Sylvie me soltó la mano y se acuclilló junto a los huesos. Los estuvo mirando durante mucho tiempo.
– Es un azul muy bonito -dijo por fin-. ¿Qué pasó con el resto del vestido?
– Se… -«pudrir», otra palabra que no sabía-. Se hizo viejo y se destruyó -expliqué torpemente.
– El pelo es del mismo color que el tuyo.
– Sí.
– ¿De dónde viene?
– Suiza. La enterraron en el suelo, bajo el hogar de una chimenea.
– ¿Por qué?
– ¿Por qué murió?
– No, ¿por qué la enterraron bajo el hogar? ¿Para que no pasara frío?
– Quizá.
– ¿Cómo se llamaba?
– Marie.
– Habría que volver a enterrarla.
– ¿Por qué? -me intrigaba su respuesta.
– Porque necesita una casa. No puede quedarse aquí para siempre.
– Eso es verdad.
Sylvie se sentó en la hierba, luego se tumbó junto a los huesos.
– Me voy a dormir -anunció.
Pensé impedírselo, decirle que no era una buena idea, que quizá tuviera pesadillas, que Mathilde nos encontraría y pensaría que yo iba a ser una pésima madre por dejar a su hija dormir junto a un esqueleto. Pero me lo callé. Lo que hice en cambio fue tumbarme al otro lado de los huesos.
– Cuéntame una historia -ordenó Sylvie.
– No se me da muy bien contar historias.
Sylvie se volvió hacia mí apoyada en un codo.
– ¡Todas las personas mayores saben historias! Cuéntame una.
– De acuerdo. Érase una vez una niñita de pelo rubio que llevaba un vestido azul.
– ¿Como yo? ¿Se parecía a mí?
– Sí.
Sylvie se tumbó de nuevo con una sonrisa de satisfacción en los labios y cerró los ojos.
– Era una niñita muy valiente. Tenía dos hermanos mayores, una madre, un padre y una abuela.
– ¿La querían?
– Todos, a excepción de su abuela.
– ¿Por qué no?
– No lo sé -me detuve. Sylvie abrió los ojos-. Era vieja y fea -continué muy deprisa-. Y pequeña, siempre vestida de negro. Y nunca hablaba.
– ¿Cómo podía saber la niña que su abuela no la quería si no hablaba nunca?
– Tenía…, tenía unos ojos feroces, y a la niñita la miraba de manera distinta que a los demás. Por eso lo sabía. Y todavía era peor cuando se ponía el vestido azul que más le gustaba.
Читать дальше