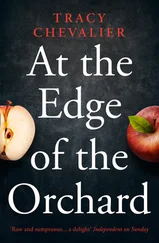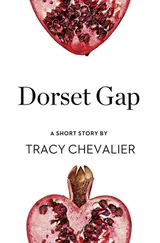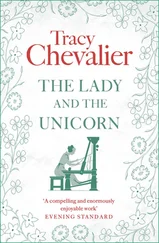– No, gracias -fue todo lo que alcancé a decir, casi atragantándome con las palabras.
Sonrió y desapareció.
El estudio siguió vacío. No empezó otro cuadro. Se pasaba la mayor parte del tiempo fuera, bien en la Hermandad, bien en Mechelen, la posada de su madre, al otro lado de la plaza. Yo seguía limpiando el estudio, pero se convirtió en una tarea más, en otra habitación más que barrer y a la que quitar el polvo.
Cuando iba a la Lonja de la Carne me costaba trabajo mirar de frente a Pieter el hijo. Su amabilidad me hacía daño. Tendría que corresponderle de alguna manera, pero no lo hacía. Tendría que sentirme halagada, pero no lo estaba. No quería sus atenciones. Llegué a preferir que me despachara su padre, quien me tomaba el pelo, pero no me pedía nada, salvo que me mostrara crítica con la carne que me servía. Ese otoño comimos muy buena carne.
Algún domingo me acercaba a la fábrica de Frans y le apremiaba para que viniera a casa conmigo. Vino dos veces y alegró un poco a mis padres. Hasta hacía un año habían tenido tres hijos en casa; ahora no les quedaba ninguno. Cuando Frans y yo nos juntábamos allí, les recordábamos tiempos mejores. Una vez mi madre incluso se rió, hasta que se dio cuenta y se calló, moviendo reprobatoriamente la cabeza.
– Dios nos ha castigado por dar por supuesta nuestra buena suerte -dijo-. No debemos olvidarlo.
No era fácil ir a casa. Descubrí que después de haber estado sin ir los domingos que duró la cuarentena, mi casa se había convertido en un lugar extraño. Me empezaba a olvidar de dónde guardaba mi madre las cosas, de qué tipo de azulejos recubrían la chimenea y de por dónde entraba el sol en cada momento del día. Tan sólo unos meses después, me costaba menos trabajo describir la casa del Barrio Papista donde trabajaba que la de mi familia.
A Frans, sobre todo, se le hacía cuesta arriba ir a casa. Tras muchos días y noches de trabajo le apetecía reírse y bromear o, al menos, dormir. Supongo que yo lo coaccionaba con la esperanza de que la familia volviera a estar unida. Pero era imposible. Después del accidente de mi padre ya no éramos la misma familia.
Cuando regresé un domingo de casa de mis padres, Catharina se había puesto de parto. La oí gemir al entrar. Me asomé a la Sala Grande, que estaba más oscura de lo habitual -habían cerrado los postigos inferiores para darle cierta intimidad-. Estaba allí María Thins con Tanneke y la comadrona. Cuando me vio, María Thins me dijo:
– Ve en busca de las niñas, las he mandado a jugar fuera. No tardará mucho ya. Vuelve dentro de una hora.
Me alegró irme. Catharina metía mucho ruido y no me parecía discreto escucharla en aquel estado. Además sabía que no me quería allí.
Busqué a las niñas en su lugar favorito, el Campo de la Feria, a la vuelta de la esquina de la casa, donde se vendía y compraba el ganado. Cuando las encontré estaban jugando a las canicas y a pillarse unas a otras. El pequeño Johannes correteaba tambaleándose detrás de ellas y, todavía inseguro, tan pronto se sostenía en pie como se tiraba al suelo y gateaba. No era el tipo de juego que nos hubieran permitido en domingo, pero los católicos tenían ideas distintas.
Cuando se cansó de corretear, Aleydis vino a sentarse conmigo.
– ¿Tardará todavía mucho mamá en tener el niño? -me preguntó.
– Tu abuela me ha dicho que no. Enseguida volvemos con ellos.
– ¿Se pondrá contento papá?
– Supongo que sí.
– ¿Pintará ahora más deprisa?
No contesté. La pequeña hablaba por boca de su madre. No quería oír más.
Cuando volvimos, él estaba parado en la puerta.
– ¡Papá, llevas puesto el gorro! -exclamó Cornelia.
Las niñas corrieron hasta él e intentaron quitarle el gorro acolchado que se ponen los hombres para la ocasión, cuyas cintas le llegaban por debajo de las orejas. Parecía orgulloso al tiempo que azorado. Me sorprendió; ya había sido padre cinco veces y pensé que estaría acostumbrado. No tenía ninguna razón para estar azorado.
Es Catharina la que quiere tener hijos, pensé entonces. Él preferiría estar solo en el estudio.
Pero eso no era justo. Yo sabía cómo se hacían los niños. Él también tenía algo que ver en ello y debía de haber cumplido más que de buen grado con su papel. Y por difícil que fuera Catharina, a menudo lo había visto mirarla, rozar su hombro o hablarle en tono meloso.
No me gustaba pensar en él como hombre casado y con hijos. Prefería pensar en él solo en el estudio. O no del todo solo; conmigo.
– Habéis tenido un hermanito, niñas -dijo-. Se llama Franciscus. ¿Queréis verlo? -las condujo dentro mientras yo me quedaba en la calle con Johannes en los brazos.
Tanneke abrió los postigos de la Sala Grande y se asomó fuera.
– ¿Está bien mi señora? -pregunté.
– Oh, sí. Arma mucho alboroto, pero no le pasa nada. Está hecha para tener hijos; le salen como las castañas de la cáscara. Ahora entra, el amo quiere hacer una oración de gracias.
Aunque incómoda, no podía negarme a rezar con ellos. Los protestantes hacían lo mismo después de un buen parto. Llevé a Johannes a la Sala Grande, que ahora estaba mucho más iluminada y llena de gente. Apenas lo puse en el suelo se lanzó a trompicones junto a sus hermanas, que estaban reunidas alrededor de la cama. Habían levantado las cortinas que la cercaban, y Catharina estaba incorporada sobre un montón de almohadones meciendo a un niño entre sus brazos. Aunque tenía cara de cansancio, sonreía, por una vez feliz. Mí amo estaba de pie a su lado, la vista baja, contemplando a su nuevo hijo. Aleydis le agarraba de la mano. Tanneke y la comadrona retiraban y limpiaban palanganas y sábanas manchadas de sangre, mientras que la nueva ama de cría aguardaba junto a la cama.
María Thins vino de la cocina con una botella de vino y tres vasos en una bandeja. Cuando la dejó sobre la mesa, él soltó la mano de Aleydis, se retiró un paso o dos de la cama y se arrodilló junto con María Thins. Tanneke y la comadrona dejaron lo que estaban haciendo y también se arrodillaron. Y luego el ama de cría, las niñas y yo nos arrodillamos igualmente; Johannes se retorcía, llorando, al obligarle Lisbeth a quedarse quieto.
Mi amo dijo una plegaria para agradecer al Señor el buen nacimiento de Franciscus y el haber preservado la vida de Catharina. Luego añadió ciertas fórmulas católicas, en latín, que yo no entendí, pero no me importó mucho. Tenía una voz baja y suave.
Cuando terminó la oración, María Thins sirvió los tres vasos de vino y él y ella y Catharina bebieron a la salud del recién nacido. Entonces Catharina se lo entregó al ama de cría, quien se lo puso en el pecho.
Tanneke me hizo una seña y nos dirigimos a preparar el arenque ahumado y el pan para la cena de las niñas y del ama de cría.
– No tardaremos en empezar con los preparativos del festín -observó Tanneke mientras poníamos la mesa-. A tu señora le gusta celebrar los nacimientos por todo lo alto. No nos dejará parar.
Este festín fue la celebración más importante que tuve a ocasión de presenciar mientras estuve en la casa. Teníamos diez días para disponerlo todo, diez días para limpiar y cocinar. María Thins contrató a dos chicas durante una semana para que ayudaran a Tanneke con la comida y a mí con la limpieza. La que me ayudaba a mí no era muy despierta, pero trabajaba bien siempre que le dijera exactamente lo que tenía que hacer y la vigilara de cerca. Un día lavamos -estuvieran o no limpios- todos los manteles y servilletas que se iban a necesitar en el banquete, así como todas las ropas de la casa -camisolas, camisas, vestidos, cofias, cuellos, pañuelos, gorros y delantales-. La ropa de cama nos llevó otro día. Luego fregamos todas las jarras de cerveza, las copas, las fuentes, los peroles de cobre, las sartenes, las rustideras, los cucharones, las cucharas, así como lo que los vecinos nos habían prestado para la ocasión. Le sacamos brillo al bronce, el cobre y la plata. Descolgamos las cortinas y las sacudimos fuera y lo mismo hicimos con los cojines y las alfombras. Enceramos la madera de las camas, los armarios, las sillas y las mesas y los alféizares, hasta dejarla brillante.
Читать дальше